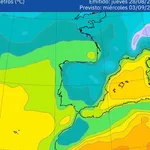LGTBI
Hombre, mujer, hombre
Se matriculó de nuevo, esta vez en Psicología, para descubrir que el sexo no estaba donde pensaba, sino grabado en las infinitesimales muescas de los cromosomas
Se parecía a Nancy Reagan, la sonrisa, la complexión delicada, la mirada directa, el estilo convencional. Si su abuela hubiese sabido lo mucho que se asemejaría a la mujer del presidente republicano, tal vez habría abandonado los sueños de tener una nieta. El vestido púrpura que escogía para Walter, cada vez que los padres se lo dejaban en casa, permaneció en las emociones de un crío que se soñaba con cabellos rubios y trajes de noche, dando vueltas por los pasillos exactamente como hizo después de la operación de reasignación de sexo, cuando pasó a llamarse Laura Heyer y su carné de funcionario estatal de la NASA dejó de molestarle con sus exigencias de masculinidad. Se desvaneció la angustia por la barba y la voz oscura y hasta sus propios hijos comprendieron que dentro del cuerpo de Walter siempre había vivido una mujer que merecía ser libre y servir a los Estados Unidos con orgullo femenino. Pero cierto dolor, una densa y pequeña molestia del tamaño de un guisante, siguió allí, perturbadoramente insistente. Los amigos trans de San Francisco engrosaban una lista de intentos de suicidio que la mente analítica de Laura no conseguía ignorar. Por entenderlo se matriculó de nuevo, esta vez en Psicología, para descubrir que el sexo no estaba donde pensaba, sino grabado en las infinitesimales muescas de los cromosomas, que rezaban, como Pepito Grillo, que Laura Heyer era XY y siempre sería XY, aunque se pareciese a Nancy Reagan. La tenaz evidencia se mezcló con más suicidios, el 40 por 100 de sus alegres amigos de las costa oeste, que se habían desembarazado del yugo genético con él, parecían expulsados del Edén. ¿Por qué seguían penando, si habían hecho todo lo humanamente posible para abandonar la cárcel de un cuerpo equivocado? De este sufrimiento nadie hablaba, ni en los libros, ni en la tele, ni en las conferencias LGTBI.
A los cincuenta años, en el ecuador de una vida, se resolvió a expulsar el vestido púrpura del baúl. Lucharía contra sus demonios, no contra su ADN, y se hizo hombre y ascendió de los infiernos, otra vez como Walter Heyer, pero esta vez sin parecerse a nadie. “No fue tan difícil”, me dice, “supuso otra operación, aunque esta vez sin hormonas, al fin y al cabo, yo soy biológicamente lo que soy, un hombre”.
✕
Accede a tu cuenta para comentar