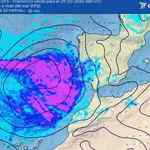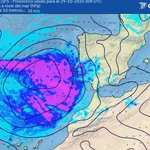
Opinión
Si desaparece la ONU: el costo del populismo, la geopolítica y la desprotección de la humanidad
Miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU

Hoy, 24 de octubre, el mundo celebra el octogésimo aniversario de la entrada en vigor de la Carta de Naciones Unidas, el tratado fundacional que puso fin a la barbarie de dos guerras mundiales y apostó, por primera vez, por un sistema global basado en la paz, el diálogo y la defensa de los derechos humanos de todas las personas.
En este aniversario, un aniversario marcado por crisis superpuestas y populismos en auge, resulta urgente preguntarse: ¿qué ocurriría si Naciones Unidas deja de existir?
El pasado 23 de septiembre, desde la tribuna de la Asamblea General, el presidente Trump volvió a disparar contra Naciones Unidas. Cuestionó su eficacia, su propósito y su legitimidad, justo cuando el planeta arrastra guerras terroríficas, crisis superpuestas y un desorden internacional cada vez más inmanejable. No fue una simple provocación. Fue otro síntoma del proceso de desmantelamiento del sistema multilateral que ha sostenido la paz y los derechos humanos durante más de siete décadas.
Desde mi trabajo en el Subcomité para la Prevención de la Tortura he visto de cerca lo frágiles que son los mecanismos internacionales cuando les falta el respaldo político y financiero necesarios. Por eso hay que decirlo con todas las letras, porque no son bromas: si la ONU colapsa, no desaparece una burocracia. Desaparece la presión internacional sobre los abusos. Desaparecen los testigos. Desaparece el último hilo de humanidad institucionalizada que es lo único que, desgraciadamente, muchos pueblos tienen para aferrarse a la justicia.
Si las Naciones Unidas se derrumban, la tortura, la violencia y la represión volverán a definirse como «asuntos internos» fuera de toda rendición de cuentas. No habría foros, ni denuncias, ni protección. Solo silencio.
Hoy, los comités de la ONU que velan porque se respeten los derechos humanos ya sobreviven con presupuestos mínimos. El Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad o el propio Subcomité para la Prevención de la Tortura, acumulan retrasos, visitas suspendidas y cancelaciones por falta de fondos. Cada mes sin recursos los países se quedan sin supervisión, las víctimas sin voz, los abusos sin registro. Si Naciones Unidas se derrumba, la tortura, el maltrato contra las mujeres, los niños o las personas con discapacidad, la desaparición forzada o la represión masiva volverán a considerarse «asuntos internos». No habrá foros, ni denuncias, ni protección. Solo silencio.
El ataque de Trump no es un exabrupto aislado, sino el reflejo de un populismo que se expande. Un populismo que, en nombre de una soberanía absoluta, dinamita la cooperación internacional y desmantela los equilibrios que permiten que los derechos humanos no dependan del capricho de cada gobierno. Este fenómeno no nace de la nada. Es también una reacción a políticas mal concebidas, a agendas que no supieron conectar con los ciudadanos de a pie, a reformas impulsadas sin explicar ni medir su impacto. Cuando se proponen políticas climáticas que ignoran el costo social e incluso vital para millones de trabajadores, se abre la puerta al discurso de que «solo el pueblo defiende al pueblo». Cuando se diseñan políticas migratorias sin tener en cuenta la seguridad ni la integración, crecen los gritos (inútiles) de «cerrar fronteras». Cuando las clases medias sienten que las élites políticas legislan desde arriba sin escuchar abajo, la narrativa populista encuentra terreno fértil.
Ese populismo se alimenta de errores reales, pero vende recetas envenenadas: soberanismo absoluto, repliegue nacional y el regreso, con otro nombre, a lo que en épocas que creíamos afortunadamente superadas, se celebraba como «la dorada autarquía». Todo envuelto en un desprecio absoluto por las reglas compartidas. Si gana esa visión, lo que se pierde no es solo diplomacia, sino derechos, equilibrio y cualquier posibilidad de cooperación. Y lo que se impone no es la libertad, sino el aislamiento.
Pero ese desafío no es solo interno: es también geopolítico. China ya mueve ficha. Mientras algunos líderes occidentales sabotean el sistema multilateral, China avanza para ocupar los espacios vacíos. Su propuesta es una «cooperación» sin derechos humanos, basada en el control estatal y la no injerencia. Un multilateralismo instrumental, sin valores universales, donde la libertad individual queda subordinada al poder del Estado. Pekín busca sustituir los estándares internacionales por acuerdos bilaterales donde impone su creciente peso económico y político. Si la ONU se debilita, ese modelo se consolidará como referencia global.
Pero hay un problema más profundo que no podemos ignorar: Naciones Unidas está atrapada en una arquitectura obsoleta. Su dependencia financiera de unas pocas potencias la hace vulnerable. Su sede física y simbólica en EE UU, que hasta ahora ha tenido toda la lógica, la somete a una presión constante, desde dentro y desde fuera. No se puede defender el multilateralismo si uno de sus principales pilares lo sabotea desde la presidencia. Ni se puede hablar de universalidad si los espacios de decisión están condicionados por vetos cruzados y cuotas de poder heredadas de otro siglo.
La ONU necesita reformarse para sobrevivir, y eso pasa por repensar su estructura, su gobernanza, su lugar físico y político en el mundo. Descentralizar su operación, diversificar su financiación, renovar sus liderazgos. Reducir su dependencia de las grandes potencias. Reconstruir su legitimidad no solo hacia los gobiernos, sino hacia las sociedades.
Cuando Trump pregunta «¿para qué sirve la ONU?», la respuesta brilla con especial fuerza en este 24 de octubre: para que el mundo no sea una jungla, para que las víctimas tengan voz, para que el derecho no dependa de la fuerza y los refugiados no estén a merced del capricho de cada Estado. Como recordó recientemente S. M. el rey Felipe VI en la ONU, la dignidad del ser humano «no es negociable» y el multilateralismo sigue siendo un pilar indispensable para la convivencia global. La ONU, con todas sus limitaciones, ha permitido 80 años de progreso que jamás antes conoció la humanidad. España, con su vocación multilateralista, debe situarse a la vanguardia de la defensa de Naciones Unidas, mostrando su respaldo político y presupuestario, y recordando que los derechos humanos han de estar siempre en el centro.
Permitir que la ONU desaparezca sería traicionar el legado de quienes soñaron –y murieron– por un mundo más justo. Frente al populismo que vende soluciones inmediatas y el autoritarismo chino que sacrifica libertad por eficiencia este aniversario mundial nos obliga a elegir: ¿queremos un sistema internacional basado en reglas y dignidad o regreso a la ley del más fuerte? El día de las Naciones Unidas no es solo una celebración; es un llamamiento urgente a defender lo indispensable.
✕
Accede a tu cuenta para comentar

Petición "improcedente"