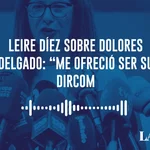Fundación "la Caixa"
Una IA al servicio de las personas: la apuesta de los jóvenes promesa
Cuatro becados por la Fundación «la Caixa» quieren desarrollar una inteligencia para el «bien común»

Albert Gimó, Belén Luengo, Gonzalo Plaza y Júlia Laguna son cuatro de los 100 estudiantes que han recibido una beca de la Fundación «la Caixa» para cursar estudios de posgrado en el extranjero. Aun procediendo de disciplinas tan diversas como la biomedicina, las matemáticas, la astronomía y la ética aplicada, les une un mismo propósito: desarrollar una inteligencia artificial hecha por y para humanos, orientada al bien común. Denominar como meteórica la irrupción de la inteligencia artificial (IA) no es ninguna hipérbole. En apenas unos años y a una velocidad difícil de digerir, esta tecnología ha pasado de los márgenes académicos al centro de nuestra vida cotidiana copando titulares, despertando pasiones y también levantando asperezas. Del mismo modo que ha propulsado la imaginación colectiva, ha acabado desatando algunos de sus temores más profundos.
Lo que comenzó como promesa de una nueva era –más eficiente, más interconectada, más sabia– ha mutado, en el imaginario popular, en la antesala de un colapso. Pero entre el ruido, la neurosis y el asombro surgen otras voces. Jóvenes, brillantes, comprometidas. Mentes que observan la IA no como un fin, sino como una herramienta con un potencial todavía inconmensurable, dependiendo de aquello que motive su despliegue. Es el caso de Albert Gimó (2001), quien descubrió su vocación por los juegos de lógica y los problemas de álgebra durante su infancia. La afición que compartía por las tardes con su padre acabaría marcando el rumbo de sus estudios. Hoy, gracias a la beca de posgrado en el extranjero de la Fundación «la Caixa», cursa un máster en Matemáticas, Visión y Aprendizaje en la Université Paris-Saclay (Francia), con gran interés por la alineación de sistemas de IA con los valores humanos. El objetivo de su investigación yace en evitar o mitigar los efectos adversos que se derivan de entrenar estos algoritmos con datos sesgados y parte de sus esfuerzos se centran en los modelos de lenguaje de gran escala, como ChatGPT.
Más que confiar en la buena voluntad de quienes diseñan estos sistemas, Albert aboga por una actitud consciente y activa frente al desarrollo tecnológico: «No basta solo con no tener mala fe, hay que pensar en los efectos». Solo así cree que podremos maximizar su impacto positivo.
La fascinación de Belén Luengo (2001) por la tecnología no solo fue fruto de una vocación intelectual: nació también de la experiencia vital. «Mi hermano tiene una discapacidad severa y de niña soñaba con ser médica para poder curarlo», recuerda.
El tiempo y los estudios –Derecho y Estudios Internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid– la llevaron por otros caminos, pero nunca abandonó su pronta inquietud científica: «Mi héroe era Eduard Punset».
Hoy se prepara ilusionada para estudiar, gracias a la beca de la Fundación «la Caixa», un máster en Ética Aplicada y Políticas Públicas en la Duke University (EE. UU.), y colabora con The NeuroRights Foundation, donde trabaja en la defensa de los derechos mentales ante el auge de las neurotecnologías. «Uno de los usos habituales de la IA en este campo es su aplicación en interfaces cerebro-computadora para permitir recuperar habilidades comunicativas, por ejemplo, a las personas con ELA. Es algo que puede cambiarte la vida, pues ayuda a paliar el síndrome del encerramiento», detalla.
Desde el inicio de sus estudios en Ingeniería Biomédica, Gonzalo Plaza (2002) tuvo claro que su camino profesional estaría vinculado a la salud. La IA apareció como un instrumento que, además de una revolución digital, traía consigo infinitas posibilidades clínicas. Gracias a la beca de la Fundación «la Caixa» para estudios de posgrado en el extranjero, hoy cursa un máster en Inteligencia Artificial Aplicada a la Biomedicina y la Asistencia Sanitaria en el University College de Londres (Reino Unido) y colabora con el centro pediátrico Great Ormond Street Hospital en proyectos que integran modelos de IA en entornos clínicos sensibles.
Desde pequeña, Júlia Laguna (2000) se sintió atraída por el universo. Literalmente. Los documentales de cosmología que veía con sus padres le despertaron una fascinación temprana que fue tomando forma en el doble grado de Física y Matemáticas, y que hoy la lleva a estudiar, con el apoyo de la beca de la Fundación «la Caixa», un doctorado en Astronomía en la Cambridge University. Su campo de investigación, lejos de la imagen romántica del telescopio, está lleno de códigos, algoritmos y volúmenes descomunales de información. Trabaja con objetos cuasiestelares –fuentes de luz intensísima en el centro de galaxias lejanas– para comprender mejor la evolución del cosmos. En este contexto, la IA no es un complemento, sino una necesidad. «La nueva generación de telescopios generará cantidades astronómicas de datos. La única manera de aprovecharlos es con IA», afirma.
✕
Accede a tu cuenta para comentar