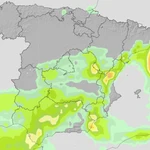
Sección patrocinada por 
Cultura
La belleza en la era digital, un empoderamiento figurado
Para escribir «Diva virtual» la periodista Ellen Atlanta ha hablado con cientos de mujeres de diversas edades, con el fin de analizar las presiones digitales no liberadoras a las que se someten los cuerpos femeninos

Con ese compartido e infinito «scroll» al que se sucumbe a diario, la subordinación hacia la dictadura de la perfección se vuelve inmediata, epidémica. Se imponen la obsesión de las apariencias, las cinturas de avispa, los ojos de gata y las clavículas marcadas. Pero en esa selección algorítmica no reside la belleza: ella está en la unicidad de lo natural. En las arrugas que aparecen al asombrarse, en las uñas gastadas por juerga o por trabajo, y en el pelo encrespado. Ignorar las marcas que dejan aquellos vaqueros que tras mucho esfuerzo nos caben no nos hace libres. Lo importante está en que ese pantalón no tenga por qué apretar.
Tanto las redes sociales como las tiendas de ropa se encargan de recordar a diario a las mujeres sus carencias. Un efecto placebo en el que prometen hacernos sentir guapas, a la moda, pero que realmente se trata de una vil estrategia basada en crear necesidades y hacernos creer que son propias. «El cuerpo de la mujer siempre ha sido tratado como un bien público, un lugar de control y beneficio económico. La obsesión es histórica, pero la tecnología la ha hecho participativa y ya no está reservada al ‘‘star system’’ de Hollywood», resume Ellen Atlanta, periodista que trabajó en la industria cosmética durante una década, experiencia que le hizo publicar «Diva virtual. Cómo un mundo obsesionado con la imagen ha distorsionado el cuerpo de las mujeres (y qué podemos hacer para cambiarlo)» (Deusto).
¿Cuántas fotografías se descartan porque una se ve «gorda», con papada o sin la piel tersísima? ¿Cuántas de vosotras os habéis castigado, aunque fuera de manera inconsciente, por pasaros con los dulces? ¿Por qué nos miramos más al espejo que a nuestro interior? ¿Qué se prioriza, la autoestima o la presión social? Explica Atlanta que «una larga tradición de la mirada masculina se une a la economía de la atención moderna: las plataformas premian los cuerpos de las mujeres con ‘‘me gusta’’ y visibilidad, mientras que las industrias de la belleza y el bienestar monetizan la inseguridad que ello conlleva». Ahí está la clave: nos quieren inseguras, mientras tratan de convencernos de que todo ese cultivo de la belleza va ligado al feminismo. «El ‘‘empoderamiento’’ se ha estetizado. Se vende como un producto en lugar de como una redistribución del poder. Es seductor, porque promete control en un mundo que todavía niega a las mujeres gran parte de él. Pero el peligro es que hemos empezado a confundir visibilidad con liberación. Sentirse bien con tu cuerpo es maravilloso, no lo niego. Pero no es lo mismo que tener calles más seguras, un salario justo, una asistencia sanitaria accesible o estar libre del abuso en Internet», sostiene.
Este libro nació de una motivación: «Rastrear cómo habíamos llegado a que el lenguaje de la liberación fuera cooptado para convertirse en un nuevo tipo de obediencia». Tras unos años trabajando en el negocio de los tratamientos de belleza, Atlanta se dio cuenta de que algo no encajaba. «Pensé en las chicas que habían aceptado recibir nuestros tratamientos, y me pregunté hasta qué punto fue voluntario», escribe. Y tiempo después de aquella reflexión, dimitió, para tratar de dar respuestas a estas cuestiones, a través de no sólo estadísticas y estudios. «La parte más reveladora fueron las mujeres que entrevisté. Había desde adolescentes que usaban filtros de IA en sus selfies hasta mujeres de cuarenta y tantos años que habían gastado miles de dólares tratando de estar ‘‘a la altura’’». Todas, añade, «respondían a las mismas presiones digitales. Estas conversaciones fueron el núcleo del libro».
El adorno, alegre o agotador
Las redes sociales son en su origen creaciones destinadas a cosificar y atentar contra mujeres y niñas. No hay más que conocer el caso de Mark Zuckerberg y cómo creó Facebook: para clasificar y calificar el cuerpo de sus compañeras de Harvard. El cambio, defiende Atlanta, «debe ser estructural». No sólo cuenta la auto confianza que ganemos cada una, sino que el poder colectivo es más potente. Importa, en un sentido práctico, quiénes son los encargados de crear la tecnología, de educar a la inteligencia artificial y de moldear esos algoritmos que deciden que, si geográficamente nos localizan cerca de una tienda de cosmética, la primera red social que abramos estará repleta de labios carnosos y rabillos perfectamente delineados. A pesar de que Meta prometió alcanzar la paridad de género para 2023, «sólo el 37,1% de sus empleados eran mujeres a fecha de junio de 2022, lo que muestra un aumento del 1% desde 2018. La consecuencia de esto es que de ahí sólo sale tecnología construida por hombres, arraigada a la mirada masculina y en los sistemas de opresión», escribe la autora.
Ante estos datos, cabe mirar a los mayores y más hábiles consumidores de lo digital: los niños y adolescentes. Aquellos que han nacido en un mundo internauta –esos que vemos en sus propios carritos sabiendo manejar mejor un móvil que un juguete– son los que necesiten de especial atención. ¿Serán las futuras unas generaciones con la autoestima más derruida? «Están creciendo en una máquina de comparaciones, sin alfabetización mediática y sin barreras de protección sólidas», observa Atlanta, y afirma que “sí, los riesgos aumentan, sobre todo para las niñas. Necesitamos un diseño adecuado a la edad, filtros desactivados por defecto y una educación real sobre la edición, la cirugía y el consentimiento».
No es su objetivo que interpretemos la belleza como una maldición: ¿acaso sentirnos guapas no está bien? «El placer no es el enemigo», dice la periodista. La pregunta que debemos hacernos es otra: ¿realmente disfrutas de estas prácticas o preferirías dedicar tu tiempo, dinero y energía a otras cosas? «El adorno alegre puede ser liberador, pero la optimización obligatoria es una rutina agotadora». La salida a todo esto, concluye, la plantea en tres niveles. Por un lado, personal, «seleccionando nuestros feeds. El algoritmo aprende lo que nos llama la atención, así que deja de seguir lo que te hace sentir pequeña. Abandona un ritual restrictivo, ya sea el contorneado, el recuento de calorías o el disculparte por tu rostro», anima. También, en un plano colectivo, explica que el trabajo reside en «ser la mujer que hace que otras mujeres se sientan cómodas, mostrándote sin maquillaje, elogiando la energía en lugar de un atuendo». Por último, «a nivel de plataforma, necesitamos una reforma sistémica. Los algoritmos deberían recompensar la autenticidad y la creatividad por encima del cumplimiento». No se trata de resistencia, sino de reorientación: de poder destruir esa tijera universal encargada de cortar –a la fuerza– el mismo patrón para todos, y hacer florecer un «scroll» que, aunque igualmente infinito, no haga que nos sintamos rentables.
La «era fitness»: los cuerpos no son proyectos
Pasear por el Retiro a la caída de la tarde es lo más similar a cruzar la pista de atletismo de las Olimpiadas en plena carrera. Ha sido visiblemente exponencial el aumento de la cantidad de «runners»que comparten a diario la cantidad de kilómetros recorridos. Una tendencia que para algunos significa pasión o autocuidado, y para otros ha sido una manera más de sumarse a una moda. Apunta Atlanta que «el bienestar ha adoptado el perfeccionismo de la belleza. Lo que antes se centraba en la fuerza, la resistencia o el equilibrio, ahora se centra en la visibilidad. La salud se ha estetizado y moralizado: si no tienes abdominales se te considera perezoso o indisciplinado. Es una nueva jerarquía moral disfrazada de autocuidado. Este culto al ‘‘fitness’’ toma prestada la misma lógica que la cultura de la belleza, pues promete trascendencia a través del control. Pero la vida no es una tabla de clasificación, y los cuerpos no son proyectos».
✕
Accede a tu cuenta para comentar

Un año de la dana de Valencia




