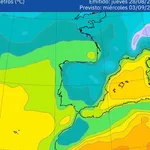Meghan Markle
Meghan Markle no acepta un papel secundario en la superproducción de Isabel II
Apuesto a que ahora mismo Harry se siente secuestrado, como Gepetto sentado frente a un fuego en el interior de la ballena y pensando: ¿Cómo he llegado hasta aquí?

La siguiente es una historia real y apasionante de vanidad, dinero, poder, cinismo, hedonismo, sexo, amor sincero y mucha mucha envidia.
Dicen los medios y los opinadores (según el propio Harry opinan desde el machismo e incluso el racismo) que tenemos nueva Wallis Simpson.
Sí, queridos míos, se refieren a la corruptora de hombres buenos, la bruja, la hechicera que subyuga bajo sus inevitables encantos sexuales al ingenuo de turno.
Según la mayoría, parece que se repite el cliché de Eva, y el de Yoko Ono; que la preciosa y experimentada (y divorciada) Meghan Markle, de evidentes y sobradas virtudes ha colonizado la mente (no exactamente… ) de su joven esposo… Y miren, todo apunta a que esto que dicen es… ¡verdad!
Y no por nada perverso ni escandaloso, cuando acusamos (con cariño) a la encantadora Duquesa de Sussex, no elegimos entre buenos y malos, se trata de analizar las cosas tal cuales son, sin juzgar, sin engañarnos los unos a los otros, ni recurrir a sentimentalismos y por supuesto, sin sobreproteger (como parece la tónica últimamente) la sensibilidad del tonto (y la tonta).
Cierto es que el príncipe Harry nunca ha respondido con excesiva corrección a los requerimientos de la corona y que desde niño, se ha buscado un hueco y una identidad en la rebeldía, como es habitual en los segundos hijos, menos presionados que él. La hemeroteca asegura que con seis añitos le espetó a su hermano mayor: “Tú serás el rey pero yo haré lo que me dé la gana”.
¿Recuerdan, amigos, esos tiempos gloriosos en los que nuestro Harry era acusado de mujeriego y correteaba disfrazado de Hitler por las fiestas universitarias con una jarra de cerveza en cada mano? ¡Sería imposible olvidarlo!
Yo no he olvidado las portadas en las que Harry sobresaltaba a su dulce abuelita y le hacía escupir el té de las cinco, fumando marihuana, protagonizando sonadas peleas en las calles de Londres, completamente desnudo jugando al “strip-billar” y copiando en los exámenes de acceso a la universidad.
Está claro que al príncipe Harry, no le ha importado tanto como a su hermano el qué dirán, y bien que hace y también está claro que su sentido del deber monárquico no es disparatadamente fuerte (igual que no lo es el de su padre, Carlos). La prueba, es que se ha casado con la mujer que le ha gustado (igual que su padre) independientemente del hecho de que no era el perfil más adecuado para representar al pueblo inglés y mucho menos para soportar la severísima normativa de la casa Winsdor, donde no se puede jugar al Monopoly, ni protagonizar reacciones humanas como alegrarse o lamentarse; donde no pueden trabajar, llevar minifalda, comer marisco, ni ajo, ni ceviche, ni marinados, ni comidas exóticas, ni utilizar diminutivos ni apodos, ni nombres cariñosos en público ni en la intimidad.
Pero lo que también parece claro es que Harry, un hombre tan plástico, tan laxo y desahogado, nunca se hubiera separado de su familia ni hubiera despreciado su trabajo vitalicio de royal a la sombra de Isabel II.
Ha tenido que llegar una personalidad mayor, mucho más fuerte, y más guapa, y más sexy, y más lista (y más vanidosa, y por supuesto más prosaica) para decirle exactamente lo que tenía que hacer, sin que el pezqueñín se haya dado ni cuenta.
Apuesto a que ahora mismo se siente secuestrado, como Gepetto sentado frente a un fuego en el interior de la ballena y pensando: ¿Cómo he llegado hasta aquí? Y yo, que soy compasiva, se lo voy a explicar porque no hay que ser Sherlock Holmes, ni de la policía científica para comprender el caso:
En primer lugar, él, pelirrojo, un poco merlucillo (lo digo desde el respeto y el cariño extremos que llevo en mi corazón por la familia al completo) deslucidito, rosado, cómo híbrido, hervido y algo torpón, que se pone chocho con su mulata, vibrante, chispiritosa, deslumbradora y reflectante...
En segundo lugar, el contexto: la conservadora familia real inglesa recibe a una actriz estadounidense (de inquietudes feministas) que se casa con Harry porque nunca fue demasiado afroamericana para ser aceptada en la comunidad negra ni demasiado caucásica como para triunfar en el cine americano. Pero Meghan, sensibilizada con las minorías, empoderada, rebelde, no es de las que se callan ni de las que se amoldan (a los once años, escribió cartas de denuncia feminista a Hillary Clinton, con óptimos resultados).
¿Cómo iba la voluntariosa y meritócrata Markle a adaptarse a la vida de la familia real británica? Esa donde no se permiten las blusas estampadas, ni cruzar las piernas, ni pintarse los labios ni las uñas (menos mal que Harry no me eligió a mí) y donde las niñas no pueden usar ni pantalones ni bermudas, sólo vestidos (esto es molesto incluso para una desdramatizadora como yo).
Imagino que estos años han sido suficientes para ella (“Nunca quise ser una dama que almuerza” escribió en ELLE, 2016).
¡Ahí tienes Harry! Y por eso ha dicho ¡basta!
El pasado diciembre los Duques de Sussex no participaron de la navidad real en Sandringham, donde nadie tiene permitido faltar y nadie ha faltado nunca. Y mira, ya que se ha puesto con las New Year Resolutions dice que prefiere vivir en Canadá, donde podrá beber, frecuentar a personas bohemias, enseñar las piernas, el escote… Y sobre todo ha decidido rechazar el papelito secundario en la superproducción de los royals británicos y abrazar otros contratos de otras productoras nada despreciables como Disney, donde sin duda podrá ser princesa e incluso reina.
Harry hará lo que la protagonista de su película de amor y lujo particular decida, pero eso no hace falta que lo lean en mi columna, queridos amigos, porque se puede leer en su rostro.
✕
Accede a tu cuenta para comentar