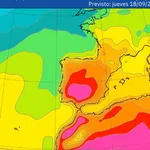Navidad
Anatomía de una soledad
El protagonista es el de siempre en el mismo sillón de siempre, la misma luz de siempre, el marco de las mismas fotos y los especiales de Navidad de la televisión que siempre parecen el mismo
Así mirado, se diría que es uno de esos solitarios de las nuevas soledades de la pandemia. Se ha llenado la Navidad de padres, madres y abuelos que se aparecen en videochat con los nietos con la sonrisa, el “no pasa nada”, el “cenaré cualquier cosa” y la pretensión estoica de que esta noche sea una noche cualquiera. Pero si se fija uno bien, la de la fotografía de Emilio Morenatti retrata una soledad vieja, una de esas soledades con arrugas, asentada desde mucho antes de la pandemia en la noción desasosegante de que alrededor de uno no hay nadie más.
Esta Nochebuena, ella ha puesto la mesa y se reconoce con facilidad la geometría a que acostumbra: el pescado frito -medio limón lo enseñorea-, los langostinos, la ración desproporcionada de encurtidos, la patata frita que sostiene el comensal, el mando a distancia cerca de la mano izquierda y el pastillero para no tener que levantarse a por la dichosa medicación. No se encuentran signos de novedad, de ceremonia, ni de anécdota. El protagonista es el de siempre en el mismo sillón de siempre, la misma luz de siempre, el marco de las mismas fotos y los especiales de Navidad de la televisión que siempre parecen el mismo. No hay una intención de algo para este año que no sea pasar la noche. No hay un móvil sobre la mesa porque nadie va a llamar. Se llama Álvaro Puig Moreno, es el último de su familia y vive en Barcelona en aquella canción de Jacques Brel: “Los viejos ya no sueñan. Sus libros se adormecen, sus pianos están cerrados, el gatito se murió. El moscatel del domingo ya no les hace cantar”.
La pandemia ha desvelado un catálogo de soledades nuevas y también nuevas formas de compañía. Algunos descubrimos durante el confinamiento otras maneras de estar con los demás, acaso siquiera de concebir a los demás. Alguien se dio cuenta una noche de marzo de que una silueta se movía en la ventana del edificio de enfrente en la que nunca había detenido su mirada, en la voz al otro lado del tabique que nunca se había parado a escuchar y en el tipo que salía al balcón del patio para el aplauso de las ocho. Las cuarentenas dentro de la propia casa, las bandejas en el quicio de la puerta y los vis a vis en las residencias descubrieron nuevas formas de presencia y de ausencia en la vida y en la muerte, también. Cada día, cientos de personas se iban sin la mano de un familiar a la que agarrarse. Desde las camillas de las ambulancias, algunos miraban a los balcones para despedirse de sus familiares pensando en que quizás esa fuera la última vez que los iban a ver. En muchas ocasiones, acertaron.
Claro que este aislamiento no es nuevo. El 80% de los mayores en España vive en soledad, generalmente en contra de su voluntad, y muchos de ellos haciendo realidad que cada sepulcro encierra dos corazones, como escribió De Lamartine tirando por bajo. El dato es de antes de la pandemia y refleja la cantidad de gente que ya estaba sola antes del virus y que cuando el virus pase, quedará igual de sola, sin páginas en los periódicos, sin piezas en los informativos, sin medidas que impiden visitar al abuelo a gente que nunca visitaba al abuelo.
✕
Accede a tu cuenta para comentar