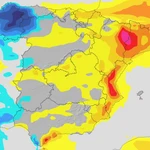Javier Sierra
El secreto mejor guardado de Einstein
Ambos subieron entonces a un despacho situado en la segunda planta. El lugar era justo como Brown lo había imaginado
Hace cien años Albert Einstein visitó por primera y única vez España. Fue a finales de febrero de 1923 cuando el flamante premio Nobel de física recorrió durante casi un mes Barcelona, Madrid y Zaragoza, impartiendo conferencias y entrevistándose con personalidades como Alfonso XIII, Ortega y Gasset o Santiago Ramón y Cajal. Einstein se mostró entonces como el tipo curioso y frenético que era. Visitó hasta en tres ocasiones el Museo del Prado, no dejó piedra sin remover en su excursión al Toledo de los conventos, y la basílica del Pilar le causó una honda impresión. A algunos, de hecho, les sorprendió ese interés del genio –judío pero agnóstico– por el fenómeno religioso, pero fue porque desconocían la curiosa utilización que hacía de la fe.
Yo la descubrí gracias a James Brown, un estudiante de ciencias norteamericano que allá por 1935 tuvo la fortuna de pasar dos días en su casa de Princeton. La suya es una historia rara. Sucedió después de que uno de sus profesores en la Universidad de Colombia, Howard Rothman, recibiera una carta del Nobel interesándose por un artículo que acababa de publicar. Einstein era así. Si algo le interesaba, lo perseguía. Las cajas de cartas que intercambiaba con anónimos de todo el mundo atestiguan ese carácter. Unas doce mil. Pero aquella misiva en la que el científico más célebre del mundo lo invitaba a discutir en persona su artículo, iba a terminar revelando algo insólito. Rothman, al parecer, aceptó verlo, pero le pidió permiso para que lo acompañara su alumno James Brown, que tomaría notas del encuentro.
La visita al 112 de Mercer Street fue más cálida de lo previsto. Nada más llegar, Elsa los puso al corriente de los providenciales despistes de su marido y les dio instrucciones sobre el tiempo exacto de que dispondrían. A Rothman no le llegaba la camisa al cuello, pero Brown –según admitiría más tarde– estaba casi en éxtasis. ¡Estaba en la casa de Einstein!
–¿Le gustaría ver mi estudio, jovencito? –le preguntó el genio después de un primer refrigerio.
Ambos subieron entonces a un despacho situado en la segunda planta. El lugar era justo como Brown lo había imaginado: disponía de dos grandes estanterías llenas de libros y papeles, y hasta una pequeña montaña de cáscaras de pipas. En medio de aquel caos, algo llamó enseguida su atención. En una esquina, solo, descansaba un libro impropio para templo de la ciencia como aquel: un ejemplar de La doctrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky. Por alguna razón, el estudiante lo reconoció. Había sido uno de los tratados de ocultismo más famosos de Europa. Abordaba lo mismo el origen del Universo que el nacimiento de las religiones, con prolijas explicaciones de los «mahatmas», una suerte de entidades espirituales que susurraban a Blavatsky en sus trances.
–¿Qué hace esto aquí? –le preguntó.
–¿De veras lo conoce? –la sonrisa del físico no pareció incómoda–. Es la biblia de los teósofos. Le he dicho a mi colega el profesor Heisenberg que se haga con un ejemplar, que lo tenga en su escritorio y que lo lea cada vez que no logre resolver un problema. Su extrañeza puede inspirarle. Es una caja que mezcla golosinas con conceptos tan vagos como solemnes.
Durante unos minutos, Einstein y él discutieron sobre cuestiones tan poco científicas como la vida después de la vida.
–No puedo creer que ningún individuo sobreviva a la muerte –dijo–. Las mentes débiles como la de Blavatsky se aferran a esa clase de pensamientos por miedo o por un egoísmo ridículo.
Pero Brown, que debía ser creyente, replicó:
–Sin embargo, no es el cuerpo físico el que sobrevive, profesor. A lo que Blavatsky se refiere es al núcleo interior; al alma o, si lo prefiere, al yo superior. Eso es lo que continúa evolucionando a través de sucesivas reencarnaciones.
El genio no se dio por vencido y le explicó lo difícil que era para un pensamiento científico lidiar con una observación así.
–Madame Blavatsky –objetó– fue una mujer salvaje. Irracional. Hablaba como si fuera el Oráculo de Delfos. Aunque admito que he encontrado observaciones interesantes en su obra. De hecho, esta fue publicada en 1888, en un tiempo en el que la física aún estaba en pañales.
Einstein tomó entonces su ejemplar de La doctrina secreta, buscó una página y se la leyó: «Baste esto para mostrar cuán absurdas son las admisiones simultáneas de la no divisibilidad y de la elasticidad del átomo. El átomo es elástico, ergo el átomo es divisible, y debe estar compuesto de partículas o de subátomos. ¿Y estos subátomos? O no son elásticos, y en tal caso no presentan importancia dinámica alguna, o son elásticos también, en cuyo caso están igualmente sujetos a la divisibilidad. Pero la divisibilidad infinita de los átomos (…) excluye la posibilidad de concebir a la Materia como una substancia objetiva».
Lo que Brown no aclara en sus notas es cómo entró Einstein en contacto con aquel texto. Algunos biógrafos apuntan a que el responsable fue el premio Nobel Robert Millikan, que por aquellos años dirigía el Laboratorio Norman Bridges del Cal Tech. Millikan lo reclutó para que trabajara en los Estados Unidos antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, y era pública su pasión por Blavatsky.
La anécdota –aunque tal vez apócrifa– quizá aclare por qué cuando visitó España y se dio de bruces con un país lleno de imágenes religiosas e historias de visionarios, se fascinó. Y es que, ¡llegó muy leído!
Javier Sierra es escritor y premio Planeta de novela.
✕
Accede a tu cuenta para comentar