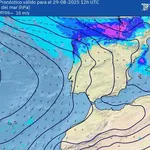Julio Valdeón
Evangelista Fender

Bob Dylan despertó un día y encontró a Dios en un hotel tejano. Al suceso habían contribuido algunos músicos amigos, que invitaron a las reuniones de un grupo evangelista en Los Ángeles. Armado por su nueva fe, Dylan, que siempre había usado la imaginería poética de la Biblia en sus textos, se transmutó en ardiente predicador góspel. Para grabar el primer disco de su nueva vida, «Slow train coming», viajó hasta Muscle Shoals, Alabama. Reclutó de productor a Barry Becket, histórico de la Muscle Shoals Rhythm Section, y a Jerry Wextler, el hombre de Atlantic records, el viejo zorro que acuñó el término rythm and blues y reinventó a Aretha Franklin como emperatriz del soul. Como músicos figuraron algunos de los grandes esas de la era soul, a los que añadieron la cristalina guitarra de Mark Knopfler y la batería de Pick Whiters, de Dire Straits. Con su sonido diáfano y pegajoso y sus letras apocalípticas, Slow train coming deleitó y cabreó a partes iguales. Cosechó estupendas ventas y hasta un Grammy, pero nadie estaba preparado para la gira subsiguiente. Transformado en apóstol flamígero, Dylan rehuyó tocar en directo cualquier canción previa a su renacimiento como hombre de fe. Esto es, quedaban descartadas todas sus canciones anteriores a... ¡1979! Añadan los sermones incendiarios con los que amenizaba la velada y entenderán mejor las violentas reacciones de parte de la audiencia. A «Slow train coming» le siguió otro disco, «Saved», mal grabado y que dejaba en el cajón de inéditas algunas de las mejores composiciones del periodo, y otro más, «Shot of love», igualmente improvisado en el estudio y con el que en 1981 cierra lo que la crítica llama desde hace años la etapa góspel. En ese último disco asoman maravillas como la incandescente «Every grain of sand», en la que Dylan parece ya lejos de la retórica del Viejo Testamento y mucho más cerca del Nuevo Testamento y, por qué no, también más próximo al catolicismo que de los furibundos evangélicos. Para entonces, 1981, había vuelto a introducir algunas de sus canciones digamos laicas en el repertorio en directo. Cuando llegue su siguiente obra, Infidels, en 1983, el Dylan cristiano habrá mutado en su siguiente reecarnación, aunque tampoco puede decirse, ni mucho menos, que renuncie al rico venero poético de las Escrituras: basta con leer la letra de «Jockerman». Acostumbrado a pelear contracorriente y, sobre todo, a cocear las expectativas de sus fans, pagaría su proselitista audacia con unas ventas en declive y un prestigio en cuarto creciente. No volvería a resurgir hasta finales de los noventa. Sí, Dylan sabía que era peliagudo llevar la contraria. Véase la conversión al rock and roll de 1965. O su maridaje con el country en discos como Nashville skyline, de 1969, cuando el country era poco menos que la quintaesencia de lo rancio. Su órdago de la etapa cristiana va más lejos. Contradice los postulados básicos de la ideología que de alguna forma asociamos al rock. Estos días Sony publica la monumental caja Trouble no more: 1979-1981, dedicada al periodo. Un banquete, otro más, del genio de Duluth.
✕
Accede a tu cuenta para comentar