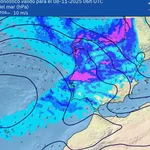Alfredo Semprún
Una buena noticia: Arabia Saudí airea su derrota diplomática
Ciertamente, la renuncia de Arabia Saudí a ocupar un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no tiene precedente en la historia de la organización internacional. Casos puntuales de silla vacía se dieron en 1950, cuando Stalin retiró a su representante durante unos meses en plena disputa entre China y Taiwan, y en 1979, cuando después de 154 rondas de votaciones fallidas entre las candidaturas de Cuba y Colombia, se optó por elegir a México como candidato de compromiso. Así que algo muy gordo ha tenido que pasar para que el Gobierno de Riad haya tomado una decisión de tanta transcendencia y dejado con cara de tonto a su embajador ante la ONU, que ya había cursado las invitaciones para la fiesta. Oficialmente, los saudíes se justifican en la crisis siria y en la impotencia demostrada por el Consejo para torcer el brazo a Moscú y bombardear sin contemplaciones a los chicos de Al Asad. Extraoficialmente, se sabe que a Riad le ha sentado como un tiro el giro que están dando las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán y los comentarios de Barack Obama sobre un posible levantamiento de las sanciones internacionales a los ayatolás. Ambos hechos son, por supuesto, ciertos y suponen un serio revés para la política exterior saudí, que viene financiando con larga generosidad los movimientos rebeldes suníes contra los regímenes «corruptos» musulmanes, esos que, por ejemplo, permiten conducir a las mujeres o admiten que un hombre soltero pueda acudir normalmente a un centro comercial, sin presumirle más intenciones libidinosas que la compra de un desodorante. Sin embargo, no explican con nitidez el desaire infligido a su aliado estadounidense, que ha seguido con docilidad de asno todas las estrategias políticas y militares diseñadas por los países del Golfo con respecto a la llamada Primavera Árabe. Porque los jefes de la Casa de Saud se las habían ingeniado para que fueran los occidentales quienes se encargaran de triturar a sus enemigos tradicionales –laicistas, socialistas, chiíes– sin necesidad de implicarse directamente en el fregado. Tenían a Irán contra las cuerdas, les fue bien en Túnez y en Libia; habían desestabilizado Siria e Irak, y estaban a punto de conseguir el premio gordo en Egipto. Y, de pronto, todo lo pacientemente conseguido, toda la elaborada propaganda de sus canales internacionales de televisión, se les ha venido abajo como un castillo de naipes. Y no es cuestión de echarle toda la culpa a la intransigencia de Rusia y a su respaldo al régimen sirio. No. Aunque los saudíes no sean capaces de percibirlo, porque en su tiranía perfecta estos factores no cuentan, su fracaso se debe en gran medida a la intuición de una opinión pública occidental, de una ciudadanía integrada por hombres y mujeres libres, que ha percibido que sus gobiernos estaban apostando por el caballo equivocado. Hizo crisis con el asunto sirio, pero venía gestándose desde mucho antes, cuando la ilusión naif por la Primavera se heló, dejando paso a la perspectiva de un largo invierno de integrismo islamista. Es, también, una prueba más de la pérdida de influencia de los medios de comunicación tradicionales en Occidente, volcados en su mayoría con las posiciones de Arabia Saudí, y demuestra, lo que no deja de ser un alivio, que el común del pueblo aún es capaz de distinguir entre lo malo y lo peor.
✕
Accede a tu cuenta para comentar

La dimisión de Mazón