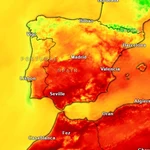Océano
El misterioso brillo en los océanos que volvía loco a la ciencia ahora tiene respuesta: miles de millones de pequeños animales
Oceanógrafos han desvelado el misterio de un resplandor turquesa en el océano Antártico: coccolitóforos no, sino densas colonias de diatomeas. Este hallazgo redefine la absorción de carbono en las gélidas aguas polares

Un misterioso resplandor turquesa en las gélidas aguas del océano Antártico, observado por primera vez en imágenes satelitales a principios de los 2000, ha sido un verdadero quebradero de cabeza para la comunidad científica. Esta peculiar mancha brillante, que se extiende entre las aguas grises y azules, desafiaba las suposiciones arraigadas sobre cómo las remotas aguas australes del planeta absorben el carbono, manteniendo a los oceanógrafos en vilo durante dos décadas. Este descubrimiento se suma a la fascinante serie de hallazgos que demuestran la capacidad de la vida para persistir en condiciones extremas, como un gusano que revivió tras 46.000 años congelado en el permafrost.
Al norte de esta enigmática zona, se extiende el llamado gran cinturón de calcita, descubierto hace unas dos décadas y hogar de miles de millones de "cocolitóforos", unos microorganismos marinos de aspecto alienígena que se alimentan de luz solar. Estos seres, con sus características escamas reflectantes o cocolitos, son cruciales en el ciclo global del carbono, fijando una cantidad considerable —se estima en 30 millones de toneladas— de este elemento cada año. La elevada reflectancia que generan sus cocolitos es, de hecho, lo que los satélites suelen utilizar para estimar las concentraciones de calcita en el océano.
Sin embargo, atribuir la luminiscencia de la mancha turquesa más al sur a los cocolitóforos era una contradicción, ya que las aguas de esa latitud deberían ser demasiado frías para su proliferación. Además, las duras condiciones meteorológicas de la región, con mares bravos, nubes densas y la presencia de icebergs, dificultaban enormemente su estudio desde el espacio. Ante esta dificultad, el oceanógrafo Barney Balch y su equipo decidieron que la única manera de desvelar el misterio era embarcarse en una expedición in situ. Estas expediciones en entornos hostiles son cruciales para entender ecosistemas marinos complejos, de manera similar a cómo se estudian los misterios del lecho marino a profundidades insospechadas.
Desentrañando el misterio de las aguas polares
A bordo del buque de investigación Roger Revelle, Balch y sus colaboradores navegaron desde Hawái hacia el Polo Sur, atravesando el cinturón de calcita en pleno apogeo veraniego del hemisferio sur. "Los satélites solo ven los primeros metros", explicó Balch, "pero nosotros pudimos profundizar con múltiples mediciones a varias profundidades". Esta aproximación multifacética era clave para obtener una visión completa, según apuntan desde Science Alert.
En este sentido, las mediciones abarcaron desde el color del océano y la tasa de calcificación hasta la de fotosíntesis, con especial atención a las concentraciones de carbono inorgánico y sílice. Estos minerales son representativos de los cocolitóforos y de sus principales competidores, las diatomeas, que construyen sus microscópicas conchas de sílice vítreo. Tradicionalmente, el cinturón de calcita se consideraba el dominio exclusivo de los cocolitóforos, mientras que al sur de su frente polar, el reino de las diatomeas. El estudio de la vida en regiones polares ha revelado adaptaciones sorprendentes, incluyendo el hallazgo de una comunidad ártica de hace 75.000 años que desafía lo conocido sobre la habitabilidad en climas extremos.
Contra todo pronóstico, las muestras de agua no solo proporcionaron la primera evidencia de calcificación en estas gélidas aguas australes, sino también una prueba visual directa de cocolitóforos habitando latitudes insospechadas, incluso hasta los 60 grados sur. Sin embargo, estas concentraciones moderadas de cocolitos no eran suficientes para explicar la notable luminosidad captada por satélite. La clave, en un giro de guion científico, residía en las diatomeas, cuya densidad y estructuras vítreas reflectantes eran capaces de producir un efecto óptico similar al de los cocolitóforos.
Por consiguiente, los resultados del estudio sugieren que estas aguas polares de alta reflectancia no se deben a los cocolitóforos, sino a la dispersión de las frústulas de las diatomeas, lo que implica una identificación errónea en las mediciones satelitales de carbono inorgánico particulado. Balch concluye que "estamos expandiendo nuestra visión de dónde viven los cocolitóforos y comenzando a entender los patrones que vemos en las imágenes satelitales de esta parte del océano a la que rara vez vamos". Esta investigación de calado se ha publicado en Global Biogeochemical Cycles.
✕
Accede a tu cuenta para comentar