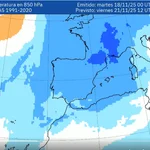
José Manuel García-Margallo
Amnistía ignota
Sus defensores hacen pasar por interés general lo que no es más que una transacción mercantil reducida a un interés particularísimo

«No hay que creer que todo sea verdad; hay que creer que todo es necesario». Se lo decía un personaje a K, en «El Proceso», de Franz Kafka. En estos momentos, en que España asiste a unos acontecimientos que nos traen a la cabeza automáticamente el adjetivo kafkiano, por la angustia que nos genera su acumulación, no se me ocurre cita más certera para resumir el gran aporte a la historia y a la filosofía política del actual Gobierno. Es algo, como bien recuerda K, sencillamente, «desolador», pues «la mentira se convierte en el orden universal».
Su último epítome es la recientemente aprobada proposición de ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Las proclamas publicitarias gubernamentales de que viene a garantizar un tiempo nuevo, de «concordia» y «convivencia», que supone una fraternal «resolución del conflicto», fueron rápidamente desmentidas por sus beneficiarios/redactores, antes siquiera de su votación y aprobación en el Congreso. Los grupos independentistas Junts y ERC no pudieron ser más sinceros en sus propósitos y volvieron a pregonar, crecidos, el «lo volveremos a repetir». «El objetivo sigue siendo la independencia», dijo una portavoz, mientras otra insistía en que la siguiente estación, hasta la cual no se apearán, es «el derecho a la autodeterminación» de Cataluña.
Curiosamente, en estos tiempos de amnesia, relativismo y muros, se quiere olvidar que, en el mismo hemiciclo, hace menos de 46 años, se vivieron tiempos de «concordia». Pero claro, no fue lo mismo, porque no se hizo en interés de individuos concretos que habían desafiado a la democracia, sino para restañar heridas de toda la sociedad. En ellos, diputados de muy diversas ideologías, enfrentados hasta poco antes, logramos entendernos en pro del país y de todos los ciudadanos, dejando a un lado intereses particulares. Hasta Jordi Pujol se felicitaba porque hubiéramos, «quizás, pecado de exceso de consenso», en este «país con tradición de guerra civil, con tradición de enfrentamiento, donde el trágala, y no el acuerdo, ha sido habitual en la vida colectiva». Fue el llamado espíritu de la Transición, hoy tan denostado por quienes abonan la tergiversación del pasado a su conveniencia.
Por aquellos días, en el Parlamento se habló de autodeterminación y de amnistía. Lo primero se abordó en el debate de una enmienda presentada por Francisco Letamendía, único diputado de la coalición Euskadiko Ezquerra, independentista entonces, pero que aceptó la Constitución posteriormente y acabó integrada en el PSOE de Euskadi, aunque alguna facción, como la de Letamendía, se fuese a Herri Batasuna. Buscaba añadir un título a la Constitución que regulase el procedimiento para que «los pueblos de España», una vez constituidos en comunidades autónomas, pudieran abandonar España.
El rechazo de la iniciativa fue unánime. Entre las voces más contundentes estuvieron las de los partidos vascos y catalanes. Ramón Trías Fargas, sustituto en esa sesión del también convergente Miquel Roca, por ejemplo, fue muy claro: «Nosotros ya nos hemos autodeterminado. Somos partidarios de esta Constitución, que hemos votado y votaremos hasta el final, y somos partidarios de la autonomía y los estatutos que este Parlamento, en su momento, votará, y de nada más, absolutamente nada más». Pujol destacaba «nuestra condición de españoles y, al mismo tiempo, de catalanes», para abogar por la «creación de ese saber convivir, saber vivir juntos, trabajar juntos, saberse, en algún caso, soportar juntos, sin todo lo cual ningún país sale adelante». En otra de esas apasionantes jornadas, cuando los nacionalistas pidieron introducir la palabra «nacionalidades» en la Carta Magna, Xabier Arzalluz (PNV) aclaraba que «no buscamos ni en la palabra ‘‘nacionalidades’’, repito, ni en la autonomía, un trampolín para la secesión».
Por otra parte, en aquellas Cortes Constituyentes se trataron dos enmiendas, de Raúl Morodo y César Llorens, que quisieron otorgar a las Cortes la potestad de acordar amnistías. Se rechazaron y, de manera igualmente elocuente, se optó por prohibir en ella los indultos generales. Se tuvo claro que una amnistía solo tiene sentido cuando se supera una dictadura y una guerra civil. Para Julio Jáuregui, diputado ya en 1936, la amnistía de 1977 era «un gran acto solemne que perdonara y olvidara todos los crímenes y barbaridades cometidos por los dos bandos de la Guerra Civil, antes de ella, en ella y después de ella hasta nuestros días».
Por eso, Santiago Carrillo había advertido de que, con la aprobación de la amnistía de 1977, al vivir en democracia solo iba a caber respetar escrupulosamente la ley: «La amnistía confirmada hoy dará todo el poder moral necesario para aplicar la ley a cuantos, en lo sucesivo, y a condición de que las libertades democráticas sean garantizadas para todos, maten, secuestren o roben en nombre de actitudes a las que ya no podrá atribuirse legítimamente intencionalidad política».
Al margen de esa realidad, quienes ahora se empeñan en hacernos comulgar con ruedas de molino, haciendo pasar por interés general lo que no es más que una transacción mercantil reducida a un interés particularísimo, pretenden tergiversar uno de los principios del Estado de derecho. Para defender la constitucionalidad de la amnistía, se escudan, con la gravedad que conlleva, en la falsa premisa de que lo que no está prohibido está permitido. Ya que se trata de los poderes públicos, el principio es el contrario: solo está permitido lo que está expresamente autorizado. Es el principio del «negative Bindung», proveniente del derecho alemán y que postula la democracia liberal. Para las personas naturales, la Ley actúa solo como límite («positive Bindung»); en cambio, las personas jurídicas, las instituciones y el resto de entidades creadas por la Ley, solo pueden hacer lo que las leyes que las crean les autorizan. Si la amnistía no está prevista en la Constitución, no cabe en nuestro ordenamiento, salvo que se modifique la norma fundamental, como sugiere la Comisión de Venecia.
La utilización torticera de la ley y de las instituciones, con una inédita colonización de todos los organismos del Estado, es, entre otros muchos aspectos, lo que abordo in extenso con Fernando Eguidazu en «España, Terra Incognita. El asalto a la democracia» (Almuzara). Haber adoptado la postverdad y el relativismo como orden universal de nuestra vida pública es lo que nos ha traído a la situación de emergencia que vivimos. Tal como dijo Julián Marías, «la verdad es el fundamento de la vida humana, el elemento en que se mueve cuando no olvida su condición; por eso es el fundamento de la convivencia». Su maestro, Ortega y Gasset, defendía que quienes se empeñaban en creer que el ser humano «puede vivir de falsedades» solo habían conducido a lo largo de la historia al desastre.
✕
Accede a tu cuenta para comentar





