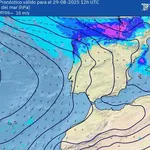Extremo centro
Revoluciones de sexta generación
Las formas populares, concretas y definidas, siempre actuaron como alarma ante los vendedores de aceite de serpiente

Soy un gilipollas, me digo, cada vez que descubro en una clase que no estaba mostrando la diapositiva que sostiene mi discurso.
El chiste es cruel porque define una responsabilidad: lo que yo no muestro en pantalla, lo que la sociedad olvide, aunque más difícil de ver existe igual. Y esa es la paradoja: lo que mañana va a arder existe hoy aunque nadie lo quiera mirar.
Nos gritan en la cara que avanzamos en la mejor de las direcciones, que todo marcha tan bien como es posible, que nuestra posición es impecable. Y uno piensa: quizás tengan razón, quizás el problema sea yo, que entre el olor a quemado y los fuegos me he vuelto un cenizo. Pero luego vuelvo a mirar lo que sucede, las mentiras con números, los indicadores absurdos, las intervenciones con conceptos fabricados, y me acuerdo de que no, que no soy yo. Que el problema en este país es una conversación dominada por gabinetes de comunicación y el simulacro de humo y espejos.
La primera generación de incendios en España se remonta a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta. Eran fuegos marcados por un contexto de continuidad agrícola: la tierra todavía se trabajaba, los cultivos interrumpían la cadena de combustible y las superficies afectadas rara vez superaban las cinco mil hectáreas. La actividad humana funcionaba como cortafuegos. Había menos arbusto, menos herbazal, menos acumulación de material inflamable porque la gente araba, segaba, pastoreaba. El fuego encontraba obstáculos y un campo vivo, rentable en lo económico y pleno de humanos que servían de mejor defensa contra la destrucción.
Con el éxodo rural y nuestra industrialización todo cambió. Lo que antes eran tierras cultivadas se convirtió en barbecho. Lo que habían sido rebaños comiéndose el sotobosque quedaron reducidos al folklore de los calendarios. Y en ese vacío un monte cada vez más solitario, salvaje y peligroso creció.
De ahí emergieron incendios más extensos, con perímetros imposibles de abarcar. En cuanto los paisanos se fueron, llegaron rápidamente los informes, las líneas estratégicas, los planes de prevención. Donde antes había dirección del viento y valles, la conversación se volvió colegial, académica, propiedad de los funcionarios y los expertos. Lo que antes se cortaba con quemas, apagaba con palas y cubos de agua pasó a requerir de una logística militar. El fuego ya no era un accidente en el que involucrarse; era un fenómeno abstracto, desconocido, a gestionar por la autoridad y el Estado. Las cuadrillas locales resultaban insuficientes, y hubo que poner en marcha la gran maquinaria de la extinción: hidroaviones, helicópteros, retenes permanentes, brigadas de élite.
Finalmente unos políticos, en vez de reconocer en público que a menos paisanos más fuegos, dispuestos a sacar votos comenzaron a afirmar que la ciencia señalaba unívoca al cambio climático. Y por tanto la culpa recaía en un nuevo chivo expiatorio: aquel vecino ignorante, que por ser de pueblo iba a misa, le gustaba ir a los toros o salir a cazar.
Como nadie ha podido detener el éxodo todo ha seguido en la misma dirección. Acumulando más material combustible, menos continuidad agrícola, más terreno natural listo para arder.
Lo que antes configuraba un mosaico de parcelas se volvió a lo largo de los años una alfombra verde de gasolina. Y gracias a la culpabilidad del cambio climático y el vecino negacionista, los políticos pueden marchar ellos del campo sin poner en marcha una sola medida para reducir un solo fuego.
Lo fascinante –y a la vez aterrador– es comprobar cómo cada generación de incendios refleja a su vez una generación política.
Los fuegos de la primera etapa podían combatirse con comunidad y esfuerzo, igual que los problemas de aquel país pobre pero organizado. Los problemas de la España de hoy, si es que se nos permite hablar de ellos, se nos presentan como culpa de nuestros vecinos y no solucionables, ni mediante grandes presupuestos ni con la movilización del Estado.
El abandono del campo no ha sido solo económico; fue también cultural. Renunciamos al mosaico que mantenía nuestra naturaleza humana en equilibrio. Quizás no llevaban uniforme ni sotana, pero el realismo escéptico de las boinas siempre fue capaz de mantener a raya al fuego de la revolución. Las formas populares, concretas y definidas, siempre actuaron como alarma ante los vendedores de aceite de serpiente.
Siendo esta la última semana del verano creo que puedo reconocer que quiero llegar ya a mi casa para descansar de las vacaciones. Encerrarme con mi portátil en una de las tres plantas, en alguna habitación donde el ruido de mis hijos sea tan lejano que ni siquiera sea consciente de que existen. Ahí seguiré pensando en el monte abandonado que acumula combustible, y como España acumula numerosos problemas que se niegan. Hacer vivir a un país en la ficción exige un despliegue espectacular de académicos, periodistas y políticos diciéndole a la gente que se equivoca en sus experiencias de primera mano.
Un proceso donde se repite siempre el mismo patrón: renunciar a lo pequeño, despreciar lo cotidiano, dejar que lo local se pudra hasta la catástrofe.
Supongo que la actitud razonable es seguir a la espera del incendio.
✕
Accede a tu cuenta para comentar