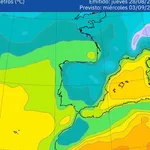Opinión
Vivir en la fractura (territorial)
Ante problemas que reclaman un marco común, el Gobierno crea un escenario de tensión territorial para administrarla a servicio de inventario

La política española está instalada en una insana paradoja: cuanto mayor es la necesidad de cooperación, más evidente resulta la tentación de convertir el conflicto en instrumento de poder. Pedro Sánchez ha hecho de esa paradoja un método. Su relación con las comunidades autónomas lo muestra con claridad. Ante episodios que reclamaban un marco común –el reparto migratorio, la gestión de los incendios–, el Gobierno no concibió un horizonte de común, sino un escenario en el que la tensión territorial podía ser administrada a beneficio de inventario.
Los problemas se dejan crecer hasta volverse insoportables, las soluciones se improvisan con apariencia solemne y las cargas se reparten según un criterio que se proclama técnico, pero que obedece a la conveniencia del momento. De esta forma, Sánchez se asegura siempre un lugar en el centro del tablero: no como constructor de un rumbo común, sino como actor indispensable en medio del desconcierto, alentado, además, por sus ministros, auténticos actores en esta opereta de caos. La estabilidad aparece, en este esquema, como una amenaza; la tensión, en cambio, como la condición que otorga fuerza al poder central. En un país ordenado, el margen de arbitrariedad se estrecha; en un país sometido a presión, ese margen se amplía hasta convertirse en el principal instrumento de gobierno. Y en esa senda está España.
El resultado es un mapa territorial sometido a la sospecha. Las comunidades no perciben un sistema de reglas duraderas, sino un conjunto de decisiones cambiantes; no encuentran una autoridad imparcial, sino un poder que reparte privilegios a unos, y sobrecarga, a otros, según la utilidad política de cada instante. La solidaridad se reduce a argumento retórico, la coordinación a relato propagandístico y la cooperación a simple escenificación. Así, la vida autonómica se degrada en un tablero de favores y castigos, donde cada movimiento obedece menos a un proyecto compartido que a la aritmética parlamentaria.
Ese clima de incertidumbre transforma la relación territorial en un juego de recelos mutuos. Los territorios ya no se reconocen como socios de una empresa común, sino como rivales en un concurso desigual, atentos a cuál será la próxima regla que dicte el poder central. El Estado se presenta entonces no como garante de cohesión, sino como árbitro parcial de un litigio interminable. La política autonómica, en vez de ser un instrumento de integración, se convierte en un dispositivo de fragmentación administrada desde arriba.
De esta manera, la política deja de ser algo parecido al orden de la convivencia para convertirse en técnica del desequilibrio. La autoridad se mide menos por la capacidad de proyectar un horizonte que por la habilidad de moverse entre crisis sucesivas. Cada improvisación se ofrece como conquista, cada parche como gesto histórico, cada decreto como si fuese una gesta. La apariencia sustituye al proyecto, el cálculo desplaza a la convicción, y la supervivencia se erige en único horizonte.
El presente inmediato de España viene marcado por tensiones que, por su naturaleza, reclaman visión de conjunto y horizonte común. Sin embargo, el método que se ha impuesto se alimenta de la provisionalidad. La urgencia se convierte en coartada, la improvisación en sistema y la continuidad inmediata en único objetivo. La tarea de gobernar se reduce a mantener el equilibrio precario de cada día, aun a costa de erosionar la confianza y desgastar la cohesión que deberían sostener a las instituciones.
Los efectos de este modelo son corrosivos. España se acostumbra a vivir en la demencia como si fuera su estado natural. La provisionalidad se convierte en costumbre, la improvisación en rutina, la fractura en paisaje. Gobernar ya no se concibe, ni tan siquiera en el plano de lo ideal, como una construcción de largo plazo, sino como un mecanismo para impedir el derrumbe en el corto. Y así, lo que debería inspirar confianza se convierte en un ejercicio de resistencia, una manera de sobrevivir en la grieta sin intentar cerrarla.
El legado de este Gobierno es una pedagogía de la desconfianza. Las comunidades, por necesidad, asumen que las reglas cambian según el momento; los ciudadanos comprueban que las palabras solemnes se evaporan con la primera dificultad; las instituciones constatan que su función no consiste en resolver los problemas, sino en sostener la ficción de un equilibrio que nunca se alcanza. La fractura se convierte en escenario permanente de poder y el presidente en protagonista de esa simple representación.
El sanchismo ha hecho de la tensión no un accidente circunstancial, sino un principio de gobierno que concibe toda la política como el arte de administrar la grieta, de retrasar deliberadamente la estabilidad y, asimismo, de erosionar poco a poco la cohesión para mantenerla siempre en el filo de lo precario. En ese marco, el liderazgo no se mide por la capacidad de resolver los problemas, sino por la destreza de sobrevivir dentro de ellos, proyectando la imagen de un equilibrio que nunca llega a consolidarse. España avanza así hacia una forma de convivencia asentada en la provisionalidad, habituada a un desorden que deja de percibirse como excepción para convertirse en norma, y que termina por naturalizar la fractura como si fuese el único horizonte posible de su vida política.
✕
Accede a tu cuenta para comentar