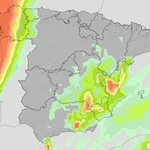Rusia
Diálogo y confort
El covid demostró que las democracias liberales, y sus ciudadanos, se creían inmunes a las amenazas.
En una tribuna reciente publicada en un gran periódico norteamericano, Garri Kaspárov, refiriéndose a la política norteamericana sobre Rusia, escribe que el presidente «Biden dice que quiere una política “predecible” con Putin, pero es eso es exactamente lo que tiene: Putin ataca, Occidente toma represalias –ligeras–, luego ofrece concesiones para el diálogo hasta que Putin ataca de nuevo». La caracterización va referida al comunicado publicado por la Casa Blanca tras la conversación telefónica de Biden con Putin del 13 de abril, después de que Biden llamara «asesino» a Putin, algo en lo que no exageró demasiado. El comunicado protesta por los hackeos rusos, por las interferencias rusas en las elecciones, por la actitud en Ucrania… para luego ofrecer un encuentro en un tercer país. Tampoco se dice nada sobre Alexei Navalni, que ha tenido que ser trasladado al ala para presos de un hospital tras ser encarcelado por Putin después de que el disidente se presentara en su país, cumpliendo con su deber ciudadano, tras recuperarse del intento de envenenamiento.
Se entiende la exasperación de Kaspárov ante la parsimonia y las reticencias de Estados Unidos y, en general, de las democracias liberales. Sólo lo ocurrido con Navalni debería llevar a una reflexión general acerca de la política ante el régimen ruso. La posibilidad de que el opositor muera en una cárcel, como en tiempos del gulag, debería hacer sonar todas las alarmas acerca de lo que está ocurriendo.
También debería conducir a una reflexión acerca de la naturaleza de las democracias liberales. Nos movemos, es bien sabido, en una gran burbuja en la que imperan principios ilustrados de respeto a los derechos humanos, autonomía, universalidad. El caso Navalni, como muchos otros (lo ocurrido en China con los disidentes de Hong Kong y los uigures, sin ir más lejos), indica que las democracias occidentales son tanto o más sensibles a sus intereses materiales y a su confort, que a esos ideales que sustentan, supuestamente, su forma de concebir la vida y la sociedad política. No se trata de preconizar el enfrentamiento perpetuo, pero sí de articular posiciones propias, consistentes con nuestra cultura, sin las cuales la palabra «diálogo» acaba convertida en ese emblema por el cual todo el mundo –en particular los adversarios, peor también los propios– entiende que se está dispuesto a hacer lo menos posible.
Lo que está ocurriendo con Navalni no nos va a ocurrir a nosotros, evidentemente, pero lo que sí que nos está ocurriendo ya es que la displicencia a la hora de asumir responsabilidades fuera nos lleva a dejar de asumirlas dentro. Mantener la ficción de que la burbuja kantiana en la que vivimos abarca el mundo entero acaba con los principios mismos que la sustentan. ¿Por qué vamos a exigirnos algo a nosotros mismos si no somos capaces de exigírselo a los demás? El covid demostró que las democracias liberales, y sus ciudadanos, se creían inmunes a las amenazas. Sacar a relucir el diálogo antes de haber tomado ninguna medida sugiere que hemos aprendido poco. Era lo previsible.
✕
Accede a tu cuenta para comentar