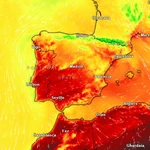José Jiménez Lozano
Una cita obligada con Descartes

Cuando un curso académico acaba, no parece un despropósito recordar que, para pasar de simples bípedos a hombres tenemos que aprender a serlo mediante la instrucción y la educación; esto es, la adquisición de un saber instrumental y la recepción de una herencia cultural de unos treinta siglos que es lo específicamente humano, que los griegos llamaban «Paideia», y Sandor Marai ha señalado como manifestación física y fisiológica de la cultura.
Realmente hasta ayer mismo por la mañana, cuando se recordaban en toda Europa, y desde luego también en nuestra España, los estudios medios, o de Liceo o Bachillerato, lo que se recordaba era toda una serie de encuentros con personajes antiguos del mundo del pensamiento –y por supuesto también del mundo de la literatura, la pintura o la música–, de cuyas obras e incluso meros nombres quizás ni se estaba luego seguros, pero que también resultaban inolvidables, en razón de la altura o singularidad de su mirada sobre el mundo, tan diferente y hasta retadora de la generalidad de los seres humanos. O quizás porque lo que nos llegó de esa mirada nos desconcertó, nos intrigó o levantó nuestra curiosidad simplemente. Lo que se aprendió, entonces, y aun lo que dejó de aprenderse, de alguna manera se interiorizó en nosotros, y, más tarde, en determinadas ocasiones, se podía comprobar que lo que había ocurrido con aquellos encuentros era que se nos había suministrado un modo de ser y de estar en el mundo, y de instalarnos en la realidad entera, porque aquellos hombres y mujeres, que eran como nosotros, habían pensado y hecho más y mucho más y mejor de nosotros, y nos lo enseñaban, como se enseña un oficio, según decía Sócrates.
Y esto supone que necesariamente hemos de tener algunos encuentros con estas gentes antiguas –los maestros del saber y de la «humanitas»–, porque de ellos depende ciertamente el destino mismo de nuestra inteligencia, sea cual sea el espíritu del tiempo, y éste puede ser muy bárbaro, y entonces sentirá la necesidad de denigrarlos. Pero ellos siguen estando para nada menos que para lo que, con una formulación spinoziana, podríamos llamar «la reforma del entendimiento», y con una fórmula cartesiana, «el discurso del método», o método del pensamiento, del discurso y o del estar frente a lo real.
Nadejda Mandelstam, que fue testigo bien cercano de una manipulación de los jóvenes hacia el esclavismo, dice: «Todos querían ser contemporáneos de los hombres de hoy, y temían mortalmente quedarse atrás. ¿Sabían que se les estaba formando para ser los agentes de todas aquellas barbaries que estaban detrás del famoso nuevo Humanismo? Ahora me intereso en los jóvenes que viven en Occidente y llevan el pelo largo. ¿Qué es lo que quieren y quiénes son los enanos que los dirigen? ¿Conocen la técnica del collarín para arrastrar al condenado hasta el patíbulo, y quiénes quieren encadenarlos?».
Por lo pronto la herencia de esos totalitarismos, por su naturaleza misma de constructores de una granja humana, consiste en sustituir el saber con el rebajamiento del nivel de instrucción y educación –y nadie debe fracasar–, tal y como en «Demonios», de Dostoievski, lo había formulado el siniestro sistema de Chigaliov: «Los esclavos deben ser iguales, y todos los esclavos son iguales en la esclavitud».
De manera que, para la organización de las inteligencias, se precisa el ejercicio de un método del discurso y de unas «reglas para la dirección del espíritu», o, por el contrario, sobreviene el caos racional producido por la palabrería para captar la mente y tornarnos en mentecatos.
«El fin de los estudios, dice la primera de las reglas cartesianas, debe ser el de dirigir al espíritu para que emita juicios sólidos y verdaderos sobre todo lo que se presente a él», y esto no es tarea simple y de dos días, sino que es esforzada tarea de romanos. Y entonces todos tenemos una cita pendiente con Descartes y los otros, y cuanto antes, mejor, porque de aquí depende todo.
✕
Accede a tu cuenta para comentar