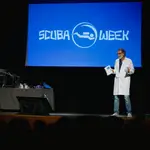Dana
Débora Avia (afectada por la Dana): «Lo que veías en la cara de la gente no era tristeza. Era pánico»
Las alertas hacen revivir el desastre a quienes lo sufrieron. Los sonidos, por ejemplo, provocan un miedo irrefrenable. Son desencadenantes de síntomas residuales del trauma psicológico

«Desde entonces, cada vez que escucho el sonido del agua golpeando contra el suelo se me encoge el corazón». Así describe Débora Avia Guillem una de las secuelas que continúa sufriendo debido a la devastación que, hace un año, provocó la DANA en algunos pueblos de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Fue el caso de Catarroja, la localidad valenciana donde vive junto a su familia. Débora recuerda los gritos desgarradores de quienes trataban de rescatar a otros vecinos luchando contra la fuerza del agua, las caras de pánico de las primeras personas que pudieron salir a la calle y la agonía de quienes tuvieron a sus familiares muertos en sus propias casas durante más de cuatro días. Un año después de la DANA, su casa ha sido reparada, pero su mente no ha logrado borrar el eco del desastre.
Aquella tarde, como cada día, Débora sacó a pasear a su perro. El cielo estaba oscuro y comenzó a llover. En cuestión de minutos, la situación empeoró tanto que apenas pudo volver a casa. La lluvia se volvió torrencial, las calles comenzaron a inundarse y los coches quedaban atrapados en medio del agua. En su vivienda, pese a encontrarse en la zona alta de la ciudad, el nivel subió con rapidez. «Entraba por la ventana como si fuera una cascada. Me llegaba por la cintura y no sabía qué coger, qué salvar. Era desesperante», recuerda. En medio de aquel caos recuerda la imagen de su padre sentado en una silla intentando asimilar la situación. Entonces, pronunció una frase que Débora asegura no olvidará nunca: «No lloréis. Si nosotros tenemos agua, Catarroja está muerta».
Cuando el agua comenzó a remitir, Débora salió de casa y comprobó que las pérdidas materiales eran inimaginables. Sin embargo, a medida que avanzaba, las imágenes se volvían más duras y ya no tenía tanto que ver con lo material: «La gente gritaba, había vecinos desesperados porque aún no habían podido entrar en sus casas. Otros corrían angustiados en busca de familiares desaparecidos. Otros tenían a sus familiares muertos dentro y no podían sacarlos. La desesperación era total. No había tristeza en sus caras, había pánico, pura desesperación».
Durante ese recorrido vio también una imagen que no ha podido borrar: el cuerpo sin vida de un peluquero del barrio que apareció justo frente a su negocio. «Puedo recordar perfectamente su mano y el reloj que llevaba. Esa imagen no se me va de la cabeza», confiesa.
Durante las siguientes jornadas, Débora se dedicó a ayudar a otros vecinos. Se volcó por completo en las labores de limpieza y apoyo vecinal. «Había militares, voluntarios, gente de todos lados... pero faltaban manos. Y, aun así, todos ayudábamos a todos», recuerda. Sin embargo, a su casa no pudo ni arrimarse. «No la pude limpiar. No podía entrar. Me bloqueaba. Me sentaba en la puerta y lloraba», manifiesta. También le costó conciliar el sueño con normalidad. «Durante semanas me despertaba gritando ¡agua! y me acercaba a las ventanas convencida de que volvía a ocurrir», reconoce.
La historia de Débora es la de muchas personas que, más allá de las pérdidas materiales y pese al esfuerzo de seguir adelante con sus vidas, aún viven con heridas abiertas de un trauma emocional.
De hecho, reviven la historia cada vez que suena una alerta en el móvil cuando la Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso rojo por condiciones meteorológicas extremas. «Cada vez que suena la alerta se me para el corazón. Intento tranquilizarme, pero por un momento es como volver allí», confiesa. A veces, incluso los sonidos cotidianos o sonidos que deberían evocar serenidad, como es el caso de una cascada, se convierten en detonantes de un miedo irracional que la transporta de nuevo a aquella noche. «Este verano estuve en Cuba y me quedé paralizada al escuchar una cascada. Me recordó al agua entrando por mi ventana. Es el mismo ruido», explica. Un año después, Débora ha aprendido a convivir con esos recuerdos, pero reconoce que hay cosas que no se superan: «El miedo no se fue con el barro. Hay heridas que no se ven, pero siguen ahí».
Según explica el psiquiatra Guillermo Lahera, jefe de sección en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias y profesor titular de Psiquiatría en la Universidad de Alcalá, lo que ella experimenta al escuchar una cascada o el pitido de una alerta meteorológica es una respuesta cerebral automática. «Cuando alguien está expuesto a una experiencia traumática, su cerebro une un estímulo –puede ser un sonido, un olor o una sensación física– con una amenaza vital. En el caso de Débora, el sonido del agua se asocia a un peligro extremo», detalla. Por eso, cuando ese estímulo reaparece, el cuerpo reacciona como si la catástrofe volviera a producirse. «El cerebro y el organismo descargan cortisol, adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión muscular... Es lo que llamamos una reactivación automática del trauma», detalla.
Además, indica que uno de los comportamientos típicos del estrés postraumático es la conducta de evitación. «El hecho de que Débora se bloquease a la hora de entrar en su casa es habitual. El cerebro asocia los lugares o los objetos vinculados al trauma con el peligro, y los evita. Ayudar a los demás, en cambio, le colocaba en un rol activo frente al miedo, lo que le servía de refugio psicológico», afirma.
Lahera subraya que estas reacciones no siempre indican que exista un trastorno de estrés postraumático. «No todo el que tiene recuerdos intrusivos o miedo ante una alerta sufre un trastorno. En las primeras semanas o meses es normal sentir hipervigilancia, insomnio o pesadillas. Es una reacción adaptativa», explica. El problema surge cuando esos síntomas se prolongan en el tiempo y afectan a la vida cotidiana: «Si tres o seis meses después de la catástrofe persisten la ansiedad, los sobresaltos o la sensación de que todo puede volver a ocurrir, entonces hablamos de este trastorno». Entre los síntomas más característicos, el psiquiatra destaca la hipervigilancia, los flashbacks y la pérdida de confianza en el futuro. «El paciente vive con la sensación de catástrofe inminente, como si lo peor fuera a repetirse en cualquier momento. Además, pierde la certeza de que las cosas malas son excepcionales. Para muchos, el mundo se vuelve un lugar permanentemente amenazante», indica.
Aunque la mayoría de personas que han vivido una catástrofe de gran magnitud logra recuperarse con el paso de los meses, entre un 5 y un 10% desarrollan un trastorno de estrés postraumático crónico. En estos casos, el especialista recomienda un abordaje psicológico y, en algunos pacientes, también farmacológico. «Existen terapias de exposición progresiva y técnicas centradas en el trauma que ayudan al paciente a enfrentarse a sus recuerdos sin que el cuerpo reaccione como si el peligro siguiera presente», explica. Además del tratamiento clínico, el psiquiatra subraya la importancia del apoyo social. «Validar el miedo y entenderlo como parte del proceso es el primer paso para superarlo. El paciente sale adelante con más facilidad si se siente comprendido, acompañado y parte de una comunidad que también ha sufrido. La resiliencia colectiva es tan importante como la individual».
Emiliana Vicente González, presidenta del Consejo General del Trabajo Social, comparte esta visión sobre el apoyo social. Recuerda que «hablar de emergencias es hablar de realidades difíciles y complejas que trascienden lo inmediato». En este sentido, explica que la DANA dejó una fractura en las estructuras relacionales, económicas y emocionales de las comunidades. Por eso, considera esencial fortalecer los lazos comunitarios tras una catástrofe: «Dar y sentir seguridad y protección ante el abismo del riesgo inminente es crucial para la salud emocional. En este sentido, el trabajo social comunitario desempeña un rol determinante al promover la participación, fortalecer las redes de apoyo y fomentar la corresponsabilidad colectiva».
La presidenta advierte de que el miedo no debe convertirse en una forma de organización social, sino en una oportunidad para aprender y prevenir. «El miedo no debe paralizarnos, debe invitarnos a reflexionar sobre la importancia de la autoprotección. Esta no se improvisa en el momento de la emergencia: se educa y se entrena a lo largo de toda la vida», afirma. Para Emiliana Vicente la respuesta institucional y comunitaria debe centrarse en acompañar el duelo, identificar el sufrimiento emocional y reforzar los servicios sociales públicos, pilares fundamentales para la recuperación de las personas y los barrios.