
La IA ya escribe sobre ciencia
Confirmado: la IA escribió (al menos) el 13,5% de los artículos científicos publicados en 2024, y esto solo es el principio
Un análisis de 15 millones de resúmenes científicos desvela cómo los modelos de lenguaje están transformando la escritura académica
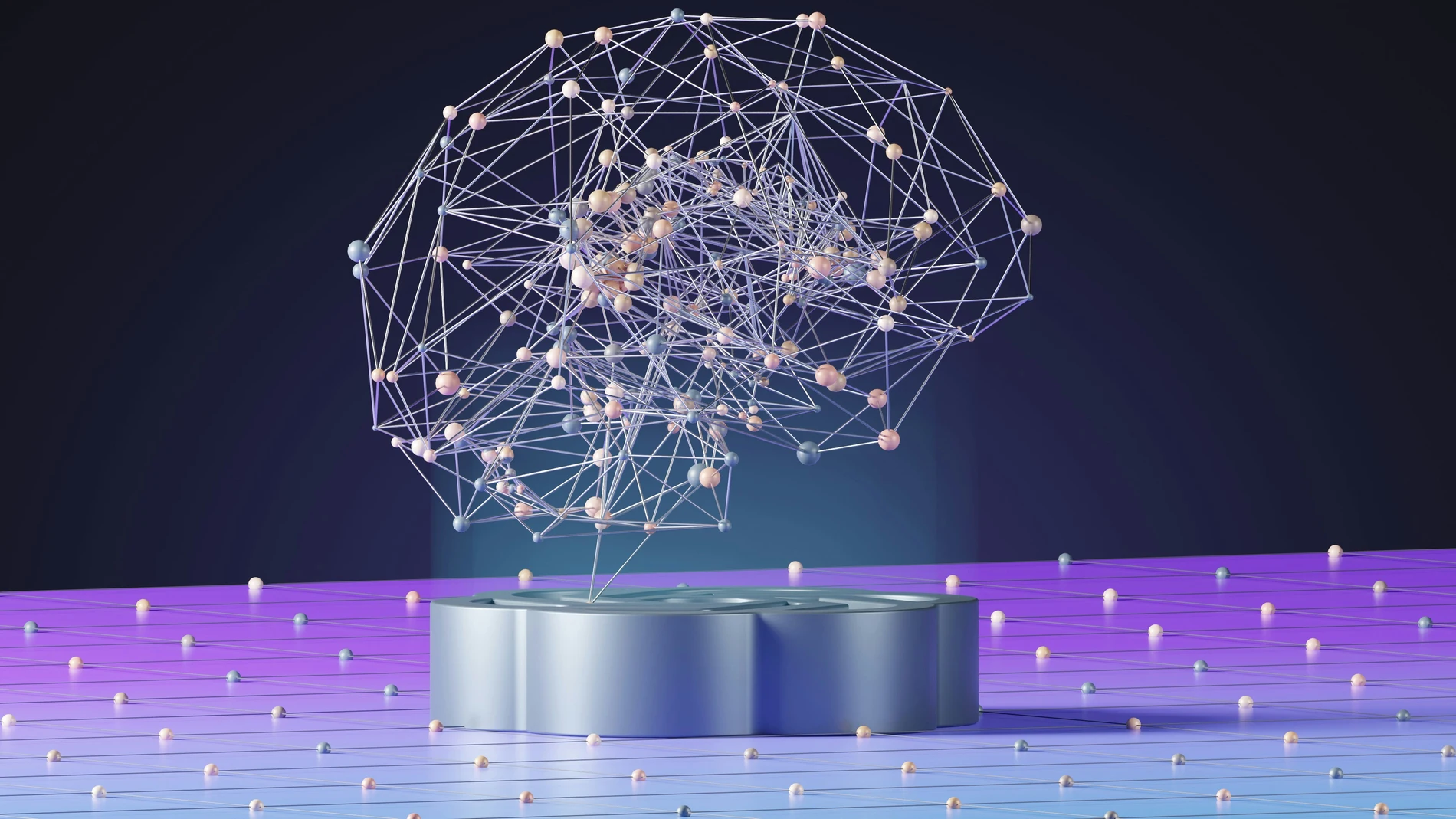
Ya no es una sospecha, ya no es algo que se rumoree en los pasillos de las universidades: la inteligencia artificial ya está escribiendo sobre ciencia. Un reciente estudio publicado en Science Advances ha detectado que al menos el 13,5% de los resúmenes biomédicos de 2024 muestran indicios claros de haber sido procesados con herramientas como ChatGPT.
La investigación, que ha analizado más de 15 millones de textos científicos, revela algo sorprendente: en algunos subcampos como oncología o neurociencias las cifras son mucho más altas. Los datos los recoge Science Advances, donde los autores han identificado patrones específicos de "exceso de palabras" que son característicos de los modelos de lenguaje.
¿Cómo han conseguido detectar la presencia de IA en los textos científicos? Los investigadores han desarrollado un método bastante ingenioso. Han analizado patrones de vocabulario específico que utilizan los modelos de lenguaje con mayor frecuencia que los humanos, creando así una especie de huella digital que se puede rastrear.
Resulta que estos sistemas tienen tendencia a repetir ciertos términos como "además", "también" o "sin embargo" con más frecuencia de la normal. Esto permite crear una firma lingüística característica que se puede detectar entre millones de documentos. El análisis ha revelado que el 13,5% de los resúmenes de 2024 presentan exactamente este patrón.
Las diferencias entre especialidades son llamativas: oncología lidera con el 40% de uso de IA, seguida por neurología con un 35% y genómica con un 30%. También hay diferencias geográficas notables, con países de mayor adopción tecnológica encabezando estos porcentajes en sus publicaciones.
Como ya contamos hace tiempo, la inteligencia artificial está transformando campos más allá de las imágenes y textos, incluyendo la biotecnología y la salud. Pero aquí surge un problema: solo el 2% de los artículos menciona explícitamente haber utilizado IA, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia en la investigación.
¿Es esto bueno o malo? Pues depende de a quién preguntes. Los defensores argumentan que acelera la publicación de hallazgos científicos y mejora la claridad del lenguaje, especialmente para investigadores que no tienen el inglés como lengua materna. Los detractores temen que se pierda la creatividad y se homogenice el lenguaje científico.
No es la primera vez que surgen dudas sobre el impacto de la IA en el trabajo intelectual. Ya contamos cómo el uso intensivo de IA puede reducir la conectividad neuronal, lo que plantea interrogantes sobre la originalidad. Aunque también es cierto que científicos españoles han creado sistemas capaces de diagnosticar cáncer con precisión inaudita, demostrando el potencial positivo de estas herramientas.
La percepción social tampoco ayuda demasiado. Como publicamos recientemente, más del 25% de españoles desconfía de investigaciones científicas creadas con ayuda de la IA, lo que demuestra que la transparencia va a ser clave para mantener la confianza del público en la ciencia.
Los autores del estudio, liderados por Dmitry Kobak del Hertie Institute, no proponen prohibir el uso de IA, pero sí establecer reglas claras. Sus recomendaciones incluyen declarar el uso de modelos en las metodologías, validar críticamente los textos generados y evitar depender demasiado de frases prefabricadas.
Lo que está claro es que esto no tiene vuelta atrás. Los datos del estudio están disponibles en plataformas como PubMed, y el código utilizado se encuentra en GitHub, facilitando que otros investigadores puedan replicar el análisis en diferentes disciplinas científicas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar


