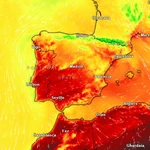Artistas
Elogio de nuestras madres

La relación entre madres e hijos ha sido abordada literariamente desde los más diversos ángulos. Por supuesto, existe toda una tradición rosada de madres sin defectos, pero, a la vez, también se ha gestado una leyenda negra de madres que, para salir de casa, sólo tenían que subirse a la escoba y abrir la ventana. La realidad queda, sin embargo, reflejada de manera excepcional en «Por el placer de volver a verla», la obra de Michel Tremblay que se representa estos días en el Teatro Amaya de Madrid. La obra desgrana la relación existente entre el hijo –encarnado por un incomparable Miguel Ángel Solá, que sabe convertirse en un niño de once años o en un adolescente de catorce con una naturalidad sobrecogedora– y la madre, que Blanca Oteyza ha conseguido que se parezca como una gota de agua a otra a la que tuvo la inmensa mayoría de los presentes. No, la madre que vemos en «Por el placer…» no es la de «La casa de la pradera». Es una madre exagerada en sus alarmas, que contaba historias terroríficas como la de que nos había recogido recién nacidos en algún lugar inverosímil, que se empeñaba en dar de merendar a nuestros compañeros de colegio convencida de que siempre teníamos que estar tragando comida, que aborrecía a una cuñada en especial, que amenazaba con enviarnos a un reformatorio cuando cometíamos travesuras y que era especialista en dar explicaciones absurdas a sucesos naturales. Por supuesto, también nos recordaba de manera continua y machacona lo que se sacrificaba y nos conminaba a ocuparnos de nuestras cosas mientras ella solucionaba las de todos. Era, como bien señala la obra, surrealista, absurda, omnipresente y, sin embargo… sin embargo, también era la que captaba qué hijo era el más débil y se dejaba la vida protegiéndolo, la que no podía permitir que ninguno de los suyos llevara una sola prenda que no estuviera más limpia que una patena, la que era capaz de quitarse la comida de la boca para alimentar a la familia, la que lograba que nunca se supiera cuándo pegaba ojo y la que, por supuesto, cocinaba, cosía, lavaba, remendaba, fregaba, limpiaba y además atendía, daba besazos, abrazos y caricias mejor que nadie en el mundo. Viendo a Blanca Oteyza y a Miguel Ángel Solá estoy convencido de que muchos sentirán no sólo que no pueden contener las carcajadas sino que también se les forma un nudo en la garganta porque el retrato es fidedigno y, precisamente por eso, tierno, conmovedor y hermoso. A veces tengo la sospecha de que ahora esas madres han dejado de existir o porque las mujeres ya no tienen hijos o porque, como no están nunca en casa, poseídas por la culpa siquiera de manera inconsciente, cubren de regalos inmerecidos y caprichos absurdos a unas criaturas cada vez peor educadas. Si mi impresión no es errónea –y desearía de todo corazón que lo fuera– esta sociedad está mucho peor de lo que parece porque habría perdido una pieza esencial para mantener en pie todo el entramado social. Precisamente por eso, tras ver la obra sólo cabía decir emocionado: «Gracias, Tremblay por colocar sobre las tablas los recuerdos infantiles; gracias Blanca insuperable y Miguel Ángel extraordinario por vuestra encarnación de la ternura; gracias, mil veces gracias, mamá».
✕
Accede a tu cuenta para comentar