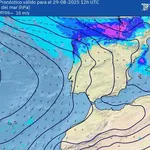Historia
Virgen del Val de Alcalá de Henares: la sorpresa de lo divino
Los habitantes de Alcalá de Henares, al comienzo de otoño, están convocados a celebrar a su Patrona

Estamos inmersos en las tareas propias de arrancar un nuevo curso, de poner al día los propósitos, quizá algo olvidados, en los pasados días de un calor que cada año nos parece más agobiante que el anterior. Septiembre es un mes con cierto sabor a enero donde los estrenos, las inscripciones y las matrículas marcan el ritmo de unos y las preocupaciones y las angustias por hacer que cuadren las cuentas de casi todos.
Y, en medio de estos menesteres, los habitantes de Alcalá de Henares están convocados, como cada año, a celebrar a su Patrona, la Virgen del Val. El patrimonio artístico e histórico de la ciudad complutense es inmenso. Basta con pasear pausadamente por sus calles más céntricas para sentir el peso de una historia llena de luces que, por desgracia, nos empeñamos en oscurecer con miradas miopes y cortoplacistas.
Cada año, al comenzar el otoño, las calles de esta hermosa ciudad contemplan la imagen de la Madre de Dios que, reconocida como protectora y guía, ofrece a su Hijo Jesús enseñándonos el camino de la obediencia inteligente y lúcida de la fe, como lo hizo en Caná hace más de dos mil años: «Haced lo que Él os diga». (Jn 2,5).
Este es el deseo de la Santísima Virgen y este es el deseo de los que, por ser miembros de la Iglesia, queremos proponer a nuestro mundo, fatigado y sombrío, que hay razones para esperar y, por lo mismo, hay razones para sonreír, para afrontar el nuevo curso, con la certeza de saber que tenemos una Madre buena que cuida de nosotros.
Septiembre es el mes mariano de Alcalá de Henares y, a estas fiestas, estamos convocados todos. El Papa Francisco está insistiéndonos mucho en que meditemos la parábola de los invitados al banquete de bodas (Cfr. Mt 22, 1-14). «A todos, a todos». Nos lo ha vuelto a repetir con fuerza desde la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Yakarta (Indonesia). Qué bien comprendieron estas palabras los responsables de cuidar y fomentar la devoción a la Virgen del Val cuando Alcalá, en la segunda parte del pasado siglo XX se llenó de andaluces, castellanos, extremeños, gallegos, asturianos... compatriotas que salían de sus hogares con la zozobra y la ilusión de una mejora vital para ellos y para sus hijos. La ermita de la Virgen, junto al río Henares, fue un signo de la acogida en aquellos años. Es la casa de la Madre, donde todos, vinieran de donde vinieran, podían encontrar el cobijo, la protección y la ternura que sólo las madres nos proporcionan.
La vocación de María, hoy como ayer, sigue siendo la misma: recibir, consolar, reconfortar... mostrar a Jesucristo. Hay, eso sí, una realidad más compleja que antaño: los que llegan hoy a nuestra ciudad sienten la fe cristiana como ajena, extraña, superada en una sociedad que recela de su pasado religioso y que ha entronizado otros dioses en cuya «adoración» pasamos la existencia y que no son más que «hechura de manos humanas» (Sal 113).
La bella historia del hallazgo de la imagen de la Virgen del Val en el siglo XII, en las tierras regadas por el río Henares, mientras un labriego trabajaba la tierra, nos evoca el modo en el que Dios suele actuar en la historia de los hombres. De repente, sin esperarlo, aquel hombre, que iba a realizar su trabajo, el de siempre, el de todos los días, al abrir la tierra con su arado descubrió lo inesperado. Es la sorpresa de lo divino escondido en lo que, aparentemente, es más inferior: el barro, la tierra. Ahí estaba la Madre de Dios, desde ahí María quiso abrazar a su pueblo.
Aquel labrador, como Abraham al escuchar su nombre, como Moisés al contemplar la zarza ardiente y como tantos hombres y mujeres espoleados por la presencia de Dios a lo largo de los siglos, fue interpelado por la gracia de lo más alto que se encontraba, ¡bendita paradoja de lo cristiano!, en lo más bajo, a sus pies.
María se pone ante los ojos de los alcalaínos, como en tantos pueblos y ciudades de nuestra geografía, como aquella que nos enseña a escapar de las trampas de pensamientos que nos prometen grandeza y que, sin embargo, nos empequeñecen personalmente y como sociedad. Aprovechemos las fiestas marianas que jalonan nuestro calendario para elegir su camino, el de la humildad, que hace grande y fuerte a nuestras familias y a nuestro país que, como le gustaba decir a san Juan Pablo II, es «tierra de María santísima».
Luis Eduardo Morona Alguacil es Vicario de evangelización de la Diócesis de Alcalá de Henares
✕
Accede a tu cuenta para comentar