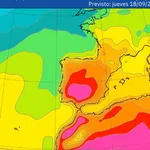Coronavirus
Disparar al camarero
España sin bares es Holanda con siesta y gente que grita por la calle. En la imagen, trabajadores de la hostelería protestan en Barcelona ante el cierre de su sector en Cataluña y golpean una cacerola, pero la cacerola son ellos. Nada se ha prohibido tan limpiamente y con tan poco duelo como las tabernas. A los bares los han matado con silenciador. Van los hosteleros preguntándose si no había otra opción para atajar los contagios, otra medida, otra estrategia que cerrar el bar y si no se nos podría haber ocurrido otra cosa que echar la persiana, pero ya es tarde.
He conocido tabernas con más honor que cualquier parlamento. El bar sobre el que ahora se cuelga el estigma de lo contagioso conforma la cima intuitiva de la civilización ibérica y destila esa cosa que llamamos «saber estar» por la cual cualquier zote embrutecido puede compartir un espacio con otros semejantes sin abrirse la cabeza y sin que se tenga que escribir un reglamento. En el bar de toda la vida se mantienen las primeras reglas de la educación, que son esperar el turno del camarero, respetar al que aguarda una mesa, dar las gracias, no entrar en las conversaciones ajenas, menos aún a insultar y dejar más propina de lo que se merece el servicio. La mayor ofensa a la que se expone uno en un bar español es que alguien que llegó después fuera atendido antes. Esas formas no se respetan en la rotonda, pero sí en el bar donde impera un código ancestral que permite que este país no termine cada noche partiéndole al vecino una botella en la cabeza. Eso pasa en Twitter y los salones del Lejano Oeste, pero no en España, pues el bar imprime en el ciudadano unos códigos de conducta en comunidad que le empujan a mantener en la terraza un decoro y una forma de comportarse que no guarda en las fiestas que celebra en la impunidad del domicilio donde nadie sabe y donde nadie ve si se mantiene, por ejemplo, la distancia social. Sin un toque de queda, cerrar la hostelería supone privatizar los contagios.
Hasta el momento, vaciar los bares ha supuesto llenar los domicilios, un ámbito privado donde la persona se siente naturalmente protegida. La Covid se transmite por la proteína Spike y por los sentimientos, en cuanto el humano –evolucionadísimo carajote– durante el confinamiento recela del tipo de la cola de la panadería, pero besa y abraza a su cuñado pese a que ambos tengan la misma probabilidad de estar enfermos. La mayor falla en los contagios es nuestra tendencia al cariño por la que pensamos que la gente que queremos está sana y los demás, no.
Claro que algunos bares se han saltado las normas, pero echar el cerrojo a todos equivale a prohibir los coches porque algunos conductores sobrepasan el límite de velocidad. No se entendería, pero lo de los bares sí que se entiende, pues parece que al prohibir las tabernas somos más serios y europeos, más del norte y al fin nos tomamos las cosas en serio. Existe un orgullo muy español en renegar de sí mismo. La medida se acuna perfectamente en el complejo de que somos despectivamente un país de camareros, que es el insulto más evolucionado que hemos encontrado hacia nosotros mismos en la medida que disimula su desprecio en la misericordia. Así, si se cierra una fábrica, España parece una escena de «Antígona», pero si se cierran mil quinientos bares, debajo del silencio se escucha el eco de que lo tienen merecido.
✕
Accede a tu cuenta para comentar