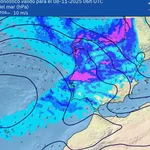
Javier Sierra
Lo que no se ve… ¿no existe?
Como no vemos las raíces pensamos que no son importantes o, aún peor, que no existen.
En Sudáfrica crece un árbol que ostenta un curioso récord. A primera vista no parece gran cosa. Es de la familia de las alcaparras, sus ramas crecen casi en horizontal, su madera es quebradiza, blanca, y cumple sin algarabía con su función más apreciada: dar sombra al desierto. Allí lo llaman “del Pastor” porque lleva brindando refugio a generaciones enteras de cabreros. Lo que lo convierte en excepcional es que combina sus seis o siete metros de altura con unas raíces que se hunden hasta los setenta. Son las más largas que se conocen. Cuando supe de él me di cuenta de por qué los árboles fueron tenidos por sagrados en la antigüedad. Nuestros antepasados los veían como columnas que conectaban tierra y cielo; les daban alimento, leña, cobijo y hasta un horizonte reconocible. Si además hubieran dispuesto de los conocimientos de nuestros ingenieros forestales habrían confirmado que su sensación de asombro estaba más que justificada: cualquiera de esos árboles se alimenta tanto del arriba como del abajo. Tanto por la raíz como por las ramas. Son autótrofos.
Aún hoy, detenerse a “escuchar” a estas criaturas nos aporta grandes lecciones. Cada una, por vulgar que sea, es la metáfora perfecta de lo que somos como sociedad. Sus raíces equivalen a nuestra cultura -ese “de dónde venimos” profundo e intangible-; el tronco es nuestro presente -pesado, rugoso y con falso aspecto de durabilidad-, y sus hojas son el vislumbre del progreso, de lo que somos capaces de generar. De esa visión atávica solo nos separa la certeza de que nuestros antepasados tenían más ojo para lo invisible que nosotros. Quizá por eso la cultura moderna está en crisis. Como no vemos las raíces pensamos que no son importantes o, aún peor, que no existen. Y, sin embargo, no es difícil comprender que sin ellas tardaríamos muy poco en extinguirnos.
El pasado 3 de febrero uno de los millones de pelos radiales de la cultura, un habitante de su zona pilífera más soterrada, me hizo pensar en lo poco que las cuidamos. Ese día se cumplió el 120 aniversario del nacimiento de Ramón J. Sender, quizá junto a Vicente Blasco Ibáñez el escritor español más internacional de la primera mitad del siglo XX. Sender nació en un pueblo del Bajo Cinca oscense de apenas cuatrocientos habitantes -hoy casi no llegan a los cien- llamado Chalamera. Su padre quiso registrarlo como José Ramón pero el oficial se equivocó e invirtió sus nombres de pila. “No me vino mal después de todo”, admitiría socarrón en alguna entrevista. “Tener una ‘jota’ aislada en mi firma me definía secretamente como aragonés”. A Pepe -como lo llamaban en casa- la Guerra Civil lo pilló de veraneo en la Sierra de Guadarrama. Mandó a su mujer y a sus dos hijos pequeños a esconderse en Zamora, donde a Amparo la fusilarían tres meses más tarde. Y él, que se había enrolado en el Ejército Republicano, terminó exiliándose en Francia primero y en los Estados Unidos después. En ese tiempo alumbró más de setenta novelas y también un incontenible torrente de artículos en prensa. Sus textos estaban llenos de aragonesismos. Y aunque fueron célebres sus crónicas sobre el crimen de Cuenca o su diario de viaje a Moscú, nunca dejó de tener a su Huesca natal como referente.
El pasado diciembre, aprovechando una conferencia que tuve que dar en Fraga, me acerqué a Chalamera. Quería ver con mis propios ojos lo que quedaba de él. El runrún de su Réquiem por un campesino español o su Crónica del Alba zumbó mientras conversaba con Santi Villas, el joven alcalde del pueblo. Le gustó que un premio Planeta se acercara a verlo. “¿Sabía que Sender fue el único ‘Planeta’ que no fue a recoger su premio?”, me interrogó. “Se lo dieron en 1969, pero hasta 1974 no se animó a pisar España de nuevo”. Yo asentí en silencio. Había leído algo sobre el exilio de los intelectuales en la Guerra Civil. No mucho. Ya se sabe que ese periodo sigue siendo tabú. Entonces eran las balas, hoy son la falta de trabajo o el codicioso aumento de los impuestos a quienes lo tienen, lo que pone en fuga a nuestros talentos. Mascullé algo sobre aquella olvidada “operación retorno” de finales de los sesenta que pretendió traer de regreso a Madariaga, a Francisco Ayala o a Alberti y salvar la cultura nacional. Sender estuvo en ese “plan” pero se resistió. Su premio Planeta (En la vida de Ignacio Morel) fue todo un éxito. Su nombre volvió a relumbrar… pero ni con ese aplauso reunió el aplomo necesario para volver. Y aquí, como de costumbre, sin verlo terminamos por olvidarlo.
En Chalamera, Villas me enseñó el parquecito “Ramón J. Sender” que el municipio ha levantado sobre los cimientos de su casa familiar. No hay niños ya para tanto columpio. Pero asomado al valle del Cinca, a la sombra de su impresionante ermita templaria, me acordé del árbol del Pastor. “Puedo escribir trescientas páginas sobre la relación de esta lámpara con la sombra de ese árbol”, dijo una vez Pepe en otra de sus raras entrevistas. Y escondo una sonrisa amarga. Cuánto genio sin valorar. “Y eso no es nada”, me ataja el alcalde que en estos días barrunta cómo reivindicar a su vecino más ilustre. El año que viene se cumplirán cuatro décadas de su muerte y debe hacerse algo. “En Barcelona es todavía peor”, asegura. “Allí tienen a Ruiz Zafón y, ya ve, no le han hecho ni un mal busto”. Y me lo dice frente al bronce de Pepe que adorna el parque.
No puedo quitarle la razón. Qué pena.
Javier Sierra es Premio Planeta de novela y autor de “El mensaje de Pandora”.
✕
Accede a tu cuenta para comentar

La dimisión de Mazón
El PP no firmará otro pacto con Vox: «Si quieren ir a elecciones, que lo digan»

Juicio al fiscal general

