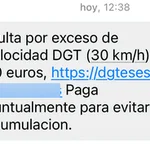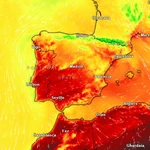Política
¿A dónde vas Cataluña?
Puede afirmarse que Cataluña padece una enfermedad crónica que, como el Guadiana, se entierra para reaparecer secularmente

Cataluña mantiene como constantes históricas su capacidad para hacer lo mejor cuando aúna las voluntades de la sociedad catalana en un proyecto común, y su empeño en hacer lo peor cuando su sociedad se divide y pierde perspectiva común, lo que termina siempre causando un daño irreparable a esta Comunidad histórica. Puede afirmarse que Cataluña padece una enfermedad crónica que, como el Guadiana, se entierra para reaparecer secularmente. Y en este siglo XXI ya estamos soportando el brote, la asonada catalana de rigor, siempre divisiva, excluyente, sin meta de la mayoría de los catalanes.
Durante estos meses he recordado varios episodios históricos de revueltas en Cataluña y, haciendo los cambios oportunos, se observan como sus rasgos comunes la división de su sociedad y la ausencia de un quehacer colectivo de los catalanes, causas de su sempiterno fracaso. En el siglo XV, los levantiscos llegaron a ofrecer el trono a media Europa, y hasta al Rey castellano, Enrique IV, mal llamado “el impotente”, para desesperación del Rey Juan II de Aragón. Se produjo una guerra entre los realistas y los insurrectos catalanes de más de una década que no condujo más que a comprometer gravemente la integridad territorial de la corona en el Norte de los Pirineos, catástrofe que se consolidó con la revolución catalana de 1640, también divisiva y sin proyecto.
Cataluña se hace daño si pierde el espíritu pactista, que tan buenos frutos le ha hecho cosechar. El 11 de agosto de 1462, la Diputación de Cataluña y la ciudad de Barcelona, desentendiéndose por completo de la legalidad, base del prestigio de la Generalidad, despojaron al entonces príncipe Fernando II de Aragón (el ulterior Rey Católico) de la lugartenencia de Cataluña que le correspondía sin disputa por la capitulación de Vilafranca, y proclamaron a Enrique IV, Rey de Castilla, como soberano de Cataluña, desposeyendo a don Fernando de sus legítimos derechos al trono. El 6 de agosto de 1466, el príncipe Fernando, de acuerdo con la doctrina pactista tradicional, escribió una carta a los catalanes insurrectos por encargo de su padre. “Reduciros a memoria los actos y daños subseguidos en el presente Principado sería demasiado y excesivamente prolijo de escribir”, decía el joven Príncipe, evocando la tragedia de los últimos cuatro años: daños, homicidios, las pérdidas de bienes y de personas… El futuro Rey de Sicilia se preguntaba si no cabía otra solución sino la guerra y postulaba una concordia que no fuera fruto de las armas, sino de un diálogo en el que participarían las ciudades de Zaragoza y Valencia y todas aquellas que Barcelona designara. Don Fernando terminaba invitándolos a abandonar un camino preñado de errores que había llevado al empobrecimiento de la ciudad: “Y después, coadyuvando vosotros, se harán tales empresas en el mundo, que quedarán restablecidos vuestro nombre, vuestra fama y vuestro valor, a gran honra de nuestra casa y de vosotros. Príncipe Fernando”. Tuvieron que pasar casi doce años de guerra para que el cansancio y la muerte dieran paso a una reconciliación, en la que el Rey Juan II y don Fernando actuaron con una generosidad extrema, conservando los derechos y privilegios del Principado, que se sumó a la empresa de la recuperación de Perpiñan para la Corona. Siglos después, recuerdo a Manuel Azaña, Presidente de la República, escribiendo en sus Memorias sobre el caos provocado en Cataluña por el movimiento independentista, las revueltas callejeras con implicación de agentes de todo signo, y el cansancio de la sociedad catalana prácticamente abogando por la intervención de algún general que se llevara por delante la autonomía. El desenlance en esta ocasión no fue precisamente pactista, sino una pérdida de las libertades básicas durante cuarenta años.
La última ocasión histórica de reencuentro y pactismo de los catalanes fueron los trabajos que condujeron a la recuperación de las libertades en España con la elaboración de la Constitución de 1978, que representó una conquista de derechos y obligaciones de los ciudadanos catalanes en un marco común con el resto de ciudadanos españoles. Puede afirmarse, rotundamente, que han sido cuarenta años de éxito colectivo del pueblo español. Pero el régimen flexible de la Constitución ha sido interpretado con deslealtad por todos los gobiernos catalanes y los partidos de la oposición conduciendo a los catalanes a un callejón sin salida simplemente por olvidar la diversidad de la ciudadanía que vive en Cataluña para implantar forzadamente un pensamiento único que no entraña un quehacer compartido mayoritariamente. Fue Tarradellas quien rápidamente advirtió, desde su inicio, esta deriva, y la denunció públicamente, porque había sufrido personalmente sus consecuencias finales en tiempos de la Segunda República. La Generalitat, con la complicidad de la oposición socialista, fue generando un nacionalismo desleal, excluyente, supremacista, xenófobo y corrupto que ha culminado en la asonada catalana de este primer tercio del siglo XXI. Sin lealtad no hay Estado autonómico, ni federal.
Pero el resto del Estado español aprovechaba mejor el nuevo régimen de libertades y la flexibilidad autonómica, experimentando un crecimiento importante, mientras que Cataluña entraba gradualmente en una etapa de oscuridad fruto de la sociedad cerrada e identitaria que cultivaban sus gobiernos autonómicos. A finales de los años setenta del pasado siglo, los ciudadanos españoles mirábamos con admiración a Barcelona, símbolo de modernidad, de cultura y de desarrollo: Europa empezaba en Barcelona. Hoy ese papel lo representa Madrid, Europa empieza en Madrid, que dejó de ser provinciana y es el motor político, económico, cultural y social de España. Aunque no solamente Madrid se ha convertido en una Comunidad moderna, rica y culturamente avanzada, sino que todas las ciudades españolas han experimentado un cambio espectacular, todas son ciudades equiparables a las mejores de Europa. Por esto, el supremacismo catalán es visto con perplejidad, y es ridículo para muchos españoles, además de ser una gran paradoja, puesto que España es hoy mejor gracias también al esfuerzo de los catalanes.
Las recientes Elecciones autonómicas en Cataluña no deja grandes vencedores ni grandes vencidos. Son una foto de la peste del siglo XXI, del progresivo cansancio de la sociedad catalana y de los complejos equilibrios de la misma. Cualquier interpretación razonable del resultado electoral debe abordarse desde una mirada a la trayectoria histórica catalana. Los asuntos marcharon bien cuando se siguió la senda de la doctrina tradicional del pactismo. Y solamente ha sido España la que ha sabido reconocer mejor las singularidades y los derechos históricos de Cataluña cuando todos los españoles han construido un proyecto de convivencia en común. Ahora la prioridad debe ser reparar el daño económico y social causado durante estos años, mientras que las soluciones políticas deberán perfilar en el futuro una sociedad en la que cualquier ciudadano pueda llevar la vida que desee con pleno respeto a las plurales identidades que conviven en la sociedad catalana. Los partidos políticos deben ser realistas y responder a estas necesidades inmediatas de paz, prosperidad, libertad y seguridad para todos. Si no saben recorrer este camino directamente, deberán encargar a otros la tarea, como han hecho en Italia, buscando desde el consenso a personalidades de reconocido prestigio para que gobiernen el país al servicio del interés general. Este es el camino más razonable, Cataluña.
✕
Accede a tu cuenta para comentar