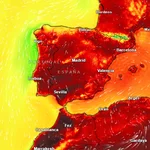Joaquín Marco
Vista a la izquierda

No acabo de entender algunas críticas que intentan analizar el deslizamiento de Pedro Sánchez y el mal llamado «nuevo socialismo» hacia la izquierda. De hecho el versátil líder socialista no ha hecho otra cosa que regresar a los orígenes de una socialdemocracia que había ido perdiendo su naturaleza. Nos llenamos la boca lamentando la decadencia de los partidos socialdemócratas europeos y de la izquierda tan a menudo convertidos en caricatura. En buena medida el fracaso de Hollande y de Valls en Francia debe entenderse como resultado de una traición al electorado y a sus propias raíces. Los partidos centenarios tienen alzas y bajas, aunque se extravíen cuando pretenden aparentar lo que no son y acaban engullidas, como le sucedió al PC, metamorfoseado en IU y más tarde en el maremágnum de Podemos. Pedro Sánchez ha emprendido una larga marcha que, dice, ha de llevarle a La Moncloa. El objetivo de los partidos políticos, en efecto, es conseguir el poder que ha de permitirles transformar la sociedad a su manera. Pero éste no debería ser sino la culminación de un madurado proyecto que convenciera también a sus votantes, porque se entiende que los militantes del partido deberían estar ya convencidos. Y la primera contradicción que ha puesto al descubierto el nuevo líder del PSOE es la distancia que se creó entre la dirección, el aparato, y una militancia que contemplaba con envidia los éxitos de una formación embrionaria y confusa como Podemos. Pero ésta no resultó la única contradicción. La líder andaluza, que arropó la vieja guardia con tanto entusiasmo, se manifestó una y otra vez contra cualquier veleidad nacionalista y en especial contra la catalana y advirtió de los peligros que suponía para un partido de larga tradición jacobina.
La experiencia de Pi y Margall (1824–1901) fue un ejemplar fracaso en el siglo XIX y la primera república, que apenas duró un año, de la que llegó a ser presidente y aprobar una Constitución, la de 1873, murió, entre diversas causas, por una sobredosis de federalismo que condujo a la cantonalización. Nadie quiere ahora recordar aquella historia que no busca repetirse. Sin embargo, podrían extraerse consecuencias de diverso orden de una experiencia que, con múltiples diferencias, permanece en nuestro sustrato. Pi i Margall, de origen catalán, desde su Partido Demócrata (nada nuevo bajo el sol), con ribetes socialistas, impulsó su peculiar federalismo. La socialdemocracia se define como internacionalista, pero resulta difícil reprochar el federalismo de Pedro Sánchez, cuando Susana Díaz se encierra en su baluarte andaluz y entiende que Andalucía debe entenderse como fenómeno, granero de votos socialistas. Apenas desapareció el nacionalismo andaluz que logró para su inicial «región» en el proceso constitucional una consideración de «nacionalidad», equiparable a las iniciales de Cataluña, País Vasco y Galicia. Andalucía no dispone de lengua propia, aunque sus marchamos culturales resulten característicos. El peso del socialismo andaluz (González-Guerra) marca la historia de finales del siglo XX y su espectro socialdemócrata, influido por Alemania, permitió la transformación del país, aunque aquella socialdemocracia se desplazara hacia el centro y se contagiara de los tics de la derecha. Las europeas están tratando de regresar a sus orígenes y sin duda ello solo será posible sin prisas para alcanzar el poder. Podemos trata también de navegar con rumbo propio, pero todavía es una formación magmática y en proceso de identificación. El «nuevo» PSOE reclama la fuerza del 15M y pretende dirigirse a la juventud, hijos y nietos de quienes, no sin errores, configuraron la Transición.
En las esencias de la socialdemocracia no están los nacionalismos, históricamente anteriores. El nacionalismo es romántico, pero los lemas en los que se inspira la socialdemocracia también lo son, porque derivan del republicanismo francés. El socialismo español ahora triunfante ha dinamitado las anteriores estructuras de la Transición. El líder se apoya en la militancia (veremos si logra captar votantes, que son otra cosa) y en el camino chocará sin duda con el Pablo Iglesias de Podemos y añorará recuperar un Pablo Iglesias fundador. Su concepto del territorio (una nación de naciones, un nuevo federalismo) no es aceptado por quienes defienden la «unidad» de España frente a su posible diversidad. Éste va a ser su principal caballo de batalla, aunque no el único. En las esencias de la socialdemocracia pueden descubrirse los afanes para una mejor distribución de la riqueza y alcanzar una clase media generalizada, perdida ya en el horizonte de la modernización aquella clase obrera que se disputaron comunistas y anarquistas, devorados por las transformaciones históricas. Pero la socialdemocracia española no constituye la isla de un mundo que trata de escapar de la uniformidad. Acabamos de ver el fracaso de la de Francia y la frustrada esperanza de la de Gran Bretaña. Tampoco parece que sus avances en Alemania sean esperanzadores. Sánchez tuvo que ir hasta Portugal para descubrir un referente. Si la izquierda española descubriera finalmente su camino, si cesan, es un decir, las luchas intestinas en un PSOE difícilmente renovador y si los contrapesos funcionan se podrá utilizar con propiedad el gastado término de cambio. El PP debería considerar –como ha dicho en alguna ocasión– como oportuna la renovación de la izquierda y que llegue desde un partido curtido por una historia centenaria. Tal vez la socialdemocracia española sea sólo un síntoma. La mediocridad política general en la que chapoteamos no permite sino traducir un horizonte gris de débiles esperanzas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar