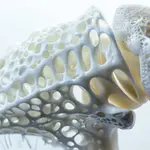Libros
¿Por qué estamos siempre agotados? La tesis de Byung-Chul Han que conquista lectores
El filósofo surcoreano, premiado este año con el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, ha puesto nombre al malestar productivo de nuestra época

En plena semana de los Premios Princesa de Asturias 2025, las ideas de Byung-Chul Han, saltaron del ámbito académico a la calle: jornadas maratonianas, hiperconexión y una autoexigencia que no descansa ni de noche. El premio ha reactivado un debate que incomoda a empresas y a individuos por igual: ¿y si el problema no fuera “trabajar mal”, sino la lógica cultural que nos empuja a rendir sin freno?
Han, que ha defendido estos días una vida más humana -con tiempo para comunidad, fiesta y descanso-, sostiene que el capitalismo digital convierte la libertad en autoexplotación: ya no nos vigila un capataz externo, nos vigilan con métricas, notificaciones y metas infinitas. Esa tesis, popularizada en su ensayo de 2010, ha resonado en lectores de múltiples países y vuelve a ganar tracción en 2025.
Qué plantea la “sociedad del cansancio”
El eje del diagnóstico es simple y perturbador: vivimos en un régimen de rendimiento donde la positividad (“puedes con todo”, “sé tu mejor versión”) sustituye a la prohibición. El resultado no es libertad, sino autoexplotación: el trabajador se vuelve a la vez jefe y empleado de sí mismo. La consecuencia clínica ya no es tanto lo “viral” como lo neuronal: depresión, ansiedad, burnout o TDAH en adultos, alimentados por la sobrecarga de estímulos y la fragmentación de la atención.
En ese marco, la productividad deja de ser herramienta y se vuelve identidad. El día se organiza alrededor de pantallas, objetivos cuantificables y rankings invisibles. Lo que se rompe no es solo el tiempo de descanso, sino la capacidad de contemplación: pensar lento, estar con otros sin finalidad, demorarse. De ahí que el autor reivindique ritos de pausa y una cultura menos centrada en la optimización.
Por qué conviene leerlo (ahora)
- Pone nombre al malestar: leer a Han ayuda a distinguir cansancio “bueno” (tras un trabajo con sentido) de agotamiento vacío que no cierra nunca. Esa distinción es útil para individuos, equipos y políticas públicas.
- Dialoga con la actualidad: su crítica al “siempre en línea” conversa con la evidencia sobre atención, notificaciones y trabajo del conocimiento. En un año de premios, entrevistas y agenda pública, su mensaje se ha hecho especialmente audible.
- Abre alternativas culturales: más que “hacks” de productividad, propone recuperar tiempo común y límites -una ética del descanso- como resistencia a la lógica de la autoexplotación.
El reconocimiento del premio Princesa de Asturias no convierte a Han, confirma que su diagnóstico tocó un nervio cultural. Leerlo hoy no es buscar recetas milagro, sino recuperar lenguaje para decir por qué estamos agotados y qué formas de vida queremos proteger en medio del ruido.
✕
Accede a tu cuenta para comentar

La estrategia de la derecha