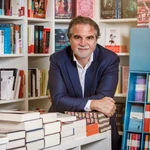
"El honor de vivir"
Todos genios
«Cada vez más alumnos acceden a la universidad, pero el absentismo alcanza también niveles indecorosos»

Ha sido objeto de bastante difusión (y despertado aún más controversia) un reportaje de The Harvard Crimson, el diario que publica la conocida universidad norteamericana para consumo interno, en el que el redactor (y la universidad, se entiende) se felicita por que el porcentaje de alumnos de grado que recibe la calificación de sobresaliente ha pasado en dos décadas del 25% a más del 60%. Es una tendencia que puede advertirse también en nuestro país y que obedece a múltiples razones, todas poco halagüeñas, puesto que en ningún caso puede achacarse al incremento del coeficiente intelectual de los estudiantes, ni tampoco a un aumento de su dedicación al trabajo, que posiblemente han variado muy poco en este siglo (si es que no han ido declinando con el tiempo).
Para empezar, en estos últimos veinte años se ha producido un cambio en el estatus de los alumnos universitarios, que han mutado de educandos a clientes. En Estados Unidos las universidades deben autofinanciarse en buena medida, de ahí que no solo estén interesadas en captar el máximo número de tales clientes, sino en tenerlos cuanto más satisfechos mejor (y nada suele agradar más a un estudiante que aprobar con buena nota trabajando lo menos posible), hasta el punto de estar dispuestos a matricularse en nuevos cursos (de máster o doctorado), o, con el tiempo, a enviar a sus propios hijos a formarse a su alma máter. En España las universidades también compiten por los alumnos y eso vale, asimismo, para las públicas: más alumnos suponen más financiación y, sobre todo, más plazas de profesores con las que garantizar un trabajo estable a becarios, doctorandos y colaboradores. En segundo lugar, estas últimas décadas han traído también la implantación más o menos generalizada en la Universidad (aceptada con sorprendente resignación y escasa contestación) de pedagogías ya ensayadas con pésimos resultados en niveles educativos inferiores, que propugnan un tipo de enseñanza que prioriza lo emocional (estudiar como actividad placentera que busca mejorar nuestras destrezas sociales) frente a lo racional (estudiar como ejercicio intelectual cuya finalidad es aumentar nuestro conocimiento de la realidad). Se trata además de modelos educativos que tienden a penalizar la competitividad (que suele acentuar las diferencias entre los alumnos) y favorecer el igualitarismo (políticamente más correcto). La abolición de la clase magistral y su sustitución por la «construcción colectiva del conocimiento» (sic) ha devaluado irremisiblemente la calidad de la enseñanza universitaria: sin negar que hay muchos profesores cuyas clases magistrales distan de merecer tal calificativo, no hay demasiado conocimiento que construir cuando se carecen de los ladrillos que supone una buena formación básica. En tercer lugar, la Universidad está presa, como la sociedad en general, del denominado relato, que es un eufemismo para algo que puede ir, según las circunstancias y según la ética del relator, de la tergiversación sibilina, a la simplificación interesada, hasta llegar a la falsedad más descarnada y descarada. Pues bien, el relato es hoy que la Universidad española se encuentra mejor que nunca y que progresamos, con el rumbo bien fijado por nuestros líderes, hacia un futuro de excelencia. Cualquiera que dé clase en la universidad sabe que eso no es cierto. Hay excelencia, sin duda, pero también obsolescencia en lo que se enseña, ineficiencia en la gestión y un exceso de ideologización y politización, que lastran notablemente la calidad de lo que hacemos en aulas, despachos y laboratorios. Y sí, cada vez más alumnos acceden a la universidad, pero el absentismo alcanza también niveles indecorosos y muchos de ellos no superan el mínimo de formación y de capacidades (y, sobre todo, de interés) que son imprescindibles para cursar unos estudios universitarios. ¿Cómo seguir sosteniendo entonces el relato? Una solución, bien sencilla, es manipular las estadísticas y presentar informes falsamente excelentes (sobran ejemplos de este proceder en otros ámbitos). Pero cuando no se puede o no se sabe (o, siendo benévolos, no se quiere) hacer algo así, basta con adulterar los datos de los que se nutren tales estadísticas. Podemos subir injustificadamente las calificaciones de los estudiantes (o no calificarlos siquiera), o disminuir la cantidad y la complejidad de lo que tratamos en clase y exigimos saber a nuestros alumnos… o las dos cosas a la vez. De este modo, los estudiantes insuficientes aprobarán y los mediocres alcanzarán el sobresaliente. De hecho, desde Primaria a los estudios de doctorado asistimos a una hiperinflación de las notas de los alumnos, siendo un botón de muestra lo ocurrido en Harvard. La realidad es que estos alumnos sobrecalificados saben menos que los que se sentaban frente a los pupitres hace dos décadas, a pesar de que sus notas eran peores. Otros factores contribuyen, sin duda, a tal hiperinflación, como la perniciosa irrupción de la inteligencia artificial en las aulas: paradójicamente, quienes han defendido con más ahínco una evaluación basada en tareas y no en saberes, son los que ahora se ven obligados a otorgar calificaciones excelentes a alumnos que solo son testaferros de ChatGPT. Sea como fuere, estamos a punto de ser derrotados en esta batalla de siglos por formarnos mejor y formar mejor a otros, sobre todo, por no atrevernos (o no convenirnos) mirar a esta verdad a la cara.
Y es que al final, por muchos oropeles con los que se envuelva a la realidad, resulta imposible ocultar sus miserias cuando las tiene. Cuando se aprueba por decreto a los alumnos de ESO, se inflan sus calificaciones en Bachillerato, se devalúa la Selectividad, se convierte la Universidad en un taller, nunca se suspende a los alumnos de máster y se admite que los doctorandos hagan tesis sobre temas triviales, lo único que se está consiguiendo es alumbrar una generación de personas mal formadas y peor aún, engañadas en cuanto a sus verdaderas capacidades y conocimientos, las cuales terminarán indefectiblemente por darse de bruces con sus carencias: cuando tengan que resolver por sí solas un problema en la empresa para la que trabajen o el día en que hayan de exponer un tema cualquiera ante una audiencia preparada. Les ocurrirá, así, lo que al protagonista del famoso cuento de Andersen, y que le digan a uno que es un emperador que va desnudo nunca es plato de buen gusto. Seamos honrados. Redimensionemos nuestro sistema universitario hasta convertirlo en lo que ha debido ser siempre: un espacio donde formar verdaderos especialistas en todos los campos del saber. Exijamos conocimientos a los alumnos. Apostemos por el esfuerzo, la valía intelectual y el trabajo bien hecho. Premiemos solo a los mejores y corrijamos (y ayudemos) siempre a los peores. Y ya de paso, recuperemos, el examen oral, que es el único que, de momento, no puede aprobar ChatGPT. Dejemos de aprender a aprender, de enseñar a enseñar y de explorar para crear y ofrecer (todos métodos pedagógicos reales, usados por muchos docentes en las aulas universitarias) y limitémonos a estudiar (unos) y a comprobar que se ha estudiado (los otros). Hagamos lo necesario, en definitiva, para que deje de ser cierto, parafraseando a C. S. Lewis, que el educador moderno no solo sigue estando obligado a talar la selva de los prejuicios, sino que ahora se ve también en la necesidad de regar el desierto de la ignorancia.
✕
Accede a tu cuenta para comentar





