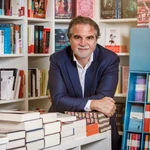
Sección patrocinada por 
Libros
El despertar del catolicismo joven
¿De dónde proviene el resurgir de la religión en esta sociedad, tan materialista y trivial? Dos creaciones constatan dicho renacimiento: el ensayo de Byung-Chul Han y el disco de Rosalía, «Lux»

Uno de los atractivos que algunos jóvenes encuentran en el catolicismo es la misa en latín. No la entienden, y, como la mayor parte de quienes asisten a estos actos de culto, necesitan una traducción para seguir la liturgia. Pero eso, precisamente, es lo decisivo. La palabra del Señor y la liturgia de la Eucaristía cobran un nuevo valor cuando se expresan en una lengua alejada de la vida cotidiana, con un significado propio que conduce a quien participa en ella a un universo distinto. Lo mismo se puede decir del cumplimiento de los ritos, que lejos de ser una formalidad aparece como la única posibilidad de revelación de un sentido alejado de la trivialidad perpetua y agresiva de la post-post-modernidad. Y otro tanto aparece en el deseo, tantas veces expresado en estos jóvenes, de belleza. La relacionan –muy justamente, se podría decir– con la manifestación de una realidad trascendente, que no depende del ser humano ni de los criterios que ellos mismos puedan tener.
La gran ruptura
Después de estar sometidos a la perpetua y agresiva incitación a cultivar el Yo como nec plus ultra de la verdad de su propia existencia, la conclusión a la que parecen haber llegado es que necesitan un sentido que sólo les puede venir de fuera. En un mundo de garrulería, vulgaridad y fealdad militantes, que es en lo que ha acabado el subjetivismo desatado heredado del pasado siglo, estos jóvenes parecen buscar en el catolicismo la confirmación de la realidad de una belleza objetiva, que les abra la vía hacia un mundo, sistemáticamente negado en los últimos cincuenta años, en los que la Verdad y el Bien vuelvan a existir como un ideal vigente.
La vuelta de los jóvenes y de los adultos occidentales al catolicismo es la última transformación de un largo retorno de la religión. Arrancó en los 70, cuando se estaba produciendo lo que Francis Fukuyama llamó la «gran ruptura» y otros «la revolución de 1975». En esos años se derrumbaron todos los equilibrios entre desarrollo y tradición sobre los que se habían levantado las sociedades después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, al romperse las compuertas de las reservas de modernidad acumuladas en los 30 años previos, se abrió paso el mundo que desde entonces es el nuestro: desencantado –sin Dios–, en crisis perpetua, sin capacidad para entenderse a sí mismo y con un poder público impotente para formular racionalmente un mínimo horizonte de bien común. En otros términos, sociedades que en los albores de la nueva era, hace 50 años, aspiraron a llevar hasta las últimas consecuencias el principio de autonomía que se había ido abriendo paso desde los primeros tiempos de la modernidad.
La tierra prometida
De la modernidad occidental, se entiende, porque fuera de aquí la reacción llegó muy pronto, y a veces de forma violenta, como con la agresiva reivindicación del islam chiita en Irán. Así se ponía en cuestión, y de la forma más brutal posible, la ambición universal de la vía elegida por las sociedades occidentales. No todo el mundo se sentía identificado con su radical aspiración a la autonomía, ni con su promesa ilimitada de libertad. Fue un primer aviso de que en algún momento la modernidad habría de reconocer que su proyecto debe tener en cuenta la religión. No estaba tan clara la identificación clásica entre modernización y secularidad que pareció triunfar definitivamente en el siglo XX. Muchos no quisieron, ni quieren, comprenderlo, pero uno de los países en los que se manifestó con fuerza la resistencia a identificar modernización y secularización fue precisamente el que entonces era la nación más moderna del mundo: Estados Unidos. A diferencia de los países europeos –descreídos y avejentados, y avejentados porque descreídos–, la sociedad norteamericana nunca identificó el progreso con la desaparición de la fe. Y el surgimiento de los evangélicos como fuerza política hace ahora 50 años empezó a aclarar por dónde iba a surgir una línea de renovación que llegaría a ocupar el centro de la vida norteamericana frente a la presidencia militantemente woke de Barak Obama.El cambio tenía que llegar a la fuerza hasta la última frontera, que no es ya el territorio evangélico, movilizado hace mucho tiempo. Se trata ahora de los católicos, un grupo minoritario –19% de la población, de ellos un 20% practicantes, es decir, un 3,8% de la población norteamericana–, pero de relevancia política importante por su pragmatismo en el voto. Este pragmatismo, casi convertido en seña de identidad, parece haber empezado a cambiar en los últimos tiempos. El voto de los católicos se ha venido decantando cada vez más por esa nueva derecha, con un respaldo consistente (del 55% del total del electorado católico en 2024) a una opción que representa el profundo deseo de continuar con las creencias, las convicciones y el modo de vida propios. Los católicos cobran importancia en la vida pública, y el catolicismo se inclina hacia el conservadurismo.
Como siempre ocurre en Estados Unidos, los grandes cambios políticos –y este es uno de ellos– van acompañados de un resurgir –«despertar», en términos norteamericanos– en la religiosidad y en su manifestación pública. Eso lo indica el avance del catolicismo, con conversiones de gran efecto entre intelectuales y políticos, la oleada de jóvenes que ingresan en la Iglesia católica y una presencia cada vez mayor, en la cultura y la educación, de un catolicismo reflexivo, consciente del mundo post cristiano en el que vive. Que hasta hace poco hubiera dos posibles futuros candidatos a la presidencia –Kirk y Vance– cercanos al mundo católico da la medida del cambio. Y que uno de ellos haya sido asesinado señala hasta dónde llega la percepción de la transformación en marcha.
Desde Europa
A los europeos les resulta inconcebible el concepto y la realidad del libre mercado de la religión, vigente siempre en la sociedad norteamericana. Y como nuestros países son infinitamente menos flexibles y más medrosos que Estados Unidos, la relación entre religión y política debía ser más complicada y, podríamos decir, más neurótica. Así ha ocurrido, efectivamente, también en nuestro país, pero es muy posible que la crisis de los sistemas y regímenes políticos que hemos conocido hasta ahora, y sus dificultades para responder a las necesidades y las ansiedades presentes, acelere a su vez un cambio en la adscripción religiosa. Y que este cambio, a su vez, refuerce una nueva presencia de la religión en el espacio público. Por ahora, sabemos que continúa la secularización que arrancó en los 70, pero la tendencia está entrando en una nueva fase, con un repunte, entre los españoles de 18 a 34 años, de algo más de tres puntos porcentuales en la adscripción al catolicismo desde 2021. Los evangélicos y el islam –con unos fieles que, de forma incomprensible para los europeos secularizados, se niegan a renunciar a su religión– eran hasta este momento quienes mantenían el hecho religioso. Ahora se empiezan a sumar los católicos.
En esta nueva búsqueda de certidumbres trascendentes y fundamentos para una vida digna, el catolicismo ofrece bazas importantes. Con respecto al islam, la más obvia es la de una elección de civilización ante los problemas que está revelando la presencia masiva de poblaciones musulmanas en los países europeos. De rechazo, los símbolos están recobrando todo su sentido y, a diferencia de sus mayores, los jóvenes católicos no aceptan su desaparición del espacio público.
Con respecto a las confesiones reformadas, el catolicismo ofrece elementos propios de incalculable valor en una crisis de fondo como la que estamos viviendo: la tradición, en primer lugar, y con ella una nueva invitación al enraizamiento de la persona en una continuidad temporal, una Historia, con sentido propio y con capacidad para integrarlo en la vida personal. También ofrece un desafío vital radical, como cualquier otra confesión cristiana, con la ventaja del diálogo, la humanización de la figura divina y la posibilidad del perdón. La Iglesia Católica Romana empieza, pues, a comprender de nuevo que las confesiones religiosas resultan más atractivas cuando plantean retos más consistentes.
Un atractivo muy particular, propio de la Iglesia Católica Romana y de algunas católicas orientales, es el dogma de la transustanciación, celebrada en la liturgia de la Eucaristía. Para el creyente es la ocasión de un contacto personal –y físico–con el Señor: un hecho que los jóvenes valoran muy particularmente y que suple, en parte, la dificultad de la Iglesia Católica para crear lazos comunitarios. Y, claro está, el catolicismo tiene como baza de primera importancia sus inagotables reservas de belleza: en la arquitectura, en el arte, en la música y en la liturgia. Todavía no sabemos si sabrá utilizarlas. Desde este punto de vista, el despertar al catolicismo de los jóvenes plantea a la Iglesia Católica un reto histórico. Muy probablemente, va a definir el hecho católico, en todos los sentidos, para los próximos años.
✕
Accede a tu cuenta para comentar





