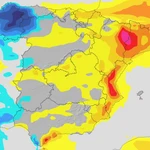Opinión
La socialdemocracia en su laberinto
Navega entre el populismo y la irrelevancia tras ceder terreno a las izquierdas más radicales que han encontrado nuevas banderas superado el discurso de la lucha de clases

La tradición de partidos centristas moderados a izquierda y derecha que levantó el Estado del Bienestar y consolidó la paz en Europa se enfrenta a una crisis de identidad sin precedentes. La reciente cumbre de «líderes progresistas» celebrada en Londres el 29 de septiembre pasado invita a una reflexión sobre la crisis de la socialdemocracia. Contrastan los logros históricos de figuras como Willy Brandt, Helmut Schmidt, François Mitterrand o Felipe González, y la deriva radical de los últimos veinte años, que explica la pérdida de rumbo.
En el vasto teatro de la historia europea, donde las naciones se entrelazan como hilos en un tapiz de ambiciones y reconciliaciones, la socialdemocracia fue un actor principal. Así, la socialdemocracia, nacida del pulso obrero del siglo XIX, se erigió en coarquitecta de una Europa unida, equilibrando el ímpetu del mercado con la red de protección social contribuyendo a fomentar las libertades que hoy damos por descontadas. Sin embargo, en las últimas dos décadas, este movimiento ha perdido su brújula esencial. Ha cedido terreno a las izquierdas más radicales que han encontrado nuevas banderas una vez superado el discurso caduco de la lucha de clases. En Francia, por ejemplo, el partido de izquierda radical La France Insoumise de Mélenchon es la fuerza hegemónica en ese lado del espectro político. Por otra parte, el centro derecha que, con rigor y eficacia, ha asumido muchas de sus banderas tradicionales de la socialdemocracia, la igualdad, la sanidad universal, la educación pública de calidad e incluso los derechos de la diversidad los ha dejado sin discurso. Su radicalización o desaparición abre las puertas a una polarización que amenaza seriamente el equilibrio de nuestras democracias.
Los cimientos de la Europa solidaria
Imaginemos Europa sobre las ruinas de 1945: un continente fracturado por el odio y la devastación. En ese escenario, la socialdemocracia no fue el protagonista inicial, pues buena parte de los padres fundadores de la Europa unida De Gasperi, Schuman o Adenauer, eran de raigambre democristiana, pusieron las primeras piedras de este monumental edificio que hoy necesita urgentemente de reformas y un nuevo impulso desde la moderación, el pragmatismo y el coraje político. En este contexto, la socialdemocracia sí aportó el alma social que evitó que la integración europea se convirtiera sobre todo en un club de mercaderes. El historiador Tony Judt lo expresó con agudeza al señalar que, tras la guerra, «la socialdemocracia no era una ideología entre otras, sino el lenguaje mismo de la política».
El trípode que asentaron –economía de mercado abierta, negociación colectiva y protección social universal– se convirtió en el esqueleto social de nuestra Europa moderna. En Francia, el Partido Socialista (PS) de François Mitterrand abolió la pena de muerte en 1981, con el memorable impulso de su ministro de Justicia, Robert Badinter, a quien tuve el honor de homenajear en Nueva Delhi cuando era embajador allí. Su discurso en la Asamblea Nacional de Francia en defensa de la nobilísima causa de la abolición de la pena de muerte sigue siendo un referente histórico en el parlamentarismo mundial.
En el mercado interior, fue Jacques Delors, un socialista francés al frente de la Comisión Europea (1985-1995), quien impulsó el Acta Única Europea (1986), creando el Mercado Único. Pero lo hizo con una condición irrenunciable: los «paquetes de cohesión», que redistribuyeron fondos masivos para desarrollar a las regiones más pobres. El programa Erasmus, ese puente de juventudes que ha forjado una generación de europeos, nació de esta misma visión: la libertad económica debe ir flanqueada por la solidaridad territorial y humana.
El «modelo nórdico» añade color a este lienzo. Los socialdemócratas suecos del SAP, con su matriz Rehn-Meidner, inspiraron políticas activas de empleo en toda la UE. Olof Palme, con su liderazgo moral –su lucha contra el apartheid y su defensa de la solidaridad global–, dotó a la socialdemocracia de una agenda ética que trascendió sus fronteras.
Brandt y Schmidt: estadistas de un posibilismo lúcido
Más allá de las reformas internas, fue en la política exterior donde la socialdemocracia brilló con un realismo digno de encomio. Dos nombres alemanes brillan con luz propia: Willy Brandt y Helmut Schmidt.
Brandt, canciller del SPD (1969-1974), encarnó la Ostpolitik: la audaz política de «cambio a través del acercamiento». Sus tratados con Moscú y Varsovia (1970), el reconocimiento de las fronteras posbélicas y el Tratado Básico con la RDA (1972) abrieron el Este sin renunciar a los principios sagrados de la democracia representativa y su sólido alineamiento con Occidente. El gesto de arrodillarse en el gueto de Varsovia se convirtió en el símbolo moral de una Europa dispuesta a reconciliarse con su memoria. Brandt, galardonado con el Nobel de la Paz en 1971, demostró que dialogar no es apaciguar, sino ensanchar los márgenes para la paz. Su doctrina puso ciertas bases esenciales para el camino hacia la unificación alemana y la posterior ampliación de la UE hacia el Este.
Helmut Schmidt (1974-1982), su sucesor, extendió este posibilismo con un doble anclaje: económico y estratégico. Junto al presidente francés Valéry Giscard d’Estaing, impulsó el Sistema Monetario Europeo (1979), precursor directo del euro, para estabilizar las monedas en una era de turbulencias económicas y financieras. En el plano militar, defendió con firmeza la «Doble Vía» de la OTAN (1979): negociar la reducción de armas con Moscú mientras se desplegaban euromisiles si el diálogo fracasaba. Como afirmó el propio Schmidt, «la mayor tarea de un político es hacer que lo necesario sea posible». Ni apaciguamiento ingenuo ni confrontación estéril: realismo con visión de futuro.
Los arquitectos nacionales de la integración
Pero fue en España donde la socialdemocracia vivió su gran momento transformador. Felipe González y el PSOE (1982-1996) anclaron definitivamente al país en Europa. La adhesión a las Comunidades Europeas en 1986 no fue un mero trámite, sino el motor de una modernización sin precedentes, impulsada por fondos de cohesión que elevaron el PIB per cápita y transformaron las infraestructuras. El referéndum de permanencia en la OTAN, también en 1986, consolidó a España en la arquitectura de seguridad occidental. El Premio Carlomagno (el máximo galardón al europeísmo) que recibió González en 1993 fue el reconocimiento a un liderazgo que alineó a la socialdemocracia española, reformista y responsable, con la gran tradición europea.
El ocaso: veinte años de radicalización y poder menguante.
Sin embargo, la socialdemocracia parece haber sucumbido a su propia inercia. Desde comienzos del siglo XXI, ha ido perdiendo fuerza, credibilidad y, sobre todo, su sentido de propósito. Los motivos son varios y se entrelazan:
-Pérdida de la base social tradicional. La desindustrialización, la caída de la afiliación sindical y la fragmentación del voto obrero dejaron a los partidos socialistas sin su electorado histórico. Muchos de esos votantes migraron hacia la abstención o, alarmantemente, hacia las derechas populistas más duras y nacionalistas.
-Competencia en la agenda de derechos. El centro derecha liberal-conservador asumió con naturalidad buena parte del legado socialdemócrata. Angela Merkel legalizó el matrimonio homosexual en Alemania (2017), los conservadores británicos defendieron el sistema público de salud (NHS) y la CDU alemana rescató de la bancarrota al Estado del Bienestar con rigor fiscal y eficacia en la gestión. Al quedarse sin sus banderas clásicas, muchos partidos socialistas buscaron refugio en agendas identitarias o ecologistas maximalistas, perdiendo la conexión con las clases medias y trabajadoras.
La deriva hacia el radicalismo. Al agotarse el reformismo clásico, una parte significativa de la socialdemocracia optó por aliarse con la extrema izquierda populista o, lo que es más corrosivo para la estabilidad de los Estados, con el nacionalismo identitario secesionista. El resultado ha sido una pérdida de confianza generalizada en su capacidad de gobernar con responsabilidad para la inmensa mayoría de sus ciudadanos.
La Cumbre de Londres: Dos Almas en Pugna
La cumbre Global Progress Action Summit, celebrada en Londres a finales de septiembre de 2025, puso en evidencia esta fractura. La foto de familia reveló más división que unidad. Allí se reunieron dirigentes de las dos almas que hoy habitan la socialdemocracia. Por un lado, los moderados, como Keir Starmer del laborismo británico o los representantes del SPD alemán, centrados en la disciplina fiscal, la seguridad europea y la gestión pragmática. Por otro, líderes de un ala cada vez más radicalizada, con discursos maximalistas y una dependencia de alianzas con fuerzas populistas de extrema izquierda y nacionalistas. El contraste fue nítido: mientras Starmer defendía el control de la inmigración irregular como una medida «progresista» y Scholz enfatizaba el compromiso con la OTAN, otros insistían en políticas más propias de la izquierda dura y populista más militante.
Conclusión: el espacio perdido y el riesgo democrático
La socialdemocracia europea vive hoy una paradoja: donde se mantiene moderada y pragmática, como en el SPD de Scholz o el Labour de Starmer, sigue siendo una opción de gobierno creíble, aunque con una notable pérdida de apoyo electoral. Donde se radicaliza, pierde su esencia y se convierte en un factor más de inestabilidad. Esta desaparición o mutación es funesta para la salud de nuestras democracias, pues abre las puertas a una polarización donde los extremismos devoran el centro.
Si quiere sobrevivir, la socialdemocracia deberá volver a sus raíces: pragmatismo, justicia social, europeísmo sin fisuras, compromiso inequívoco en la defensa de occidente y, sobre todo, responsabilidad de Estado. Europa necesita una izquierda que no grite más fuerte, sino que gobierne mejor. Una izquierda que, como Brandt, Schmidt, Delors o Felipe González, construya desde la moderación. De lo contrario, la socialdemocracia se convertirá en lo que ya empieza a ser en algunos países: un eco fantasmal del pasado, atrapado entre el populismo y la irrelevancia.
✕
Accede a tu cuenta para comentar