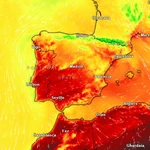José Jiménez Lozano
Desconciertos biográficos
Hace un tiempo, encontré en una librería de viejo algunas notas biográficas muy pormenorizadas sobre Mosén Cinto Verdaguer a partir del estupendo libro de don Jesús Pabón, y otras, en el mismo cuadernillo, anónimo sobre Gabriel Miró cuya vida fue también demasiado dura y amarga, como la de Mosén Cinto, por otra parte.
Miró estudió en un colegio en Oleza y es la ciudad de sus obras, pero al final de su vida escribe a su amigo don Andrés Sobejano, después de unos cuantos desollamientos más bien que fracasos, de escritor: «Ni Oleza, ni capellanes, ni devotos. Todo eso se acabó». ¿Era por ese lado por el que había entrado el desprecio? ¿Podría pesar tanto una dolorida experiencia del viejo colegio de Sigüenza? Pero Miró fue desollado, indefectiblemente, allí por donde pasó luego. Y lo que comprobamos, tanto en la vida de Mosén Cinto como en la de Miró es que, ciertamente, fueron vidas abiertas en canal y en vivo, o machacadas, que tuvieron que dedicarse a buscar continuamente un medio mínimo de medios de subsistencia y seguir, a la vez, escribiendo. Es un precio demasiado alto, si este fuera el precio de la escritura; pero no lo es. Una suerte similar sufren miles de personas que no son escritores ni artistas, y es un vacuo romanticismo seguir hablando de los genios incomprendidos que pasan necesariamente hasta por el calvario del hambre, pero a quienes se reserva la gloria inmortal del futuro. ¿Para qué la querrían incluso estando vivos? Porque probado está que la gloria, la fama, no hacen inmortal a nadie y también mueren en una «seconda morte», como decía Petrarca. Toda carne perece como la hierba convertida en heno, pero también todo nombre y memoria de él acaban, necesariamente.
Lo desconcertante es comprobar cómo un escritor, extraordinariamente valorado y admirado, confiesa su desprecio por la escritura y se burla de cómo ha engañado a todo el mundo que le proporcionó una vida privilegiada, según escribe él mismo en una especie de confesión cuya traducción hace el señor Friedrich Manfred Peter a otros amigos comunes, a quienes se la debo.
Thomas Mann, en efecto, tras recordar su último empleo de la revista cómica «Simplizisimus», escribe: «¿Me van a encontrar envuelto en una bufanda de lana y con la mirada perdida en un bar de anarquistas? ¡Nada de eso!... Soy el dueño de una vivienda elegante...toda dotada de confort moderno, con muebles de diseño, alfombras y pinturas. La casa está bien atendida por dos muchachas de servicio y un perro escocés. Yo por la mañana consumo cruasans y sólo gasto botas de charol. Hago viajes fabulosos. Asociaciones ilustres me invitan a visitar las ciudades. Me presento vestido de levita, y la gente me aplaude cuando me ve... Pero ¿por qué todo esto? ¿Por qué motivo y para qué?... Los que han hojeado mis escritos sabrán que soy enemigo de la forma de vida de un artista, y a los escritores los trato con máxima desconfianza. Por eso me extrañan tanto los honores que rinde la sociedad a esta especie humana. Sé lo que son los escritores, porque soy uno de ellos. Para decirlo en breve: un escritor es un cumpa que para ninguna actividad seria sirve. No es útil al Estado por rebelde. No necesita una inteligencia notable. Basta con ser lento e imaginativo, como he hecho yo siempre, algo infantil con tendencias de estafador. No merecería otra cosa que un silencioso desprecio. Sin embargo, sucede que la sociedad le ofrece la oportunidad de obtener admiración y gozar de buena vida».
«Bueno, a mí me viene bien, porque me aprovecho de ello. Pero no es correcto, porque está estimulando el vicio y no la virtud».
¿Qué decir de todo esto, bastante cínico, incluida la reflexión moral a propósito de la virtud que debiera reinar en la sociedad? No hay nada que decir a propósito de esta clase de dioses olímpicos; siempre ganan en la sociedad que atacan, y ésta los venera. Pero quizás no obtengan nunca un sencillo recuerdo privado.
✕
Accede a tu cuenta para comentar