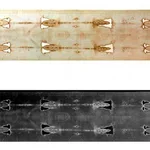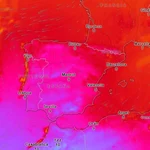Viena
Velázquez da la cara

Esta exposición parte de una contradicción: la de un retratista de corte ausente de palacio cuando más se le necesita. Las reclamaciones del monarca, Felipe IV, para que regrese inmediatamente de Roma y se reincorpore a su trabajo, son desatendidas una y otra vez. Velázquez, el pintor de pintores, el primero que se atrevió a dejar el estudio para trabajar al aire libre (los paisajes de la villa Médicis), que no requería terminar un cuadro para que estuviera hecho y que esculpía las figuras a partir de manchas de colores, atravesaba el momento más dulce y agradable de su carrera. Había triunfado en Madrid y ahora, también, en El Vaticano. ¿Para qué abandonar aquel ambiente de libertad artística y creación? El segundo viaje a Italia supuso una auténtica consagración para el autor de «La fragua de Vulcano». Contaba con el favor del Papa y se sucedían los encargos. Pero sus reticencias sólo fueron estériles retrasos. En 1651, entraba, de nuevo, en el Alcázar, en la capital de España. En contra de la opinión general, en la que sobrevive aún la idea de que los años siguientes fueron poco prolíficos, como los que piensan que habría sido mejor que no retornara, se equivocan. Velázquez alcanzaría la plenitud de su carrera en estos últimos años, en los que no cesó de trabajar y ejecutaría algunas de las páginas más brillantes de la historia del arte.
Una revolución
El Prado presentó ayer una exposición centrada en este periodo. Un conjunto de 29 trabajos, catorce de ellos de Velázquez –incluidos los cinco magníficos retratos del Kunsthistorisches Museum, de Viena, que por primera vez se pueden ver juntos en Madrid–, que rellenan la laguna que tiene la pinacoteca sobre ese periodo. Por eso, esta muestra ofrece una excelente oportunidad al público: contemplar, si la visita se acompaña de un apropiado recorrido por la colección de cuadros que la pinacoteca conserva de Velázquez en otras salas, la evolución estilística de este artista desde sus inicios hasta el final. «Lo que él haría desde 1651 hasta 1660 no se parecería en nada a lo que había hecho con anterioridad –afirma Javier Portús, jefe de conservación de pintura española del Museo del Prado y comisario de la exposición–. Cambia la composición y los modelos. Hasta ese instante, había pintado adultos y hombres. En esta década se centraría en mujeres y niños. También modificaría la gama cromática, que se vuelve más cálida en general; valoraría más la materia pictórica y concedería una enorme importancia a los detalles de los cuadros». Los protagonistas de estas telas son un verdadero universo femenino: Mariana de Austria, la nueva esposa del Rey; la infanta María Teresa, y la infanta Margarita, que aparece hasta tres veces, desde los dos hasta los 15 años –tres lienzos que «forman una de las historias más geniales del retrato en Europa», en palabras de Portús–.
Unos nombres que nos introducen en la vertiente histórica del recorrido. Estas mujeres –con la excepción de la delicada y excepcional tela de Felipe Próspero– aluden a la complicada política matrimonial de la dinastía de los Austrias. Una casa que, en ese momento, no atravesaba su mejor época: la corona española padecía una grave crisis económica, los reveses bélicos debilitaban su influencia y poder y, además, se añadían los problemas sucesorios: Felipe IV no tenía un descendiente varón. Estas infantas eran naipes intercambiables en el tablero estratégico europeo y Velázquez las retrataría justo en ese instante fundamental de sus vidas. Son unas chicas, Margarita y Teresa, convencidas de su cometido, sacrificadas para intentar prolongar la hegemonía política de una familia decadente en cuyos rostros sobresalen ya, de una manera preocupante, los rasgos uniformes derivados de la endogamia, co-mo remarcó Portús durante la presentación.
Paradójicamente, Velázquez llegaría al cénit de su creación en este contexto. Durante años, el artista había arrastrado dos preo-cupaciones: su hidalguía –y en su intento de ser nombrado caballero de la orden de Santiago– y su empeño, que se remonta a su juventud, por probar que la pintura era una de las principales bellas artes, digna de todos los méritos, igual que la arquitectura. El pintor conseguiría lucir la cruz característica del patrón de España y, también, que fuera reconocido su ejercicio profesional. Pero, en esta época, ampliaría el horizonte más allá de lo que se podría imaginar en un principio, y demostraría que el retrato, y en concreto el retrato del poder, ofrecía más posibilidades narrativas y pictóricas que la pintura religiosa, histórica y mitológica. El ejemplo más evidente son «Las meninas», que es la pieza angular de la muestra –aunque el cuadro no se haya desplazado hasta el espacio dedicado a la exposición–.
Continuadores
A pesar de las rígidas normas que impone el retrato real español en el siglo XVII, Velázquez sabrá , respetando sus normas, revolucionar el género, creando unas originales composiciones, que aportan mucho más espacio, y dotando a los personajes de unas expresiones que dejan entrever parte de su personalidad y cometido, pero siempre desde la frialdad intelectual que caracterizan sus trabajos. En las obras que exhibe El Prado pueden apreciarse estos contrastres. Sólo hay que acercarse al lienzo «La reina doña Mariana de Austria», de rígida severidad, y compararlo con el de la «La infanta María Teresa», procedente de Viena, donde esta niña presenta una sonrisa más relajada.
Otro aspecto que recalcó Portús son los detalles intencionados que incluyó Velázquez en estas telas. Relojes, floreros, amuletos y hasta una perrilla que, según se afirma, apreciaba sobremanera el pintor. Pero la última parte de la exposición está dedicada a los seguidores del artista. Uno de los objetivos del comisario es demostrar que el retrato real gozaría de excelente salud gracias a Juan Bautista Martínez del Mazo, yerno y discípulo predilecto de Velázquez, y Juan Carreño, que dejaría unos excelentes retratos de Carlos II. Pero, al fondo de estas telas, vibra, siempre el talento y la herencia de Velázquez. Un legado que se perpetuaría en su propia leyenda. Un eco que recogerían, como un testigo, el siglo XX y Picasso.
«Las Meninas» del discípulo
Un cuadro ha llamado la atención estos días. Un lienzo proveniente de Inglaterra que algunos consideran un boceto de «Las meninas». El Prado lo exhibe en esta exposición y lo atribuye a Juan Bautista Martínez del Mazo, discípulo de Velázquez. El comisario de la muestra, Javier Portús, defiende esta opinión. Y tiene razones. De hecho, lo ha incluido junto a otras obras de este artista del taller del maestro de «Las hilanderas». Primero, porquedebajo de «Las meninas» puede apreciarse, con radiografías, las modificaciones que Velázquez introdujo en el cuadro; y segundo, por el estilo, que se puede comparar ahora perfectamente junto a otras piezas de Martínez del Mazo presentes en esta muestra y, en concreto por los dos cuadros que lo escoltan, «La familia del pintor» y «Mariana de Austria». Lo que esta copia representa, en realidad, es el profundo eco que tuvo esta composición en su época.
✕
Accede a tu cuenta para comentar