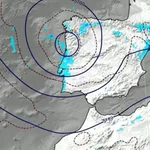
Afganistán
Primer año del califato afgano
Contra lo prometido, el régimen taliban 2.0 ha intensificado la represión contra opositores y mujeres. El Gobierno afgano permanece como un paria internacional al que no reconoce ningún Estado
El emirato islámico de Afganistán cumple hoy su primer año. Espoleados por el anuncio de la retirada de las tropas estadounidenses, los talibanes volvieron al poder, veinte años después de haber sido derrocados por las fuerzas de la Alianza Atlántica, tras una fulgurante operación militar y estratégica que sorprendió a las agencias de inteligencia occidentales. Trescientos sesenta y cinco días en que los insurgentes han fracasado en el triple propósito de sacar de la pobreza a la mayor parte de la población afgana, garantizar la seguridad y ser reconocidos por la comunidad internacional. Con una población resignada, aunque cada vez más abiertamente opuesta, el régimen parece firme en Kabul y no se atisban amenazas para su supervivencia a corto y medio plazo.
Como era previsible, a pesar de sus promesas de inclusión y moderación, los insurgentes han implantado un régimen teocrático gobernado a partir de una interpretación estricta de la «sharía» o ley islámica, esto es, las mismas líneas ideológicas de su anterior experiencia en el poder (1996-2001). En septiembre, la nueva generación de los insurgentes, con Hibatullah Akhundzada a la cabeza como líder supremo, desvelaba su nuevo Gobierno: monocolor talibán –con líderes considerados terroristas por EE UU y la ONU–, sin mujeres ni representación de otros sectores y minorías. No sorprendió el regreso del Ministerio de la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, una de sus herramientas para la imposición de su visión rigorista del islam.
La retirada de la ayuda internacional a raíz del regreso de los insurgentes sumió al país en una situación de crisis humanitaria que, con todo, había comenzado a gestarse antes de la llegada de los fundamentalistas a Kabul. En el último año, en el 90% de los hogares afganos ha escaseado el alimento; más de 20 millones de personas –la población afgana se sitúa entre los 38 y los 40 millones– necesitan ayuda humanitaria por hambre aguda. Según datos del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, el país centroasiático «continúa afrontando la mayor prevalencia mundial de insuficiencia alimentaria».
Organizaciones no gubernamentales como el Comité Internacional de Rescate avisaba a comienzos de este año de que «si no se toman medidas, la crisis humanitaria puede causar más muertes que veinte años de guerra». Más de tres millones y medio de personas siguen desplazadas internamente en Afganistán a causa del hambre y la guerra. Como las desgracias nunca vienen solas, en junio un terremoto golpeaba el sureste del país fronterizo con Pakistán dejando más de un millar de muertos y centenares de heridos. Un hecho que puso en evidencia la imposibilidad del régimen para gestionar la catástrofe.
Una de las principales promesas de los insurgentes a la comunidad internacional y a su propio pueblo a su regreso al poder en Kabul fue la del mantenimiento de la seguridad y la estabilidad. Si bien una cierta normalidad se ha apoderado de las ciudades y el medio rural afganos, el país ha visto incrementarse en los últimos meses los zarpazos contra la población de grupos terroristas como el Estado Islámico –su rama local, Estado Islámico de la Provincia de Jorasán– o Al Qaeda, con la que los talibanes mantienen una sólida alianza dese hace más de veinte años.
A menudo la violencia yihadista tiene como objetivo a los grupos chiíes (alrededor del 7% de la población), además de las minorías sijs e hindúes. En abril, una sucesión de ataques terroristas, algunos de ellos con la firma del Estado Islámico, acabaron con la vida de 77 personas, incluidos niños, en zonas de mayoría chií. En octubre, un atentado del Estado Islámico contra una mezquita de esta comunidad islámica en Kandahar acabó con la vida de 60 personas, apenas días después de que otro ataque contra un edificio de culto chií en Kuduz dejara también decenas de muertos.
El país sigue siendo el refugio de grupos islamistas radicales. No en vano, el 2 de agosto EE UU anunciaba la muerte del líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, supuesto autor intelectual de los atentados del 11-S, en su refugio en Kabul. Los talibanes, obligados a entenderse con las organizaciones yihadistas, condenaron la operación estadounidense. Aunque no se han producido matanzas masivas, los mandos del régimen han acabado con la vida de decenas de personas a lo largo y ancho del país por sus vínculos con la extinta República islámica afgana.
Como era previsible a pesar de las garantías iniciales de los mandos talibanes, las mujeres han vuelto a ser arrinconadas en la sociedad. Prácticamente desaparecidas de las calles, en marzo el régimen insurgente prohibió a las niñas entrar en la escuela secundaria. Dos meses después, las autoridades obligaban a mujeres y niñas a usar «hiyab» y cubrir sus rostros en público, empezando por las periodistas (el régimen ha expulsado prácticamente de la profesión a las mujeres).
Además, desde su llegada al poder el régimen insurgente prohíbe a las mujeres hacer viajes largos y compañía masculina. La Policía religiosa las insta a quedarse en casa. Han perdido prácticamente toda posibilidad de trabajar en el sector público, por supuesto han salido de la política, y a quienes se resisten a abandonar sus puestos de trabajo el Estado les otorga una pequeña partida de dinero para que no acudan a ellos.
Desde su llegada al poder, la nueva generación talibán ha pretendido mostrar al mundo una nueva imagen más abierta y moderada haciendo un sofisticado empleo de los nuevos formatos digitales y las redes sociales. Aunque el régimen permite a los periodistas extranjeros acceder al país, el panorama para los medios locales es desolador: prácticamente han desaparecido.
Transcurrido el primer año, el Emirato Islámico es un régimen paria: los insurgentes no han conseguido el reconocimiento oficial de ningún Estado. Con todo, varios países han mantenido sus representaciones diplomáticas abiertas, como China, Rusia, Turquía, Irán y Pakistán (India puede reabrir pronto su embajada en Kabul). La propia UE reabrió su oficina de representación a comienzos de 2022 alegando razones humanitarias, y los contactos entre el régimen y diplomáticos occidentales se han mantenido en los últimos meses.
A pesar del aislamiento y la incapacidad para gestionar la crisis humanitaria, la estrategia a largo plazo del régimen sigue siendo un misterio para los especialistas. «No tenemos ni idea de lo que quieren los talibanes: ¿quieren elecciones? ¿Quieren un encuentro con los más mayores? ¿Quieren una especie de consejo religioso formado por mulás?», admitía recientemente en una entrevista en España el periodista Ahmed Rashid, uno de los mayores expertos en Afganistán y el conjunto de la región a nivel mundial.
La sociedad afgana de hoy no es la de finales de los años noventa del siglo pasado. Una generación entera trata de huir del país. En cualquier caso, con la resistencia armada limitada por el momento a los valles de Andarab y Panshir, el régimen no afronta a medio plazo una amenaza capaz de poner en riesgo su supervivencia. Para Rashid, será la incapacidad de la generación talibán 2.0, que «no ha aprendido la lección», la que comprometerá el futuro del emirato: «Creo que acabaremos viendo una implosión. Los talibanes caerán no por la presión externa, sino la interna, por su fracaso a la hora de crear estructuras y gobernar». Un año después del regreso al poder de los fundamentalistas y de la precipitada e irresponsable retirada occidental del malhadado país de Asia Central, los afganos son un pueblo castigado y desesperanzado que sobrevive y espera, tal y como lo ha hecho con resignación durante los últimos siglos de su larga historia.
✕
Accede a tu cuenta para comentar





