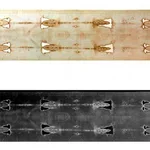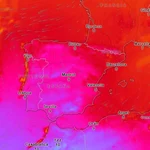La Razón del Domingo
El final de una clase parapolítica
El sindicalismo español que se diseña en la Transición está muerto

Los sindicatos se enfrentan a un primero de mayo próximo en el que han perdido no sólo el monopolio sino también el pulso del descontento de los grupos sociales a los que creía representar, embebidos en una «primavera árabe de la descompuesta clase trabajadora», que se moviliza de manera casi espontánea y se agrupa y desagrupa en plataformas sociales.
La pérdida de representatividad de los sindicatos, que en el caso español alcanza mínimos históricos de afiliación, no es algo nuevo y se arrastra como consecuencia de los mecanismos que el mercado de trabajo ha desarrollado a la hora de establecer la distribución de la riqueza desde finales de los años sesenta. Fue el premio Nobel de economía Gary Becker el que establece, dentro del pensamiento económico, el concepto de capital humano, mediante el cual una hora de trabajo dejaba de ser una simple «commodity homogénea», para convertirse el factor trabajo en un factor de producción dependiente no sólo de la cantidad, sino también de la calidad, del grado de formación y de la productividad de las personas, lo que permite individualizar, en función de dicho capital, la relación contractual entre la empresa y el trabajador.
En principio esto se podría ver como una pérdida del poder de negociación del trabajador, ahora individualizado, frente a la relación asimétrica que se produce con el empleador, lo que el sindicalismo contrarrestaba mediante la agrupación y defensa colectiva de intereses. Sin embargo, fue otro premio Nobel, George Akerlof, con su famoso artículo «The market for lemons», el que da entrada a la economía de la información, donde se desarrolla el análisis de los mecanismos de negociación en aquellos mercados con asimetrías de información, siendo el mercado de trabajo uno de los más característicos donde esto se produce, y donde el capital humano, y por tanto la individualización del trabajador, encuentra el mecanismo de su retribución. Así el establecimiento de los salarios variables, dependientes de la productividad o de la calidad de los resultados, descomponen la relación homogénea entre las partes de la relación contractual en el mercado de trabajo, difuminando el sentimiento de clase hasta su practica inexistencia.
Pero junto a esta pérdida de representatividad, que como digo no es nueva sino que es la consecuencia de unas nuevas reglas del mercado de trabajo que se desarrollan durante los últimos cuarenta años, el sindicalismo español tiene problemas de mayor calado que hacen que su afiliación ronde el 10% mientras que en países como Dinamarca alcanza hoy niveles que son superiores al 80%.
Institucionalización
Así el principal problema en España es la institucionalización de los denominados sindicatos mayoritarios, convertidos en una mala imitación de Ministerio de Trabajo, dependiente de los presupuestos públicos o de las dádivas normativas, convirtiéndose en una clase parapolítica, y en lo que Daron Acemoglu y James Robinson vienen a llamar clase extractiva en su libro «Why the Nation Fail», que se perpetúan en el poder, alejados incluso de sus propios afiliados, queriendo asumir un papel negociador a la hora de establecer la distribución de la riqueza, invadiendo el terreno de lo político, lo que les ha valido la desafectación de parte de las personas a las que quieren representar.
El sindicalismo en España, tal y como se diseña durante la transición está muerto por varios motivos: el primero porque el discurso tiene un desfase de cuarenta años, en parte quizás porque el franquismo supuso un paréntesis que impidió su evolución hacia las formas de sindicalismo que han aparecido en otros países; y en segundo lugar porque no han sabido aportar una oferta de valor que invite a la afiliación de los trabajadores de la era posterior de la lucha de clases en la que vivimos, lo que resulta especialmente grave en una economía como la que tenemos, con más de seis millones de parados.
Los sindicatos nórdicos son los que mejor han entendido el concepto de oferta de valor, convertidos en prestadores de servicios necesarios y valorados por sus afiliados. ¿Que hacen los sindicatos en nuestro país que no se han convertido ya en agencias de colocación para sus afiliados en paro?
Vivimos en un país en crisis económica e institucional, con una interrelación entre ellas bastante mayor de lo que a simple vista pudiera pensarse, en la medida en que la ausencia de recursos colapsa las instituciones. No es un problema de sostenibilidad sino de viabilidad incluso en el corto plazo que una institución como los sindicatos sean capaces de autofinanciarse a través de las cuotas de sus afiliados o de los servicios que prestan a estos, para lo que es necesario la creación de valor o de lo contrario perderán algo más que afiliados o la calle: perderán su propia razón de ser, lo que en ningún caso es deseable.
*Director de Economía y Finanzas del ISDE
✕
Accede a tu cuenta para comentar