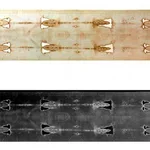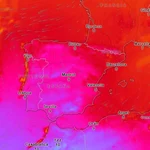La Razón del Domingo
La antipolítica
A pesar de las lecciones de la Historia, vuelven viejos gestos de violencia en un momento de crisis económica

A pesar de las lecciones de la Historia, vuelven viejos gestos de violencia en un momento de crisis económica
¿Qué hay al otro lado del arcoíris antipolítico, en esa tierra donde el Estado de derecho «burgués» habrá sido suplantado por una justicia inapelable, porque estará administrada sólo por los buenos, por los que se lo merecen todo, por los que la desgracia ha llamado a las bienaventuranzas de la vindicta pública? En octubre de 1923, cuando apenas habían transcurrido unos días desde el pronunciamiento de Primo de Rivera, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas inauguraba una serie de encuentros que tituló «La crisis del moderno constitucionalismo en las naciones europeas». Las conferencias corrían a cargo de famosos juristas, aureolados, en ciertos casos, por el halo patriarcal del regeneracionismo, que tantas críticas había vertido sobre el orden de la Restauración. Como se sabe, este último tenía su raíz en el pacto entre dos grandes fuerzas políticas –conservadores y liberales–, que alternándose en el Gobierno habían dado a España cincuenta años de estabilidad constitucional, pero que a aquellas alturas aparecían identificadas en la opinión general con los vicios caciquiles, la corrupción y la burocracia. El sistema llegaba a su fin, y en medio del entusiasmo popular el nuevo dictador se había comprometido a «salvar el país de los profesionales de la política».
En las mismas sesiones de la Academia intervenía, precisamente, uno de aquellos profesionales, que había sido concejal, diputado, director general, subsecretario, y que en mayo del mismo año había dimitido como ministro de la Guerra. Relacionó la crisis del constitucionalismo con la tremenda convulsión que había representado la Guerra Mundial y con el protagonismo de las masas en la vida política: «Si exageran la tendencia apolítica y el procedimiento revolucionario», advirtió, «el peligro de las instituciones constitucionales es enorme», y pronosticó que «la violencia irreflexiva de las soluciones y la precipitación para implantarlas, harán desertar hacia recetas autoritarias a otros elementos que por convicción deben ser defensores de las instituciones constitucionales».
La suya era una preocupación emparentada con el Ortega que, desde las páginas de «El Sol», comenzaría también por entonces a reclamar una transformación profunda de los esquemas sociopolíticos de España. «La masa española piensa, en efecto, que la culpa de los males patrios la tienen los políticos, y que, extirpados éstos, el pueblo español vivirá feliz y en buen orden», se quejaba el filósofo. Y concluía más adelante: «Exactamente los mismos defectos que al aparecer en las funciones de Estado atribuimos a la vieja política, los encontramos en todas las operaciones privadas de los ciudadanos. La economía de los particulares adolece de los mismos vicios que la finanza pública. La incompetencia del ministro y del parlamentario, su arbitrariedad, su caciquismo, reaparecen en el ingeniero, en el industrial, en el agricultor, en el catedrático, en el médico, en el escritor». Ortega daría un mayor pulido a todos estos temas en 1929 con la publicación de «La rebelión de las masas», precisamente en el mismo año en que la crisis económica mundial introducía un nuevo factor de descrédito para las democracias liberales.
Desde entonces, los acontecimientos se precipitarían. Aunque la dictadura cae, la situación no parece admitir ninguna forma de reposición del pasado y se apuesta por una salida hacia delante: la República. Tocará a nuestro avezado político de la Academia de Ciencias Morales, que se llamaba Niceto Alcalá Zamora, hacerse cargo de aquel invento en calidad de su primer Presidente. Lo que vino después es historia sabida, y si la quiebra del liberalismo pudo mostrar en toda su extensión las trágicas consecuencias que tuvo para España, el resto de Europa estaba aún por padecerlas. El 10 de junio de 1940, al anunciar Mussolini desde su balcón la declaración de guerra a Inglaterra y a Francia, se vio con claridad meridiana que el frenesí nacionalista se apoyaba sobre una impugnación integral de los valores democráticos: «Saltemos a la arena –arengaba el Duce– contra las democracias plutocráticas y reaccionarias de Occidente, que en todo tiempo han obstaculizado la marcha y con frecuencia han llenado de insidias la existencia misma del pueblo».
La crisis actual nos ha mostrado que en este ámbito cada vez más intrincado de los intercambios humanos la mano parece ir más rápida que la vista, y tenemos la impresión de que en muchos asuntos relacionados con el funcionamiento de la economía y de la política conocemos sólo la ingenua teoría, y en cambio no alcanzamos a aprehender las fuerzas y relaciones prácticas que verdaderamente determinan lo que sucede.
Derecho frente a garrotazo
Sin embargo, toda la historia de las conquistas liberales y democráticas es una historia política y de políticos. Político fue el parto de los derechos fundamentales; políticas las instituciones para limitar el gobierno, para hacer justa la ley y para garantizar la administración de justicia. Las ideas de libertad necesitaban de la política para poder ser efectivas, y debieron pasar de los tratados de los filósofos a las instituciones de un Estado que, por aquello mismo, se ha llamado liberal.
La relación entre el liderazgo y el monopolio del poder es un laberinto del que nadie logra sacarnos. Lo paradójico es que, aún sin solución ese problema, otro monopolio, en cambio, ha significado un triunfo cada vez más estimable para el gobierno de las leyes: el de la violencia por parte del Estado. Como ha señalado Steven Pinker en una obra reciente, nuestra época es seguramente la menos cruenta en la historia de la humanidad; lo cual es tanto como decir que el Estado cumple hoy mejor que nunca su fin: que podamos vivir sin miedo a que otros nos maten. El recurso a la venganza del tumulto (promovido, por cierto, por «plataformas» de esas que descubren el buen sabor del poder con el pretexto de clavarle los dientes) es antisocial a fuerza de ser antipolítico. No es sólo que niegue un orden: es que niega el orden como preeminencia de la racionalidad frente a la barbarie; del derecho frente al garrotazo.
✕
Accede a tu cuenta para comentar