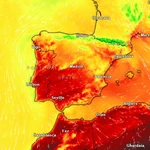
Política
Razones de Estado
Es una cuestión de democracia y estado de derecho, de check and balances y separación de poderes, de información y transparencia

Con inusual unanimidad el mundo historiográfico ha alzado su voz frente al anteproyecto de Ley de Información Clasificada que presentó el Gobierno antes del verano. Junto a ellos, otros colectivos como el de archiveros, una parte sustantiva de profesionales de la comunicación o diferentes asociaciones de la sociedad civil –fundamentalmente las vinculadas con la defensa de los derechos humanos, pues el proyecto no prohíbe expresamente la posibilidad de clasificar información referente al ataque o violaciones de los mismos-, han mostrado sus reservas ante lo planteado por el Ejecutivo, por cuanto puede atentar contra la libertad y el fundamental derecho a la información propios de las democracias plenas.
También se han observado diferentes y notables deficiencias procesales a la hora de gestionar las solicitudes de desclasificación de documentos oficiales. Así, se proponen cuantiosas sanciones económicas y administrativas a quienes vulneren la norma ahora sometida a discusión y un periodo de medio siglo para proceder a la desclasificación –siempre contra demanda-, lo que suponen tiempos y formas ciertamente alejados de los países más avanzados en este tipo de trámites y, en todo caso, lejos de los quince años que sugiere la OSCE como plazo de caducidad razonable para los secretos oficiales de los Estados.
Esta cuestión es esencial para la calidad y transparencia de nuestro sistema democrático y entronca con uno de los debates más longevos y enjundiosos de la ciencia política: la razón de Estado. Comúnmente asociada –si bien no de manera no todo precisa- a Nicolás Macquiavelo y su obra El Príncipe, desde entonces tuvo a lo largo de la Edad Moderna aplicaciones en la acción política de monarcas como Fernando el Católico –inspirador de la reflexión del autor florentino- o Enrique IV –que pasaría a la historia por su célebre sentencia «París bien vale una misa»- y desarrollos teóricos en autores como Jean Bodin o Baltasar Gracián. En los inicios de la contemporaneidad, Napoleón, Cavour o Bismarck emplearon argumentos similares para su acción política y la razón de Estado también legó algunas de las páginas más célebres de Clausewitz o Lampedusa.
Tras la II Guerra Mundial, en no pocas ocasiones se han violado los derechos humanos sancionados por Naciones Unidas en 1948 o el fundamental derecho a la información so pretexto de razones de Estado o de seguridad nacional, desde luego en regímenes autoritarios pero, ¡ay!, también en sistemas democráticos. Y aquí no nos vayamos a ejemplos exteriores, recordemos la guerra sucia contra ETA o manipulaciones informativas como la acontecida el 11M, el atentado con mayor número de víctimas de la historia de Europa. A pesar de esos borrones de nuestra pasado reciente, lo cierto es que España figuraba entre las democracias plenas del planeta y no deja de ser significativo que, precisamente en los últimos índices elaborados al efecto, de manera invariable, nuestro país ha descendido en su calidad democrática –por ejemplo, aunque no únicamente, en el elaborado por The Economist-.
Me asalta esta reflexión a propósito del libro de Óscar Alzaga La conquista de la Transición (1960-1978). Memorias documentadas (Marcial Pons, 2021) donde, entre otras muchas cuestiones, este referente del constitucionalismo español, desvela de manera prolija importantes imposturas acontecidas cuando la democracia llegó a España a la muerte del dictador en 1975. En concreto, revela aspectos como la financiación árabe de la UCD o, algo muy a propósito de lo que aquí nos ocupa, la destrucción por orden del entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, de documentación esencial de la dictadura custodiada en archivos dependientes de las Direcciones Generales de la Guardia Civil y de Seguridad en los primeros años de la Transición.
Aunque Alzaga ha reconstruido de manera ejemplar esa documentación sustraída aprovechando las copias e informes que se conservan en otros archivos –de origen militar, en muchos casos-. Con todo, lo cierto es que, quien se acerca a esta monumental obra memorialística, aprecia el enorme esfuerzo documental que ha realizado el jurista. Con toda certeza, Alzaga ha podido acometerla, no solo por su extraordinario conocimiento del mundo jurídico y de la Administración española sino, también, por su manejo de recursos de todo orden –intelectuales, de autoridad o de tiempo tras su jubilación, cuestiones todas ellas esenciales a la hora de afrontar una obra de precisión y orfebrería documental como esta-, llevando a cabo una investigación que, como iceberg, muestra una realidad que tiene tras de sí un colosal trabajo de recopilación de evidencias.
Esta no es una ley cualquiera, no es una cuestión de derechas ni izquierdas, ni una cuestión únicamente propia de historiadores: es una cuestión de democracia y estado de derecho, de check and balances y separación de poderes, de información y transparencia. Confiemos en que, una vez presentadas las alegaciones y sucedido el procedimiento parlamentario correspondiente, la altura de miras reine en los diferentes grupos políticos y la norma que finalmente emane del Parlamento facilite, desde luego, la labor de los investigadores, pero, sobre todo y ante todo, contribuya a devolver a España a las más altas cotas de los estándares democráticos y convierta a nuestro país en uno de los mayores referentes del mundo comprometidos con la transparencia.
✕
Accede a tu cuenta para comentar


