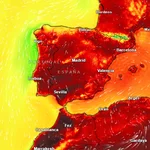Viajes
Una visita turística a un campo de exterminio camboyano
El campo de exterminio de Choeung Ek quizás sea uno de los lugares más oscuros para visitar en el país asiático.

El campo de Choeung Ek
Segunda parte de tres en el complejo entramado turístico de Camboya. Salgo de las calles de bares a las orillas del Mekong, subido al tuk tuk, me lleva otra vez Roberto (seudónimo de mi guía) con ojos alegres y sonrisa abierta. El objetivo de hoy es visitar otra faceta del turismo en este país, que pasa precisamente por una de las etapas más oscuras de su historia. La guerra civil camboyana, la dictadura de Pol Pot y los años de ocupación vietnamita. Veinticuatro años y seis meses marcados por la barbarie y la incertidumbre. Para desgajar más fácilmente el impacto que este terrible conflicto tuvo en la sociedad camboyana, Roberto propone visitar en primer lugar el campo de exterminio de Choeung Ek. Está a las afuera de la capital Nom Pen y Roberto me dice, ponte cómodo porque estamos a punto de atravesar calles de barro inestables, mercados sumidos en un bullicio ensordecedor, casas altas, cada vez más bajas a medida que nos acerquemos a las capas exteriores de la ciudad. Relájate, disfruta de la vista.
Transcurre media hora de botes, bocinazos y saludos fugaces a hombres y mujeres que no llegaré a conocer. Llegamos a las puertas del campo y Roberto me suelta en el parking para tuk tuk como un repartidor de Telepizza. Él no quiere entrar, no se sentiría a gusto. Por el camino me ha explicado que su tía, que fue maestra de escuela en su pueblo del interior, desapareció en los años más duros de la guerra y es posible que terminase en este campo. Comprendo su reparo, me despido de él hasta dentro de una hora y cruzo las puertas de entrada.
El monumento de entrada
Al principio del campo se alza un edificio alargado, elaborado con detalle. Estrecho, situado en lo alto de una pequeña escalinata, el edificio llama por su atención al visitante. Un edificio largirucho allí, en mitad de un campo, cobra un efecto hipnótico y pienso en entrar a ver qué guarda antes de pasearme el resto del emplazamiento. Un cartel me ordena quitarme los zapatos antes de subir las escaleras, me los quito, las subo, entro en el edificio. Me miran con fijeza las víctimas de Pol Pot. No son demasiadas, apenas unas miles de las dos millones que perecieron en este campo o cualquier otra cuneta. Limpias de carne me miran sus calaveras amontonadas por decenas, están cuidadosamente colocadas en el interior de una columna de cristal que ocupa casi todo el largo y el ancho del edificio. Pegatinas de colores marcan cómo murió cada calavera: el color azul de un golpe con una vara de hierro, el amarillo con la horca, el verde con un hacha, el naranja degollado... En un montoncito se apilan calaveras con la pegatina roja, que marca a los extranjeros.
¿Qué excusas tuvo Pol Pot para su genocidio particular? ¿Mantenerse los tres míseros años que aguantó en el poder? A casi un millón de muertos por años, supongo que ni siquiera a él le cuadraban las cuentas. Salgo del monumento, no asqueado, ni agobiado, más entristecido porque Roberto y su familia están allí fuera, sufriendo desde hace casi cuarenta años sin que nadie lo sepa.
Las fosas comunes
Camino por el campo. Pequeños carteles, varios en inglés, señalan las fosas comunes donde se enterraron a las víctimas. Algunas se abrieron, allí en el edificio reposan pedazos de los cuerpos que encontraron, y otras se mantienen intactas, creando círculos oscuros y ligeramente hundidos en el campo verde. Es una imagen estremecedora, cada una de esas manchas en la tierra, que todavía siendo mudas gritan todos los días, gritan a los turistas ignorantes que las visitamos y a las familias camboyanas que muy de vez en cuando reúnen el valor suficiente para acercarse. Estas fosas marcan la tierra con un sello inolvidable pero no puedo dejar de observar que el tiempo es inclemente para todos, incluidos los muertos, y las fosas que fueron testigo del horror, ahora recordatorio, lentamente se ven conquistadas por la apatía que supone el paso del tiempo. Media docena de gallinas bobas picotean en busca de gusanos que llevarse al buche por las inmediaciones de una de las fosas, las hay que incluso picotean en la misma fosa.

Imaginemos que estamos en Austwich y vemos una banda de gallinas picotear los crematorios. No parece bueno, las gallinas no deberían estar aquí. Inmerso en la barbarie de Pol Pot, quieto en este sitio y rodeado de carteles explicando el horror que supuso, puede ser que estas gallinas me choquen todavía más que el monumento de la entrada. Esta indiferencia brutal al pasado, esta inevitable transformación del horror en cotidiano, representado fielmente por las gallinas que picotean sobre las víctimas, me arranca las primeras dudas. ¿Hasta cuándo será este un destino turístico? ¿Diez, treinta años más? Luego lo olvidarán los occidentales y apenas vendrán algunos camboyanos como se visita el cementerio, la falta de ingresos por la falta de turistas llevará a un abandono progresivo del campo, cada vez serán más gallinas y enredaderas creciendo libremente, y al final, si un turista visita de pasada este lugar dentro de medio siglo, le extrañará más saber que aquí hay fosas comunes a encontrarse las gallinas. Tantas gallinas habrá entonces y tan pocos que puedan recordar a los muertos.
El campo ha cumplido su función. Paseando entre las fosas encuentro pequeñas zonas delimitadas donde se enseñan los instrumentos que usaron para la matanza y algunas pertenencias personales, un reloj, un diario, de los prisioneros que esperaron. No me encuentro del todo bien, el espíritu está agitado. Paso junto a un árbol y un cartel que señala este como el árbol del ahorcado. La corteza amarillenta, como contaminada por algún químico, traiciona su pasado.
Ocho años de guerra civil, intercalada con los bombardeos disuasorios que efectuó Estados Unidos para evitar la colaboración de Camboya con el Vietcong; tres años de dictadura a manos de Pol Pot, con la barbarie representada en este campo; catorce años de guerra contra Vietnam, varios de ellos ocupados por fuerzas vietnamitas. ¿El resultado? Un gobierno sociocomunista, millones de afectados por las minas antipersona, familias destrozadas y cientos de fosas como aquellas diseminadas a lo largo del país. Solo las gallinas parecían indiferentes al desastre, picoteando y cagándose por encima de todo ello con su parsimonia habitual.
✕
Accede a tu cuenta para comentar