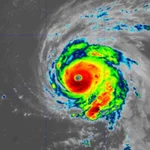Sección patrocinada por 
Cine
Monica Vitti, la mirada áurea
La mítica actriz, musa primero de Antonioni y Buñuel, y autora por derecho propio después, fallecía ayer a los 90 años

Era en «El eclipse», la película de 1962 que la terminó de elevar al firmamento de Cinecittá, donde Monica Vitti le susurraba a Alain Delon que, al abrazar a la pareja acostados «siempre sobra un brazo». Esa verdad, tan propia del costumbrismo «chic» del mismo Michelangelo Antonioni del que fue musa, como auténtica en su mirada profunda y estéticamente perfecta desde cualquier ángulo, se apagó ayer definitivamente y a los 90 años de edad. Como si Vitti no pudiera renunciar nunca a lo poético, ni siquiera al abandonar este mundo, era el también cineasta Roberto Russo —su pareja desde hace décadas— quien daba la noticia: «Monica non c’è più» («No hay más Mónica, Monica no es»), escribía triste pero bello en la esencia de la lengua transalpina a los periódicos de aquel país.
Así se ponía fin a una de las carreras más ilustres de la historia del cine italiano y, quizá, la más icónica en cuanto al significado más puro que la palabra puede expresar. Sus ojos verdes, brillantes en el celuloide de unas décadas que exigían por guion contextual el blanco y negro, fueron la transfiguración áurea de papeles míticos, como la Giuliana de «El desierto rojo» o la Claudia de «La aventura». Antes, siendo todavía una niña, había debutado en «Adriana Lecouvreur», de 1955, pero no sería hasta «Le dritte» (Mario Amendola), tres años más tarde, cuando la industria del fijaría los focos en su rostro anguloso. Luego llegarían hasta cuatro películas con Antonioni en menos de un lustro, idilio fílmico que trascendió a la pantalla y del que se supo bien poco incluso durante la época. «Tuvimos que comprarnos dos pisos, uno encima del otro, para poder convivir. Fueron años muy felices, pero éramos personas muy pasionales», se confesó por fin Vitti en sus memorias de 1993. Más allá del drama, en unas colaboraciones que se extenderían hasta entrados los ochenta, ambos siempre guardaron el cálido recuerdo del otro: el esteta infinito que encontró en ella la proporción del éxito comercial y la voz ronca que encontró en él un objetivo al que enamorar para siempre.
Abandonada su faceta de actriz de doblaje («Por mi tono grave, siempre me tocaba hacer de fulana», escribió en sus memorias) y la de la «antidiva» que siempre dicen que fue, huyendo de la fama, sus venenos y beneficios (trabajó con Buñuel y De Sica), Vitti se entregó al drama más puro en los setenta y bajó considerablemente el ritmo de sus apariciones fílmicas —a todas luces, no por voluntad propia, sino por la carnicería efebofílica de la industria— en los ochenta. También dirigió, para televisión en «La fuggiDiva» (1983) y, con más ruido mediático, en «Scandalo segreto» (1990). En esta última era la protagonista y pareja en la ficción de un Elliott Gould que parecía prendado en pantalla de la misma Barbra Streisand con la que estuvo muchos años casado. Pese a abandonar la vida pública ya en los noventa, nunca dejó de lado el teatro, esa gran pasión por la que siendo adolescente llegó al cine: «Yo era actriz antes que estrella. El teatro es más caótico, es el equivalente a un montón de niños gritando en el suelo, pero, ¿no son acaso esos niños más libres que nadie en el mundo?», explicaba en una entrevista de la RAI en plena cúspide de su carrera.
✕
Accede a tu cuenta para comentar