
Sección patrocinada por 
Segunda Guerra Mundial
La última y más extraña batalla de la IIGM: cuando estadounidenses y alemanes combatieron juntos contra las SS
Con Hitler ya muerto, un puñado de carristas norteamericanos luchó codo a codo con soldados de la Wehrmacht para derrotar, en un idílico valle austriaco, a un fanático contingente de las Waffen-SS

Esta es la historia de lo que Stephen Harding denomina la última «y podría decirse que la más extraña» acción terrestre de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Cuenta el autor que lo que siempre le ha interesado de ese periodo ha sido «encontrar y contar pequeños capítulos del pasado relacionados con grupos relativamente pequeños de personas».
Es una historia de aliados improbables, valientes y cobardes, humor, patetismo e incluso romance
Y así lo refleja desde la primera página del libro, desde el preludio, donde pone el dedo sobre dos figuras clave de esta «inverosímil» aventura que empieza a narrar el 4 de mayo de 1945, un día antes de la batalla: el capitán John C. «Jack» Lee, un robusto joven de 27 años de Norwich, Nueva York, que había dirigido en los últimos meses la Compañía B del 23.º Batallón de Carros en su avance por Francia, Alemania y Austria; y Josef «Sepp» Gangl, un condecorado «major» bávaro de la Wehrmacht que esperaba de un momento a otro las descargas de la artillería estadounidense.

Hacía mucho que este último había dejado de creer en la causa nazi, pero solo habían pasado unos pocos días desde que declarase su armisticio personal para sumarse a la resistencia austriaca contra los nazis. Ante el avance aliado, solo tenía un objetivo: impedir que los estadounidenses «exterminaran a los hombres que habían optado por seguirle», firma Harding.
Cuenta el autor californiano cómo este personaje real es una de las dos controversias que ha generado su obra: «Algunos comentaristas dijeron que mi descripción de Gangl era “demasiado comprensiva” (...) Sin embargo, yo señalé que nunca había sido miembro del partido nazi, que se había desvivido por proteger a los civiles austriacos contra la Gestapo y las SS y que había dado su vida para proteger a las personalidades francesas del castillo de Itter». Por ello, justifica sus textos como «exactos y justos».
La otra recriminación que le han hecho al autor es ser «demasiado duro con los prisioneros encarcelados por los nazis». E igualmente, se defiende: «Creo que mis descripciones de todos los VIP franceses fueron precisas».

Además de Lee y Gangl –unidos más adelante en Kufstein, cuando el alemán portaba la bandera blanca–, el historiador señala a ese pequeño grupo de presos galos; hombres que tienen una importancia vital en esta historia: prisioneros de honor («ehrenhäftlinge») a los que el «commandant» al mando de la fortaleza, Sebastian Wimmer, que pasó la mayor parte del tiempo borracho y furioso, tenía encerrados para manipular. «Una pandilla de franceses mal avenidos que se preguntaba qué les depararía el destino». Aunque no todos eran de esa nacionalidad. De hecho, dos de ellos, fundamentales para que se escuchase su grito de socorro, eran del Este: Zvonimir Cuckovic y Andreas Krobot, yugoslavo y checo, respectivamente.
Hasta esa misma mañana, habían sido presos del Schloss Itter. Ya eran libres, aunque eso no significaba ninguna garantía. «Sabían que su recién recuperada condición no les protegería de la ira de las irreductibles unidades de las SS que aún merodeaban por los densos bosques circundantes», asegura Harding. «Necesitaban ayuda y pronto». De ahí, la carrera desesperada de Cuckovic y Krobot en busca de la salvación de Lee, Gangl y los suyos.
Un grupo en el que había más enemistades que amistades
Entre los presos se encontraban los exprimeros ministros Édouard Daladier y Paul Reynaud, quienes se despreciaban mutuamente, igual que los generales Maurice Gamelin y Maxime Weygand; el coronel François de La Rocque, líder de un grupo de veteranos franceses de extrema derecha. Enfrente de él, un hombre que no soportaba: Léon Jouhaux, jefe del mayor movimiento sindical del país. Muy dispar también era Jean Borotra, antiguo campeón de tenis conocido como «el vasco saltarín», a quien rechazaban por haber servido brevemente en el gobierno colaboracionista de Vichy.
Eran tan antagónicos que, asegura Harding, hasta bajo cautiverio continuaron con sus diferencias. Se segregaron según sus tendencias políticas hasta el punto de no compartir mesa en el comedor. Las disputas de antaño siguieron dentro con intercambios acalorados... y los captores alemanes disfrutaban con ello.
El ambiente era muy malo entre los "prisioneros honorables" que debían ser liberados
Y es con todos estos protagonistas, cada uno en sus respectivos puestos, con los que describe el autor una «historia de aliados improbables, de valentía y cobardía, de combates desesperados entre enemigos implacables, de humor inesperado, de patetismo e incluso romance (...) No se trata de un libro de historia militar al uso».

Llegar al castillo de Itter fue todo un reto. Un lugar idílico, pero de difícil acceso, y más, en plena guerra; un lugar a los pies del Hole Salve, cumbre de 2.000 metros del Tirol. Lee, al mando de un equipo políglota con cuatro tanques M4 Sherman y un camión, atravesó con los suyos pueblos en ruinas infectados de francotiradores enemigos, puentes preparados para la destrucción y superó las emboscadas de las Waffen-SS. Tres de los tanques se quedaron por el camino para vigilar las intersecciones. Pero el oficial estadounidense (más nueve compatriotas y quince alemanes «domesticados») continuó hasta lograr la seguridad de la fortaleza.
Sin embargo, explica el libro, esa cálida bienvenida se desvaneció cuando los franceses se dieron cuenta de que Lee y los suyos no eran la vanguardia aliada. Tampoco les gustó demasiado la presencia de Gangl por mucho que este intentase ser cortés: «Fue una sorpresa desagradable».
Solo la artillería frenó las groserías
Explica Harding cómo Lee tuvo que mediar para calmar a unos liberados que no le recuerdan de la mejor manera: «Grosero tanto en su aspecto como en sus modales (...) Si es un reflejo de la política de Estados Unidos, Europa lo va a pasar mal». No obstante, la mala baba continuaba cuando «se desató el infierno»: la unidad de las Waffen-SS, que estaba allí para tomar el castillo, lanzó un ataque con artillería y armas ligeras. Comenzaban 24 horas de combate entre ese pequeño pelotón «yankee» ampliado con los que habían sido enemigos (y a los que sumaron algunos de los prisioneros) y las tropas nazis que estaban decididas a no dejar nadie con vida en aquella fortaleza medieval.
«Poco después de las 4 de la madrugada, “Jack” Lee se despertó sobresaltado con el súbito golpeteo de los M1 Garand, el crujido seco de los Kar-98 y el repicar mecánico de una 7,62 mm que escupía balas en ráfagas breves y contenidas. Su instinto le dictó que el “crescendo” de fuego procedía de la casa de guardia; saltó del catre, agarró el casco y la M3 y salió a toda prisa de la habitación», describe Stephen Harding.
Era el inicio de un combate agónico de la Segunda Guerra Mundial que, de pronto, se había trasladado a un decorado de la Edad Media. Las tropas de las SS abrían fuego con un cañón de 88 mm y cohetes antitanque Panzerfaust. ¿Su objetivo? Abrir agujeros en los enormes muros del castillo. Pero Lee improvisó un plan de defensa «positivamente medieval», advierte: si los enemigos conseguían atravesar la pared principal, los defensores se retirarán al torreón del castillo, obligando al enemigo a luchar planta por planta. Gangl muere en la batalla y la situación es cada vez más complicada para los defensores del Schloss Itter. Las SS presienten la victoria, quizá la última de la guerra. Y justo cuando están a punto de arrollar a ese pelotón multinacional, los rescatadores llegan en masa. La batalla por el castillo terminaba.
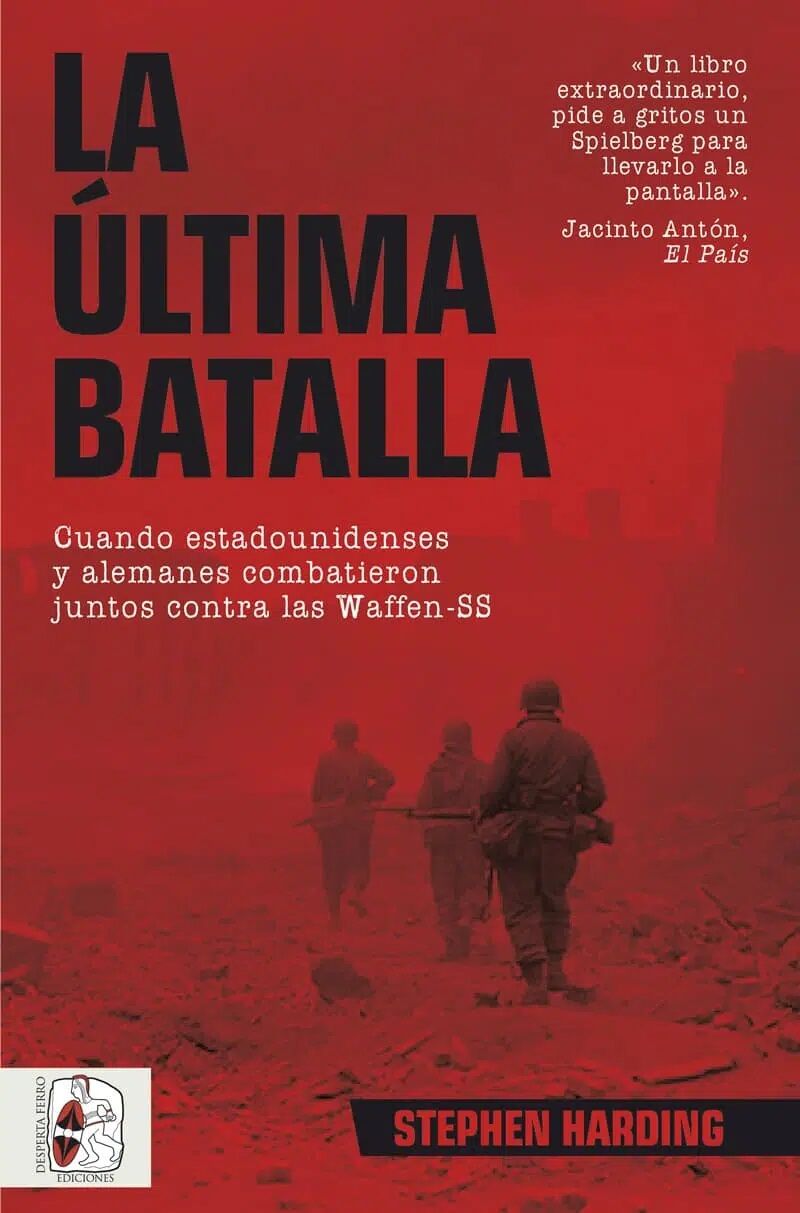
Para saber más...
- 'La última batalla' (Desperta Ferro Ediciones), de Stephen Harding, 232 páginas, 25,95 euros.
✕
Accede a tu cuenta para comentar





