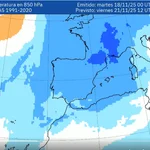
España, en Europa
Por fin éramos auténticos europeos
Gracias a la visión y determinación de Don Juan Carlos, España dejó de ser una excepción en Europa. Ya no era diferente, sino una más en el concierto de las democracias liberales

El 20 de noviembre de1975, el entonces presidente de Gobierno, Carlos Arias Navarro, en blanco y negro, se asomó a los televisores con semblante desolado para anunciar la muerte de Francisco Franco, el dictador que había regido los destinos de España durante casi cuarenta años. A sus exequias acudieron muy pocos líderes extranjeros, entre ellos Augusto Pinochet, el dictador chileno, Hussein de Jordania, Rainiero de Mónaco e Imelda Marcos, la esposa del dictador de Filipinas. Previamente, en la llamada «operación Lucero» para evitar cualquier tipo problemas de orden público, se había hecho un seguimiento estrecho de la oposición y se controlaron las movilizaciones ultraderechistas ante el rumor de que un núcleo de excombatientes quería presionar al Rey para que hiciera un juramento público de lealtad al Movimiento Nacional. Don Juan Carlos tenía tres opciones: dejarlo todo como estaba, iniciar una ruptura total con el régimen o una voladura controlada. Optó por la última.
El 22 de noviembre Juan Carlos de Borbón ascendía al trono de España. Cinco días después, tras una solemne misa en los Jerónimos, se celebró un banquete en el Palacio Real al que acudieron numerosos mandatarios internacionales como el francés Valery Giscard d’Estaing, el alemán Walter Scheel, el marido de Isabel II, Felipe de Edimburgo, los príncipes Rainiero y Gracia de Mónaco y los herederos de Bélgica, Marruecos, Tailandia y Arabia Saudí, entre otros. Una demostración evidente de que los demócratas europeos creían en su compromiso con la democracia, probablemente porque ya había dado muestra de su talante e intenciones antes de la muerte del general. Conocidas son sus entrevistas con personalidades de izquierdas, pero no lo es tanto que un año antes le había mandado a Carrillo un mensaje claro: «Dejadme que empiece a reinar, que ya me ocuparé yo de que podáis participar en el juego político lo antes posible».
Cuando sube al trono, el Rey hereda todos los poderes que las leyes fundamentales otorgaban a Francisco Franco sin que hubiera ninguna norma que le obligase a desistir de ellos. Pero, en su discurso ante las Cortes, anuncia su propósito de renunciar a dichos poderes y dar la palabra a todos los españoles: «Nuestro futuro es claro –dijo entonces– se basará en un efectivo consenso de concordia nacional». Los americanos, que seguían con enorme interés los asuntos de España, le invitan al Capitolio, donde renueva su compromiso con los principios democráticos, el Estado de derecho y la paz social. En ese viaje declara a la revista «Newsweek» que Arias Navarro es un «unmitigated disaster». A su regreso provoca una crisis de gobierno eligiendo para sucederle a Adolfo Suárez, un desconocido abogado, secretario general del Movimiento, que fue recibido con profundo escepticismo por todos los que aspirábamos al cambio de régimen.
A partir de entonces las reformas se suceden a un ritmo frenético: se firma el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; se dispone la elección de las Cortes Constituyentes por sufragio universal; se legalizan los partidos políticos y se derogan la censura, las sanciones y el secuestro de periódicos. Suárez cumple. Y sus nuevas políticas culminan con el reconocimiento internacional de las democracias liberales. El 18 de noviembre de 1976, con un escenario salpicado de intentonas golpistas, asesinatos de la banda terrorista ETA y una complicada situación económica, las Cortes franquistas aprueban la Ley para la Reforma Política, que supuso su propio harakiri y estableció un régimen democrático, declarando la supremacía de la ley, garantizando los derechos fundamentales y habilitaba la celebración de elecciones por sufragio universal. Además, se aprueba el Real Decreto-Ley 10/1976, que amnistía los delitos de intencionalidad política a excepción de los delitos de sangre. En suma, la Transición, por fin, echaba a andar.
La imagen de la reconciliación
El 15 de junio de 1977 se celebran las primeras elecciones democráticas y muchos de los dirigentes vigilados por la Policía dos años antes se sientan en los escaños de las nuevas Cortes. La reconciliación se visualiza cuando, al entrar en el hemiciclo la presidenta del PCE, Dolores Ibárruri, la Pasionaria, Suárez, un falangista converso, se levanta para saludarla. Se restablece provisionalmente la Generalitat de Cataluña. Tarradellas vuela a Madrid antes de viajar a Barcelona y declara: «Me doy cuenta de que en España existe ya una democracia, un hecho que tenemos que agradecer al Rey y al Gobierno». La maquinaria democrática continúa imparable. En octubre de ese mismo año se aprueba la Ley 46/1977, de amnistía total a la que Julio Jauregui, diputado en Cortes en 1936, califica como: «Un gran acto solemne que perdonará y olvidará los crímenes y barbaridades cometidos por ambos bandos de la Guerra Civil, antes de ella, en ella y después de ella hasta nuestros días».
El 6 de diciembre de 1978 se aprueba por referéndum la Constitución Española, en la que se recoge expresamente que el Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. En suma, un claro ejemplo de generosidad porque el Rey, ahora sí, reina, pero no gobierna.
Gracias a la visión y determinación de Don Juan Carlos, España deja de ser una excepción en Europa, ya no es diferente, sino una más en el concierto de las democracias liberales. El 24 de noviembre de 1977 nos admiten en el Consejo de Europa, la antesala de la Europa democrática.
El 28 de febrero de 1981 el mundo contiene el aliento cuando las televisiones muestran al teniente coronel Tejero dirigiendo un asalto al Congreso que hubiese acabado con nuestras recién adquiridas libertades. La tranquilidad solo vuelve a las cancillerías cuando el Rey aparece en la pantalla y, como Capitán General de los Ejércitos, hace una llamada a respetar la democracia.
España sigue su rumbo. El 30 de mayo de 1982 se convierte en miembro de la Alianza Atlántica, formada tan solo por los países que habían asumido el compromiso de libertad y democracia. El 12 de junio de 1985 se firma el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea, de la que tiempo atrás habíamos sido excluidos por las peculiaridades del régimen anterior y a la que nos integraríamos formalmente el 1 de enero de 1986 junto a Portugal. Por fin, éramos auténticamente europeos.
Pero el Rey no solo ayuda a que alcancemos un rol distinto en las instituciones europeas, su protagonismo como embajador de España en Iberoamérica se hace patente desde los primeros momentos de su acceso al trono. En junio de 1976, en el comentado viaje a Estados Unidos en busca de un poderoso aval para su proyecto democratizador, decide hacer escala en República Dominicana. Nada más tocar tierra en su discurso señala: «Volando sobre el mar Caribe (…) he pensado en mis antepasados, los Reyes de España, que, aun sin conocerla, amaron a América, la imaginaron y la cuidaron». A lo que el presidente Joaquín Balaguer contesta con: «Majestad, os hemos estado esperando casi quinientos años».
Su personal labor diplomática tuvo un papel importante para el fortalecimiento de los lazos con los países iberoamericanos impulsando la creación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y las Cumbres Iberoamericanas creadas con el objetivo de establecer un espacio de concertación política y de cooperación entre los veintiún países de habla hispana y portuguesa para fortalecer los lazos históricos, culturales y económicos. El Rey presidió veintidós de ellas, desde la primera en Guadalajara México, en julio de 1991, hasta la de Panamá en el año 2013.
Reconocimiento a Israel
También el papel de Don Juan Carlos ha sido determinante en las relaciones con el mundo árabe. Su especial sintonía e interlocución privilegiada han sido claves para que nuestra presencia sea cada vez más numerosa en Arabia Saudita, Qatar, Emiratos, Argelia o en Marruecos con adjudicaciones tan relevantes como el Ave Meca-Medina, el Metro de Riad o diversas infraestructuras en Doha que no solo benefician a las grandes empresas, sino que son tractoras para las pymes. Una cercanía que no fue obstáculo para que España reconociese a Israel en 1986 como lo prueba el hecho de que los países árabes nos apoyasen en nuestra aspiración para ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el periodo 2015-2016, en una reñida y desigual pelea contra Turquía, que partía con ventaja.
Ahora que parece que estamos en tiempos de juicios sumarios me gustaría recordar la frase del coronel Kurtz en la película «Apocalypse Now» cuando dijo aquello de «juzgar es los que nos pierde», porque creo con el escritor brasileño Pablo Coelho que solo cada uno sabe de su propia renuncia. Una cosa es suponer que uno está en el camino cierto y otra que ese camino sea el único. Lo que tengo claro es que Don Juan Carlos de Borbón y Borbón pudiendo haber elegido otros destinos, fue un actor esencial en nuestra Transición a la democracia y eso no deberíamos olvidarlo.
✕
Accede a tu cuenta para comentar





