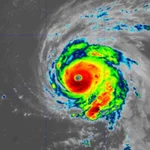Escrito en la pared
La bomba
Robert Oppenheimer supo ver que el poder destructor del arma nuclear revolucionaba las ideas precedentes sobre la guerra, de manera que, estando en juego la existencia de una gran parte de la humanidad, ya no podía aceptarse que el interés del Estado fuera su razón última
La biografía de Oppenheimer, traída a la actualidad por la película de Christopher Nolan, ha puesto en la palestra la cuestión del uso de las armas nucleares. Las guerras totales del siglo XX desdibujaron la distinción entre los ámbitos civil y militar –y por tanto entre combatientes y no combatientes– en los enfrentamientos armados, lo que legitimó los ataques a infraestructuras y medios de producción, y la matanza de civiles en los bombardeos indiscriminados de las ciudades. Fue en este contexto en el que Estados Unidos –el Estado democrático por excelencia– desarrolló la bomba atómica y, una vez ensayada, la utilizó de forma inmediata para castigar la persistencia bélica del imperio japonés –uno de los Estados totalitarios que extendieron el belicismo durante el segundo tercio de esa centuria–. Debido a la naturaleza de la bomba –el arma absoluta– tal decisión evidenció que el mal ya no sería patrimonio exclusivo de las potencias totalitarias en su pretensión de establecer un poder tiránico, sino que también podía surgir de la lucha contra ese poder. Como escribió Tzvetan Todorov, «aunque el totalitarismo pueda parecernos el imperio del mal, de ello no se sigue que la democracia encarne siempre el reino del bien».
Robert Oppenheimer, como puso de relieve la biografía de Kai Bird y Martin Sherwin, y refleja el film de Nolan, supo ver que el poder destructor del arma nuclear revolucionaba las ideas precedentes sobre la guerra, de manera que, estando en juego la existencia de una gran parte de la humanidad, ya no podía aceptarse que el interés del Estado fuera su razón última, en especial si el conflicto bélico llegara a desplegarse con toda su potencia. Además, siendo la bomba un artefacto que no distingue entre sus víctimas, se anula el viejo paradigma del honor de los guerreros según el cual debiera respetarse a los civiles no combatientes. Con su empleo, la guerra se transforma así en un crimen sin reglas. Tal vez por eso, después de Hiroshima y Nagasaki, ninguna de las potencias nucleares –ni siquiera la URSS en el episodio de Cuba, según ha mostrado la obra de Max Hastings sobre esa crisis– ha hecho el amago de volver a utilizarla. Confiemos en que siga siendo así en el futuro.
✕
Accede a tu cuenta para comentar