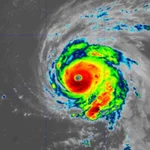Tribuna
Paz justa y duradera
Resulta evidente cuán lejos estamos hoy de una paz justa y duradera en Oriente Medio. Quizás sea más razonable y realista esforzarse en alcanzar una «paz posible» y, una vez consolidada, dar el salto hacia la tan anhelada «paz justa y duradera»
El reciente acuerdo de paz entre Israel y Hamás, auspiciado por Donald Trump, puede ser el punto de partida para alcanzar una paz justa y duradera en Oriente Medio. Sin embargo, hablar de una paz justa y duradera implica moverse en un terreno resbaladizo e inestable, donde poder, razón y derecho terminan acercándose, pero deben superar previamente innumerables obstáculos.
Es un concepto equívoco, empleado por juristas, políticos, periodistas y teólogos, en la esperanza de que los adjetivos «justa» y «duradera» coincidan con el sustantivo «paz» bajo el paraguas del Derecho, aunque este a veces resulte extremadamente frágil.
Sobre este concepto no faltan manifestaciones tan bienintencionadas como frívolas: la realidad es sumamente compleja. La paz no es la mera ausencia de guerra, sino el resultado de un complicado equilibrio entre poder, derecho y justicia.
Desde los primeros juristas del derecho de gentes, -Vitoria, Suárez, Grocio- la paz fue concebida como efecto de la «recta ratio», no como simple cese de hostilidades. Los autores de la Escuela de Salamanca advirtieron que la justicia de una guerra no depende de la victoria ni del poder del vencedor, sino de una causa justa y de la recta intención: si la guerra fue injusta, el triunfo no transforma esa injusticia en justicia. El vencido puede ser humillado sin motivo y el triunfo no legitima lo injusto.
No obstante, es muy frecuente, como dice Danilo Zolo en La Justicia de los vencedores, que habitualmente se imponga el criterio del vencedor. Kant afirma en La paz perpetua que no es un estado, sino «un continuo progreso»: una tarea, la búsqueda de un orden jurídico racional entre los pueblos, siempre amenazado por el uso de la fuerza.
Lamentablemente, el derecho no garantiza la justicia ni la paz. La paz que se funda solo en tratados o compromisos forzados por la fuerza y no por la justicia, suele ser extremadamente débil.
Una paz estable pero injusta puede mantenerse años bajo apariencia de orden; del mismo modo, una paz justa puede desmoronarse ante la menor tensión de las partes.
El problema de la estabilidad no reside solo en la justicia, sino en su aceptación e institucionalización. La justicia aspira a la equidad mientras que la estabilidad lo hace al orden. La primera se funda en principios; la segunda en hechos. Y no siempre ambas son convergentes.
A veces, la exigencia de justicia impone rectificar el equilibrio alcanzado, lo que genera nuevos conflictos; en otras, la búsqueda de estabilidad obliga a aceptar injusticias parciales. Aristóteles advirtió que el exceso de justicia puede tornarse injusto cuando destruye la concordia. Los romanos apercibían: «Summum ius, summa iniuria».
La historia está llena de ejemplos de «paz duradera» que no fueron justas, y de casos de «paz justa» que no duraron. El Tratado de Versalles (1919) castigó a Alemania con propósito moral de restablecer la justicia; su severidad incubó el resentimiento que desembocó en otra guerra. Por el contrario, la Paz de Westfalia (1648) no fue justa, pero sí duradera en su eficacia al crear las bases del moderno orden internacional.
Esta tensión entre justicia y estabilidad revela una paradoja: la paz justa tiende a ser inestable porque exige revisar los desequilibrios, mientras que la paz duradera tiende a ser injusta porque consolida un equilibro desigual. Solo el derecho, como estructura racional de orden, puede intentar convertir esa paradoja en equilibrio. Pero no resulta fácil. La tradición del ius post bellum -el derecho después de la guerra- constituye el intento más lúcido de moderar la victoria. Si el ius ad bellum regula cuándo es lícito iniciar una guerra, y el ius in bello establece los límites de su conducción, el ius post bellum busca que la paz no sea un simple botín del vencedor, sino restitución de la justicia vulnerada.
Su objetivo no es castigar, sino reconstruir; no imponer, sino reconciliar. Los principios del ius post bellum -proporcionalidad, restitución, reconstrucción y reconciliación- marcan las condiciones objetivas de una paz que pueda ser justa y duradera.
La proporcionalidad impide que la victoria se transforme en venganza; la restitución exige reparar el daño sin humillar; la reconstrucción obliga a restablecer las condiciones mínimas de convivencia; y la reconciliación requiere un esfuerzo ético. Solo cuando las cuatro dimensiones confluyen puede hablarse de una paz moralmente sostenible.
El ius post bellum no ofrece fórmulas milagrosas, sino criterios de contención: el vencedor no tiene derecho ilimitado sobre el vencido; la reparación no puede ser humillación; y el recuerdo del daño debe servir a la reconciliación, no a la revancha.
Según lo expuesto, resulta evidente cuán lejos estamos hoy de una paz justa y duradera en Oriente Medio. Quizás sea más razonable y realista esforzarse en alcanzar una «paz posible» y, una vez consolidada, dar el salto hacia la tan anhelada «paz justa y duradera».
Tomás Torres Perales Comandante de Caballería y abogado. Academia de Ciencias y Artes Militares
✕
Accede a tu cuenta para comentar