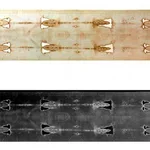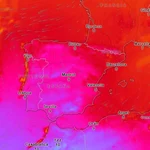Opinión
Turistas en el mundo visible
El autor señala que «los pasajeros que salen del avión se parecen cada vez más: en cómo visten, en lo que leen, en la música que escuchan»

El avión sobrevuela Groenlandia. Desde una altura de casi once kilómetros se observan con nitidez los vastos glaciares, capaces aún de sepultar casi por completo montañas que se elevan a más de dos mil metros. Enormes grietas fracturan, no obstante, las lenguas de hielo y en ocasiones se atisban pequeñas lagunas azuladas, que sugieren que un tímido deshielo está sucediendo en este mes de junio ya muy avanzado. Mientras tanto, los pasajeros ven películas en las pantallas incrustadas en el reverso de los asientos (comedias inanes, romances melifluos, trilladas intrigas en las que el culpable se adivina desde los primeros minutos del metraje), hacen compras en la tienda de a bordo (las mismas marcas internacionales de siempre) o simplemente navegan aburridos por sus teléfonos móviles que en esta ocasión son incapaces de conectarlos con nadie. En un momento dado, las azafatas urgen a bajar las pantallas protectoras que cubren las ventanillas y el resto del vuelo transcurre casi a oscuras, aislado por completo del gélido mundo de afuera, como si los pasajeros fuesen transportados en una suerte de útero. Alguien tuvo tiempo de tomar un par de fotos del paisaje nevado y eso fue todo. Y así, una experiencia que hasta no hace mucho solo estaba al alcance de unos pocos intrépidos y que solo se vivía, con suerte, una vez en toda la existencia, se ha transformado en el desatendido telón de fondo de una tediosa espera de quince horas hasta llegar a un nuevo destino (otro más este año, aunque se multiplicarán en los meses venideros). Como en el verso del poeta polaco Adam Zagajewski que da título a este artículo, nos hemos vuelto turistas en el mundo visible. La repetición de un hecho casi mágico (poder contemplar los hielos groenlandeses desde el aire) ha convertido lo excepcional en trivial y lo anecdótico en inane. El viaje ha dejado de ser, en suma, ese curso de mística para principiantes del que hablaba también Zagajewski en otro de sus poemas, esto es, una oportunidad de verse expuesto al tipo de estímulos (aves, cuadros o atardeceres en dicho poema, pero bien pueden ser árboles, sonrisas o canciones) capaces de despertar en nosotros un sentimiento de fervor por el misterio que encierra el mundo.
¡Claro que tenemos derecho a movernos por el planeta para hacer cosas triviales, desde bañarnos en la playa, a comer platos exóticos o meramente, descansar en lugares recónditos! 30 millones de vuelos anuales lo certifican. Hasta hace poco, las críticas hacia ese ajetreo incesante (¡y exponencialmente creciente!) nacían de la preocupación por el agotamiento del petróleo (un recurso no renovable del que se obtienen decenas de productos de enorme valor, desde disolventes hasta plásticos o lubricantes) y por el aumento de la contaminación (porque quemar queroseno genera mucho CO2en la atmósfera). No obstante, la mejora de las técnicas de extracción ha despejado, quizás para siempre, ese horizonte de una carestía de combustible que nos dejaría a todos en tierra. Una posible electrificación del transporte aéreo quizás haga lo propio muy pronto con el problema de la polución y su heredero, el cambio climático. ¿Entonces? ¿A santo de qué quejarse de que los cielos estén trufados de estelas de aviones? Todo lo más, el apocalipsis al que parecíamos abocados se ha convertido en horizonte vital bastante menos ominoso y a un tiempo, mucho más ridículo: en los años venideros podremos pasear sin trabas nuestra superficialidad por todo el planeta, haciendo de él un lugar menos diverso y menos interesante, y sin provocar por ello su destrucción (o al menos, la de nuestra civilización). Ya hoy, cualesquiera que sean las ciudades que enlacen esas quince horas de vuelo (Nueva York con Singapur, Madrid con Tokio o Londres con Sídney), los pasajeros que salen del avión se parecen cada vez más: en cómo visten, en lo que leen, en la música que escuchan, en lo que se cuentan unos a otros… del mismo modo que las ciudades a las que llegan son también cada vez más semejantes: en lo que ofrecen sus tiendas, en la arquitectura de sus edificios, o en la publicidad que pespuntea el camino al aeropuerto.
Y sin embargo, tras la fachada de este mundo nuestro que se transforma en otro diferente (algo que ha sucedido desde los albores de la civilización) se oculta algo que sí creo importante: una suerte de enquiridión, un manual de vida (no necesariamente estoico, aunque nos vendría bien que lo fuese). Por resumirlo en pocas palabras, no se trata de forzarnos a vivir todo acontecimiento (incluyendo el hecho de sobrevolar Groenlandia) como una epifanía, como una revelación de la esencia del cosmos, pero sí de permitir que de vez en cuando el mundo deje huella en nosotros. De producir para sobrevivir, hemos pasado hoy a vivir para consumir; y de estar atados (tal vez demasiado) a cosas, lugares y gentes, hemos acabado por desligarnos de todo y de todos. El mundo se ha vuelto tan accesible, que nada de él consigue retener nuestra atención. En nombre de una libertad quimérica, hemos terminado huérfanos de un suelo sólido sobre el que crecer. El avión que sobrevuela Groenlandia con las cortinillas echadas es la metáfora perfecta de esta nueva realidad. Ahora bien, incluso si hemos dejado de ser unos ulises y nos hemos convertido en turistas distraídos, es imperativo, parafraseando una vez más a Zagajewski, que seamos turistas distraídos que amen la luz… lo único que puede transformar el aire en oro tembloroso y, sobre todo, convertirnos en nuevas personas. Ya que está en nuestra mano hacerlo, aspiremos, al menos, a recorrer el planeta con los ojos abiertos y que ese viaje sea el signo distintivo de la nueva modernidad.
✕
Accede a tu cuenta para comentar