
Análisis
Españología
Más o menos centralismo, federalismo asimétrico, autonomías a distinto ritmo y, ahora, multinivel: la organización territorial es el gran reto
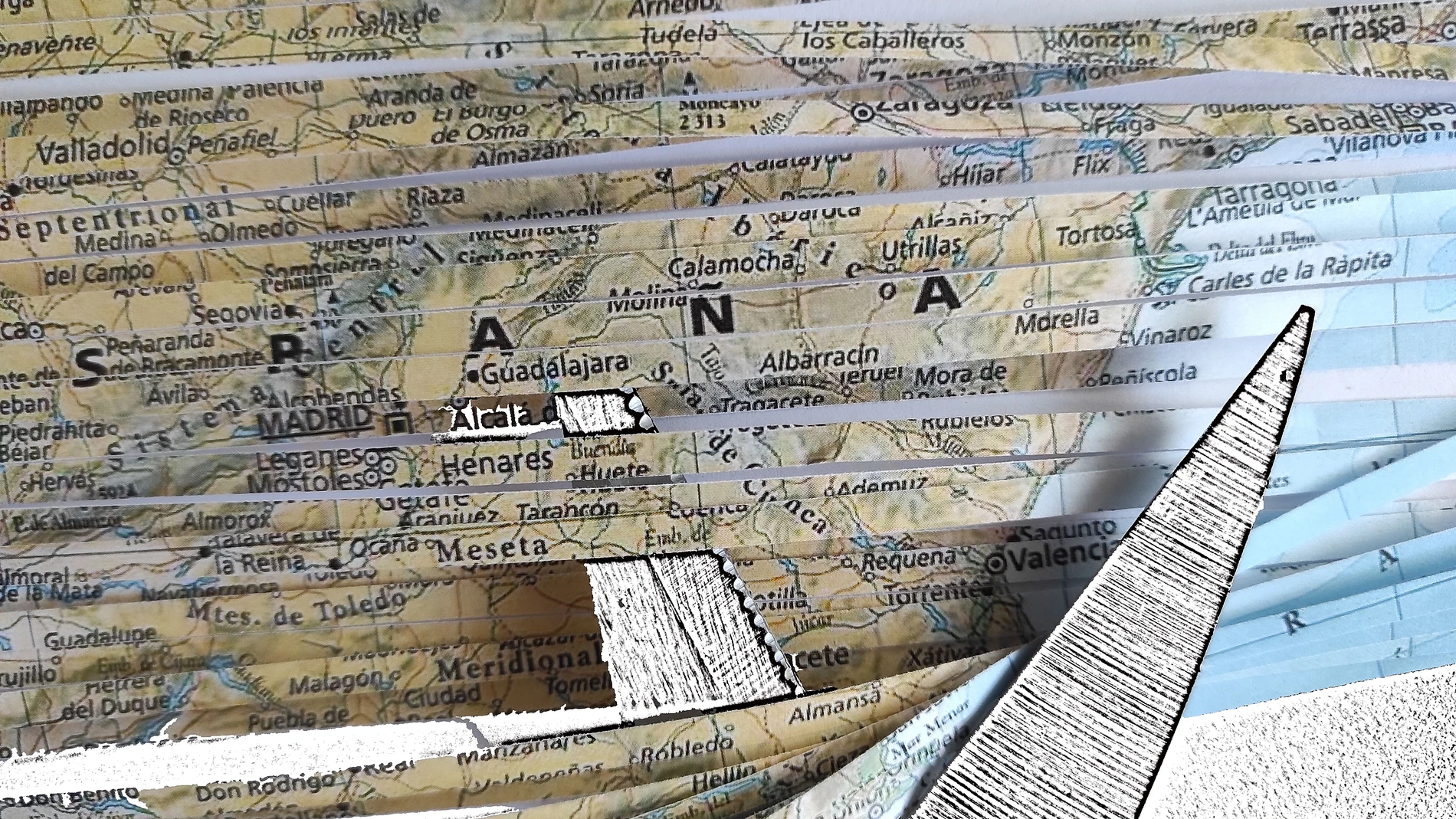
El curso político termina como empezó. En una especie de juego circular en el que las tensiones territoriales y los pulsos entre las comunidades distorsionan el debate público o, al menos, lo envuelven de tal manera que es complicado encontrar otras vías de avance. Con la pandemia convertida en la culminación de cuatro décadas de búsqueda de camino para el encaje autonómico, cabe preguntarse si ante una situación tan extrema como la que hemos (estamos) atravesando se ha avanzado, nos hemos quedado igual o se ha retrocedido en la construcción de unos equilibrios que puedan amortiguar los habituales litigios entre territorios. Y con un simple vistazo a los últimos dieciséis meses podemos concluir que, junto a la imprescindible coordinación en aspectos clave y los esfuerzos (de unos más que de otros) por resolver asuntos acuciantes, la realidad es que las dificultades para alcanzar acuerdos que hagan confluir a 17 administraciones regionales y una nacional son enormes. Para evitar caer en la duda orteguiana de que «lo que nos pasa, es que no sabemos lo que nos pasa», es necesario mirar atrás y analizar la evolución de las relaciones entre comunidades y los distintos intentos de resolver la organización del Estado a través de todo tipo de fórmulas que van desde el «café para todos», con sus diversas velocidades autonómicas, hasta las aspiraciones de federalismo asimétrico, pasando por los centralismos de más o menos intensidad y recalando, ahora, en la nueva propuesta del PSOE: la España multinivel.
Una cuestión pendiente
Ante esta variedad de propuestas para la organización territorial y administrativa, que ha zigzagueado a lo largo de cuatro décadas, resulta verosímil apuntar que la dificultad de armonización se encuentra en el mismo origen de su configuración. Fue la resolución a medias de la cuestión del modelo de Estado la que ha dado paso a múltiples adaptaciones más o menos fieles al espíritu impulsado por los padres de la Constitución. La complejidad para satisfacer las peticiones de las distintas regiones en la Transición cristalizó en los estatutos de autonomía, pero se basó también en la confianza de un posterior desarrollo del Título VIII, al que le pasó lo que tantas veces ocurre en la vida: nunca es buen momento para abordarlo y la concreción del reparto de competencias entre administraciones se ha ido posponiendo. Así que para articular las relaciones se recurre a foros multilaterales como el Consejo de Política Fiscal o el de Política Sanitaria, que tanto protagonismo ha tenido este último año, y, por supuesto, a la reunión estrella: la Conferencia de Presidentes. El foro de los foros autonómicos que, sin ser un órgano constitucional (cuántos problemas se resolverían de haberse plasmado en la Carta Magna), supone el máximo nivel de coordinación autonómica y que ha vuelto a convertirse en el paradigma de las anomalías territoriales: quejas de algunos barones populares por lo que, en su opinión, es una distorsión impulsada por Pedro Sánchez del sentido de estos encuentros; tensiones por las desigualdades de trato y de lo recibido por unos en detrimento de otros y, cómo no, las ausencias. Después de un amago de plante de Íñigo Urkullu, solo Pere Aragonès faltó a la cita. Y esto nos sitúa ante uno de los grandes problemas de la España contemporánea y el freno para lograr una ágil y eficiente articulación del Estado autonómico, además de lanzar el peligroso mensaje de que la deslealtad tiene recompensa: Cataluña y País Vasco reciben un trato especial por forzar las costuras del reparto de competencias o de fondos. Ahí arranca el sempiterno dilema de la financiación que requiere, sin más retrasos, una regulación concreta para evitar la arbitrariedad con la que los distintos gobiernos reparten las partidas.
El proyecto común
Al abordaje de esa distribución de los fondos, como una de las claves para articular y estructurar un Estado descentralizado como el nuestro, se suman otros cambios que mejorarían las relaciones entre comunidades, como convertir al Senado en una verdadera cámara territorial o afrontar el reajuste de la Ley Electoral para que el sistema de representación no termine discriminando a las mayorías. Así se avanzaría en el perfeccionamiento del engranaje territorial que necesita España para dar fiel cumplimiento a la igualdad consagrada en el artículo 14 de la Constitución.
Al final, la relación entre las administraciones, el reparto que establecen de las competencias, incluso ahora, el de los fondos europeos, está marcado por una cuestión que subyace a todas: ¿cómo nos organizamos para romper las dinámicas que han consolidado desigualdades en los últimos años? Ahí, en esa respuesta, se encuentra el futuro de España. Pese al espejismo de los nacionalismos y las tensiones separatistas, existe un robusto proyecto común, tal y como concluye Sergio del Molino en Contra la España vacía cuando afirma que «la comunidad llamada España sigue siendo posible, tiene mitos, ciudades y gente cómoda en sus zapatos que acepta el país legado». Existen desigualdades, disfunciones, cogobernanzas que no siempre funcionan e, incluso, un carrusel de denominaciones para llamar a lo que somos, sí, pero España funciona. Y para lograr el impulso que necesita hay que actualizar el engranaje territorial: ese es el gran reto no ya del próximo septiembre, cuando pasen los sopores agosteños, sino el de la próxima década.
✕
Accede a tu cuenta para comentar





