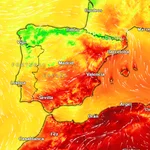Bruselas
El arte de la supervivencia

En estos tiempos en los que los regímenes consolidados caen como castillos de naipes y en los que grandes esquemas estratégicos son a menudo superados por las calles de Kiev, Cairo o Sarajevo, la diplomacia internacional no es ya el arte de perseverar en la consecución de objetivos de política exterior. Es más bien el arte de la supervivencia en un mundo anárquico. El arte de adaptarse a realidades que pueden cambiar al ritmo no ya del efecto CNN 24/7 del que se hablaba en los 90, sino al del Twitter instantáneo.
Y es que en las relaciones internacionales modernas, la incertidumbre e inestabilidad no son ya algo transitorio, sino principios sistémicos, porque no hay aún posibilidad de orden entre tres factores básicos. Uno: el mundo de ayer, pero que no acaba de desaparecer. Esto es, la Historia reciente y sus persistentes legados, como las dinámicas de la Guerra Fría. Dos: los nuevos poderes hoy en liza, estatales y no estatales. Y tres: el mundo de revolución de la información, que ha conducido a la sociedad hiperconectada y lo que algunos califican como el despertar político global, reflejado en una concienciación de las masas sobre su poder de cambiar las cosas (sin tener que esperar a nada ni nadie). Las ansias de mayor participación y de lucha contra poderes fácticos derriban órdenes enteros, pero, al entremezclar segmentos sociales y reivindicaciones dispares, también puede implosionar, como muestra Egipto, un aviso a navegantes a la hora de especular sobre los cambios en Ucrania.
La diplomacia moderna intenta como puede gestionar estos tres factores básicos en un contexto en el que los grandes consensos que dieron lugar a los principios de Helsinki, hace 40 años, brillan por su ausencia. Es lo que procede en un mundo asimétricamente globalizado, pero con élites que priorizan agendas locales. Élites más vulnerables que nunca –ya sea en Washington, Bruselas, Estambul o Moscú–, aquejadas por la inestabilidad doméstica y buscando no ya resolver la inestabilidad internacional, sino gestionarla.
Siendo, pues, tiempos de una política exterior de gestión de crisis, hablar, como muchos hacen, de éxitos o fracasos es relativo. No obstante, la UE y Occidente suelen cometer dos errores de calado. Uno: aplicar desde fuera recetas posmodernas y liberales a contextos que no lo son, subestimando, como se hizo con Ucrania, la brutal geopolítica de los intereses y los riesgos de conflicto civil en sociedades fragmentadas. Dos: pretender resultados inmediatos, al ritmo de la agenda de cumbres de Bruselas y otras capitales o, peor, al albur de los intereses políticos de algunos altos responsables, empecinados en lograr «éxitos» casi más mirando a Bruselas que a los países que buscan transformar y modernizar.
Hace años que los contornos del mundo actual apenas se deciden en grandes cumbres, sino al margen de las organizaciones internacionales, incapaces de adaptarse a los nuevos ritmos. A pesar del fragor mediático de la amenaza de sanciones de la UE, los tejemanejes rusos, los exabruptos telefónicos americanos o la mediación de tres ministros de exteriores europeos, los sucesos en Kiev confirman que la diplomacia internacional es casi un espectador secundario de cambios precipitados por otros actores, cada vez más relevantes en una política exterior socializada.
En estos tiempos revueltos, nos sobran medios y personalismos, pero nos faltan ideas, contexto histórico y sabiduría. Ante desafíos de fondo y crisis como Ucrania o Egipto, no valen esquemas anquilosados ni inercias, pero tampoco efímeros grupos de contacto o la diplomacia de Twitter. Hace falta una diplomacia que combine lo viejo y lo nuevo, a nivel de principios, funcionamiento y legitimidad. Una diplomacia, sí, de realpolitik, que sepa gestionar cambios de poder y geopolítica, pero también normativa, que priorice instituciones democráticas y sociedades modernas. Una diplomacia meticulosa, pero capaz de cambiar el rumbo y reaccionar a «shocks» estratégicos (un punto especialmente débil de la UE). Y, finalmente, una diplomacia que, en el mundo donde Wikileaks será la norma, refuerce su legitimidad de cara al público, pero cuyo impacto no se desvanezca cuando uno se desconecta de Twitter y apaga el ordenador.
✕
Accede a tu cuenta para comentar