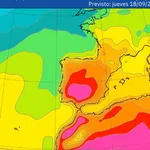Opinión
«Show, don’t tell»
El Parlamento se ha convertido en general en un gran bazar de objetos con una carga simbólica y un significado que se explica liberado de argumentos.
San Gabriel Rufián se aparece así de pronto en la España postespañola con la lección de democracia, un pin de algo, el objetillo y el zasca. Rufián apela a esa pose mafáldica, aliade charnega, el encanto fascinante del no sé qué y el qué sé yo del Orinoco de su rebeldía. Cada poco se hace carne en el escaño y toma esa forma woke y tratrá de padre de las libertades y un poco también de monologuista en Cortes. Cuando acaricia las eses, suena entre un afilador de guillotinas y una canción de Serge Gainsbourg. Resulta hipnótico ese discurso siseante en el que cada palabra encierra un Dos de mayo, pero que se pronuncia un poco como pasando de todo, un poco ya de vuelta, sabes, con arqueo de cejas, mirada fija y mucha calle, como si en lugar de intervenir en la Cámara Baja, uno le estuviera hablando a la chica que le gusta sentado en el respaldo del banco del skatepark. Pretende a la vez el encanto desesperado de lo urbano y un misterio como de Lawrence de Arabia de Santa Coloma de Gramenet que se desvanece casi a cada día y que cada día debe reconstruir. Por eso pausa el discurso y trocea las frases, y habla con guiones entre las palabras y enuncia muy despacio, como si supiera cosas, como si creyera que sin hablar tan lento, uno no fuera a entenderle. Esa es la democracia que tenemos y Rufián ha venido a explicarla. ¡Qué digo a explicarla! ¡Ha venido a enseñarla! En la imagen, Gabriel Rufián muestra una fotografía de Don Juan Carlos con Francisco Franco.
Rufián saca cosas del escaño –aquí trae una impresora, aquí se viene con unas esposas, mira qué foto– porque es un chamarilero legislativo como muchos otros. En esto no está ni mucho menos solo. El Parlamento se ha convertido en general en un gran bazar de objetos con una carga simbólica y un significado que se explica liberado de argumentos. El objeto-acción lo contiene todo. A uno de mis amigos lo apodábamos «Asturcón» en el colegio mayor e iba por ahí con un coche viejo y una caja de sidra en el maletero de la que echaba mano a cada encuentro. A la mínima oportunidad, paraba el coche, escanciaba en segunda fila y tiraba un culín de sidra con parpadeo de luces de emergencia. Ese maletero contenía una asturianía de tal dimensión que no podría haberse explicado en ningún discurso. Los exóticos infógrafos que pueblan las redacciones de los periódicos –algunos de los tipos más interesantes de la prensa–, saben que los gráficos funcionan mejor cuantas menos palabras contengan. Su primer mandamiento es el «Show, don’t tell»: enséñalo, no expliques.
Sus señorías tenían la palabra, ahora tienen objetos y así vamos aceptando un discurso político de tuits y de zascas, de razonamientos inconexos, insostenibles y en general un conjunto expositivo a la altura de esos programas para niños donde te explican cómo hacer un cohete pintando de blanco el cartón de un rollo de papel higiénico.
Se viene esta política casi de Altamira –desprovista de retórica, infantil, primaria hasta el absurdo–, donde este miércoles alguien explicará su proyecto de país pintando en la cúpula del Hemiciclo un búfalo, o acaso un agente de la UIP entrando en un colegio de Girona. La foto del Rey con Franco, la impresora de votos, las esposas de los políticos presos, la porras del 1-0, puestas en frases y en razonamiento, rozan la mamarrachada, pero así, enseñadas, alguien traga. Sin palabras se explican mucho mejor las cosas, sobre todo las que no tienen explicación.
✕
Accede a tu cuenta para comentar