
Sección patrocinada por 
historia
El oro líquido de la Bética
Un artículo coral aborda la explotación olearia del sur de la Península entre mediados del siglo I a. C. y el I d. C., época en la que la Antigua Roma vivía un momento crucial en términos económicos
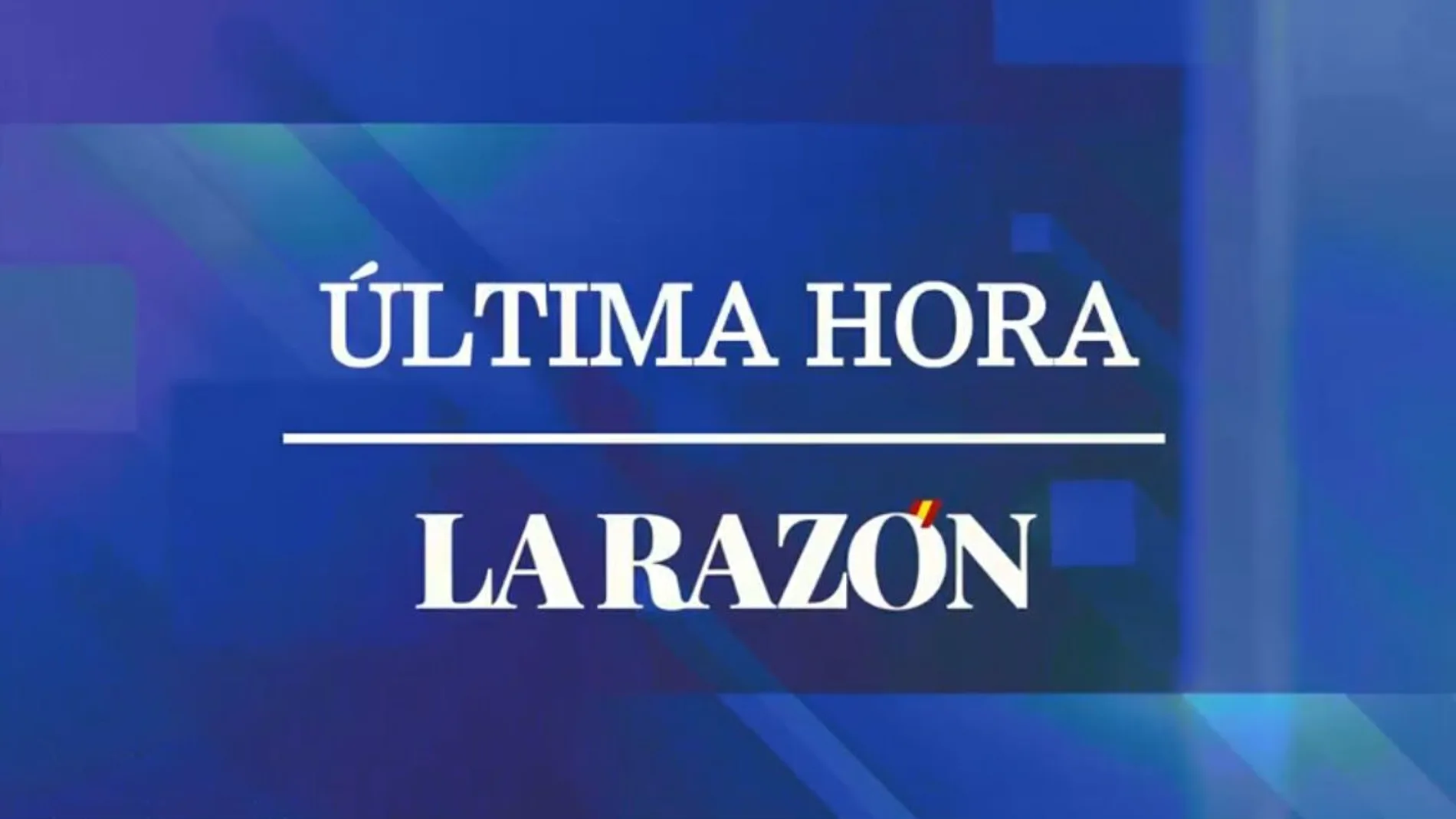
Aunque los fenicios trajeran a Hispania el olivo, fue Roma quien explotó con más fortaleza su cultivo y consumo. Aún habiendo una cierta producción en el interior peninsular, su foco se situó en el este y el sur de la península Ibérica. Como enfatizase el geógrafo Estrabón, «de Turdetania se exportaba trigo, mucho vino y aceite, éste, además, no solo en cantidad sino de calidad insuperable». En torno a este último producto versa «Before the Dressel 20: pottery workshops and olive oil amphorae of the Guadalquivir valley between the Late Republic and Augustan-Tiberian times», artículo coral encabezado por Horacio González y Enrique García Vargas, investigadores de la Universidad Complutense y la de Sevilla, respectivamente, publicado en el «Journal of Roman Archaeology».
Esta estupenda investigación se centra en la explotación olearia de la Bética de mediados del siglo I a.C. a mediados del I d.C. pues, todavía siendo «una de sus fases menos conocidas», fue paradójicamente aquella en la que se pasó de una producción local a una explotación masiva. Aún más, como atestiguan, este momento fue crucial para la vida económica de Roma, pues significó «la entrada de las provincias (especialmente las occidentales) en el panorama comercial del Imperio». Pero no solo para la economía, también para el devenir organizativo del territorio, puesto que se vincularía este cultivo, focalizado en los valles fluviales del Guadalquivir y el Genil, con la creación de la provincia Bética hacia el año 27 a.C. y de los conventos jurídicos de Hispalis, Corduba y Astigi (Écija).
Ánforas y cerámicas
El auge de la explotación se fundamentó en la centenaria tradición de este cultivo, la riqueza del suelo y las facilidades para el transporte del producto por vía terrestre y fluvial. Asimismo, otro factor básico era la presencia de una potente industria cerámica capacitada para satisfacer la demanda. Ahí se sitúa el énfasis de esta investigación, siendo una fantástica muestra de la enorme calidad de la investigación ceramológica española. Ofrece un vibrante análisis de una producción cerámica que, en un primer momento, estaba profundamente influenciada por los diseños fenicios, púnicos y neopúnicos, centrándose en los asentamientos turdetanos relevantes como Carmo (Carmona) o Ilipa Magna (Alcalá del Río), hasta que a comienzos del siglo I a.C. comenzó a cambiar, originándose unas nuevas formas ovoides influenciadas por ánforas del sur de Italia.
Son precisamente estos nuevos recipientes, cada vez más estandarizados, los que comienzan a aparecer en contextos arqueológicos más allá de la Bética y ligados a zonas de conflicto. Primero en la cercana Lusitania, luego en otras áreas como el valle medio del Ródano y el crucial frente militar del Rin. Precisamente a partir de los años 20-10 a.C. se acredita su llegada masiva a este escenario bélico al igual que otros productos béticos, como el garum y el pescado salado. Desde este momento se constata un casi absoluto monopolio del aceite bético en el limes renano y es precisamente, como se sugiere en la investigación, la necesidad de abastecer a esta zona clave la causa del boom de la explotación olearia del valle del Guadalquivir.
Este enorme incremento de la producción obviamente requería un aumento paralelo de la producción alfarera. De este modo, la investigación aprecia cómo talleres muy importantes de la época altoimperial comenzaron a producir ingentes cantidades de ánforas con anterioridad. Es el caso de Cortijo de Romero, Cerro de los Pesebres y el Mohíno, así como el interesantísimo taller de Fuente de los Peces que, al igual que otros centros contemporáneos, no se encontraba en las inmediaciones del Guadalquivir sino en el río Tamujar.
¿Y Roma? Aún partiendo de las carencias de los datos presentes, consideran que pudo haber una primera exportación contemporánea aunque habría que esperar a la segunda mitad del siglo I d.C., o un poco antes, para encontrar una presencia colosal de aceite bético en la capital imperial que ha de ligarse, estiman, a la decisiva participación del Estado romano, ejemplificada en la construcción del masivo complejo portuario de Portus en época de Tiberio y Claudio. Los productores béticos aprovecharon la oportunidad, agrandaron sus haciendas, multiplicaron su producción y abastecieron a Roma «de forma casi monopolística». Claro que esta producción se liga a un nuevo tipo cerámico plenamente estandarizado, surgido de los talleres béticos y derivado de las formas ovoides previas, caracterizada por un cuerpo globular, un cuello corto y asas gruesas que, perfeccionando los tipos anteriores, se adaptaba mejor al transporte marítimo y fluvial: el ánfora Dressel 20.
Esta reina de las ánforas es la absoluta protagonista del monte Testaccio, ese monumento improvisado al poderío aceitero de la Bética vigente hasta fines del siglo III. No en vano se trata de una colina artificial creada por la deposición de más de veinticinco millones de ánforas procedentes mayoritariamente de dicha provincia hispana. Un glorioso pasado que, por lo demás, conecta con el presente y la explotación de este oro líquido en el campo andaluz
✕
Accede a tu cuenta para comentar

Previsión meteorológica




